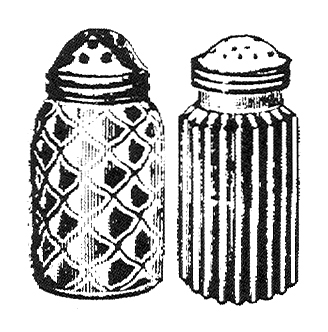El miércoles pasado se celebró, más o menos, el Día Mundial de la Alimentación, proclamado hace veinte años exactos por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Lo redondo de la cifra no ha evitado que por aquí el día haya pasado sin apenas trascendencia, con los titulares ocupados por la situación de nuestros vecinos.
En cualquier caso, la alimentación sigue siendo un asunto incómodo. No solo por la pervivencia del hambre, con toda su crudeza, en nuestro planeta, sino por las profundas consecuencias políticas que implica un debate medianamente serio. Así, resulta más cómodo ocuparnos con ligereza de los veganos, olvidando que su pasión por la quinoa, por ejemplo, está dificultando la alimentación de los indígenas que vivían de ella.
Como criticó esta semana la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elve, ningún país europeo tiene reconocido el derecho a la alimentación en su Constitución, a pesar de que en el territorio sigue habiendo inseguridad alimentaria.
¿Casual? Probablemente, no, como la ausencia de este concepto, alimentación, en la mayoría de los programas electorales que se avecinan. Pues resulta más sencillo ocuparse del tema de forma fragmentaria: que si la PAC, los agricultores, el exceso de industrialización en los procesados, los transgénicos, etc.
Miradas parciales que ocultan el inexpugnable negocio que los grandes poderes mundiales han montado en torno a una de nuestras mayores necesidades, alimentarnos. Nos cueste lo que nos cueste, por ejemplo, la salud, el bienestar o el simple placer.