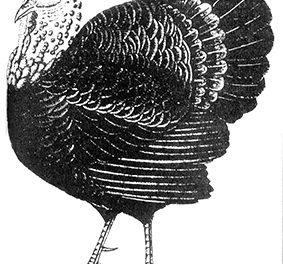Lunes, 16
Me despierto en el sofá, nuevamente resacoso. Creo que voy a vomitar. Los supervivientes siguen allí, creo, porque en la tele sale una emisora religiosa que habla de una plaga bíblica.
Necesito un té o dos; aunque sea de sobre. La leche se ha cortado, me olvidé de meterla en la nevera; es lo que tiene la pasteurización ligera.
Una ducha fría me corta la respiración, pero me devuelve ante la cruda realidad. Esto va para largo, mis sitios predilectos están cerrados, apenas puedo subir nada al Instagram y tengo que alimentarme.
Y no sé cocinar, para qué me voy a engañar. Domino, poco, el arte de la coctelería; sé combinar ingredientes para una exótica ensalada –uno que se fija en los restaurantes−; pero ignoro completamente en cuánto tiempo se cuece una patata o cómo hacer ese arroz para el sushi que consumo compulsivamente. Es lo que hay.
Realista y satisfecho, echo unas horas de trabajo. Luego aprenderé a guisar. Empezaré por algo sencillo, una tortilla de patatas, que para algo soy jurado en la liga de la tortilla. Por si acaso, busco en internet.
Ludmila no viene. Se ha contagiado, dice.
Encuento un vídeo en youtube de El Comidista, al que tengo cierto respeto. Ya empezamos, patata Kennebec o monalisa u otra para freír. Me quedan tres patatas pero ignoro si son de freír o de guisar. Rebusco en la bolsa de basura. Lo que me temía, son para guisar. Da igual.
Dicen que en la mili se pelaban millones de patatas. Me hubiera venido bien, porque a veces se me va media patata con la piel. ¿Y si la dejo? Parece tan limpita y recuerdo que en un jugador de la Liga de la tortilla la ponía como guarnición.
Decido seguir las instrucciones al pie de la letra, perdón de la imagen, para no pifiarla como ayer. Corto las lascas.
Por supuesto, con cebolla. Trato de picarla como en las películas, zacazaca. Lloro –no debe ser de Fuentes− y, claro, me corto en un dedo. Poco, menos mal. Tras ponerme una tirita y tirar la cebolla –la sangre no parece una buena innovación− corto, muy poco a poco, la última cebolla. Y apunto: comprar una picadora de cebolla.
Toca pochar la patata. ¿Aceite de oliva? El de ayer lo tiré, pues estaba requemado. Mezclo, los botellines que me quedan, picual y arbequina. Al fuego, con las patatas. Apunto: comprar aceite de oliva.
Luego echo la cebolla, siguiendo al López Iturriaga. En los huevos he acertado, lo míos empiezan por cero, ecológicos. Algo controlo. Miro y remiro la cebolla, parece que ya está. Saco la mezcla como puedo, con el tenedor, pero sigue estando aceitosa. Salo. Gasto casi medio rollo de papel de cocina para quitar la grasa. Apunto: comprar colador o similar.
Bato los huevos y los mezclo con las patatas. O faltan huevos –y no hay más− o sobran patatas. Voy quitando trozos, uno a uno, hasta que la mezcla se parece al vídeo. Dejo reposar tres minutos, como manda Iturriaga.
Pero no dice cómo coño debe estar el fuego. ¿Fuerte o flojo? Con mente fría elijo el 5, la mitad. Y espero. Demasiado por lo visto, según cae la mezcla en la sartén la tortilla se cuaja. La saco del fuego. Juro en arameo. ¿Cómo le doy la vuelta? porque la puñetera tortilla se sigue cuajando. Y a mí me gustan liquiditas, como mandan los cánones foodies.
Encuentro la tapa de la cazuela –la, no hay otra tapa, ni cazuela−, vierto el mejunje, la tapa se desequilibra y la mitad se va al suelo. Sale algo parecido a una tortilla, o un revuelto, no lo sé. Si la tuviera que puntuar iría camino del cero.
Cero definitivo. Solo sabe a sal.
El pan está algo duro, pero no salado. Termino el chorizo y una botella de cabernet sauvignon del Somontano. Magnum, por cierto. Siesta obligada.