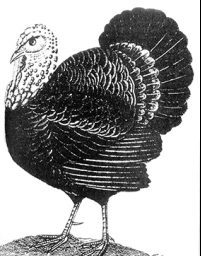Lunes, 4. Día quincuagésimo tercero
Entramos en la fase 0, que, en realidad, apenas cambia nada de mi realidad cotidiana. Abren bares, sí, pero para que vaya a por comida y sin poder entrar; no interesa. Las peluquerías, tampoco; mi madre parece no echarlo en falta, pues se autolava la cabeza −ignoro cómo, pero lo hace−, y a mi, sin selfies que hacerme, tampoco me urge un arreglo capilar. De modo que esperaremos a la fase 1, la de las tan ansiadas terrazas.
Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi padre, al que vamos a recordar y celebrar con un pollo asado, su manjar favorito, cuya fórmula y preparación fue evolucionando a lo largo de su vida. Lo que compartía con Carpanta –sí, uno tiene cultura, aunque no edad bastante para recordar al personaje de Escobar y el tebeo Pulgarcito−, uno de sus héroes, que vivía bajo un puente y suspiraba en cada episodio por zamparse un pollo asado, lo que creo que jamás logró; o, al menos, no recuerdo haberlo visto.
Para quien no lo sepa, y por increíble que parezca, el pollo fue un manjar de lujo en la larga postguerra española, plato de fiesta para los más pudientes, integrante de banquetes, dorado objeto de placer. Mi abuela, de hecho, murió comiendo pollo todos los domingos y fiestas de guardar, ignorante de que se había convertido, gracias a las granjas industriales, en habitual comida de todos, más allá de su clase y condición. Es lo que tienen las tradiciones culinarias, que perduran a su origen. Toma sesuda reflexión, que daría para varias pantallas más.
Lo dicho, mi padre amaba el pollo. Pero fue evolucionando el hombre, desde el asao con ensalada de la canción –Menudo menú, es su título; por cierto afanada por el grupo donostiarra Los Xey a sus creadores−, hasta el que impuso al final de sus días, relleno de frutas.
Parece que este cariño le vino de las fiestas navideñas, un año en que no consiguieron el preceptivo pavo y tuvimos que conformarnos con un pollo relleno. Tanto le gustó que lo impuso para su cumpleaños, la única ocasión en que él y el resto de la familia podíamos elegir el menú. Mi madre lo organizaba los 361 días restantes del año, según sus soberanas decisiones. 361 días, aunque fuera bisiesto, pues dado que mi hermana mayor tuvo a gala nacer un 29 de febrero, ese día postizo siempre comíamos fuera de casa.
En sus inicios, tanto el pavo como el pollo eran perfectamente deshuesados, enteros, por mi madre. Proeza que ahora se ve incapaz de realizar y yo de remedar. Es cierto, que tiempo después evolucionó y lo deshuesaba con truco, rompiéndolo, lo que alivia la faena. Posteriormente compraba el pollo deshuesado y, ya cuando pocos cumpleaños le quedaban a mi padre, rellenaba el pollo tal cual, manteniendo los huesos en su correspondiente y anatómico lugar. Mi padre decía que mejor, que así chupeteaba los huesos. Y no me atreveré a preguntarle a ella si esta evolución corresponde al deterioro de la convivencia, la simple desidia o, por el contrario, el placer animal de roer las carcasas. De forma que rellenaremos el pollo manteniendo su estructura ósea en el lugar original.
En buena hora llega el propio de Mené con sus provisiones. Entre ellas, orejones, manzanas, ciruelas e higos secos, y uvas pasas, amén de nueces peladas, que troceo con esmero. Aquella inicial sustitución del pavo por el pollo, logró que el relleno fuera un supermercado de frutas secas y/o deshidratadas: todas las existentes.
Como recuerda mi madre, la receta es sencilla, pero requiere un paso previo. Macerar dichas frutas secas en vino para que se esponjen. Lo que hacíamos en Navidad el día previo, con mucho vino del que después, bien azucarado, dábamos conveniente cuenta.
¿Cómo acelerar el proceso? La prisa es mala consejera, dice mi madre; no me atrevo a calentar la maceración, así que me paso una buena hora removiendo, a ver si así se conocen mejor el vino y las frutas.
Y el truco, la exigencia de mi padre, sin la cual el pollo no tenía sentido. La jeringuilla de coñac, ahora brandy. Dado que aquellos pavos iniciales sobrepasaban los pesos razonables –de hecho uno solo entró en el horno tras ver, es un decir, claro, sus alas amputadas− resultaba imprescindible inyectarles líquido en las pechugas para que no se resecarán. Tendrá un nombre técnico –que ignoro−, pero para nosotros era el momento jeringuilla. Pues es nuestra cocina nunca faltó una jeringuilla, utilizada exclusivamente por mi padre, para trasvasar el Fundador, está como nunca, de la botella a la pechuga. Jeringuilla que, cómo no, trajo mi madre en su menaje de confinamiento.
Agotado, pero satisfecho de mi sensatez al no tocar el frutal macerado –acrecentada por la vigilancia de mi madre, que evita el uso del microondas− procedo a rellenar la oquedad del ave con las frutas troceadas, bien distribuidas a lo largo de todo el espacio disponible. Con parte del sobrante cubrimos el suelo de la fuente del horno y, ahora sí, dejamos el resto macerando hasta mañana, que algo habrá que celebrar.
No es por presumir, pero el pollo ha quedado niquelado. Tostadito por arriba, jugoso por dentro y perfecto en la combinación de texturas y sabores. No le recuerdo a mi madre sus opiniones sobre el agridulce, en respeto a la memoria de papá.
Domingo, 3. Día quincuagésimo segundo
Hacer una vinagreta es sencillo, respetando siempre la regla de uno por tres; una parte de vinagre por tres de aceite, como recomendaba Julia Child, la de la película y autora del libro El arte de la cocina francesa. Mezclando primero el vinagre con la sal, hasta que se disuelva, y añadiendo poco a poco el aceite, para que emulsione bien. Más sencillo es como lo hace mi madre, que lo echa en un bote, lo cierra y lo agita enérgicamente. Por supuesto, sin pimienta.
Lo de la mahonesa es otro cantar. Recuerda mi madre que, cuando era niña, su abuela comenzaba majando en el mortero –otro imprescindible en la cocina− el ajo con la sal hasta lograr una pasta, momento en el que añadía, gota a gota, con el aceite. Cuando volvían de misa, y entonces eran largas, de culo –el cura− y en latín, la abuela estaba terminando la mahonesa.
Ni las misas son en latín, ni tenía tiempo, por más sábado confinado que fuera, para invertir tanto tiempo. Seguí ayer el método de mi madre: recipiente de minipimer donde verter el huevo, convenientemente atemperado, cubrir con aceite –de girasol ella; AOVE empeltre, yo− y batir con la máquina sin moverla del fondo. Tan mágicamente como espesa la mezcla, se disocia en un instante. Parece que se ha cortado, o más bien, se ha licuado, desemulsionado cabría afirmar.
No hay problema dice mi madre. Echa otro huevo. Lo hago, parece que se arregla, pero…
Empieza de nuevo, hijo. Lo hago, pero antes reviso varios tutoriales, que nada aclaran. Hay tantas posibilidades de que se corte, como de arreglarla, parece. Nuevo recipiente, otro huevo y más aceite llegan esta vez a buen puerto; será porque he puesto la velocidad de la minipimer al mínimo, o porque el mundo de las emulsiones es así. Incluso estuvo relacionado largo tiempo con la menstruación.
El caso es que disponemos de un litro de mahonesa aceptable y de otro par no merecedor de dicho nombre. No me atrevo a seguir los consejos de mi madre –añadirlo a la buena−; mejor un notable que un sobresaliente. Los almaceno en la nevera. El domingo veremos.
Pues la odisea de la mahonesa fue ayer. Hoy, día de la madre, le he preparado una sorpresa: ensaladilla rusa, lo que más le gusta en esta vida; sí, y cientos de platos más. Aunque le explico que no se puede sobrevivir alimentándose solamente de ensaladilla, tiene presta la respuesta: si tiene de todo, hijo. Lo que no deja de ser cierto.
Pues este plato, cuyo origen parece se remonta a Rusia, admite prácticamente cualquier ingrediente. Nadie vivo ha degustado la que parece original, creada en Moscú, en el restaurante Hermitage por un cocinero francés de origen belga, Lucien Olivier, en la segunda mitad del siglo XIX. La receta se perdió, pero cuentan que además de patata cocida, pepinillos y aceitunas, llevaba ingredientes como carne de urogallo o perdiz, áspic, cangrejos, caviar, lengua de ternera y trufa, además de lechuga.
Poco que ver con la nuestra –cuyo, nombre, por cierto, estuvo casi prohibido en los primeros años del franquismo− o con la que se impuso allí tras la revolución de 1917. Pero hay mucha más historia tras ella, demasiado prolija para este confinamiento.
El caso es que voy a regalarle una como a ella le gusta, y se merece. Que es su día. Patata cocida, cortada en daditos finos, guisantes de lata, bien de atún en escabeche, encurtidos –cebolleta, coliflor y zanahoria−, pepinillos gordos picados –en vinagre, jamás agridulces− y mucha, mucha mahonesa. Ensaladilla de pobres, sí, que podría mantener su nombre, rusa, con decenas de otros ingredientes, siempre que no falte la patata, ni la zanahoria.
Plato único. Comida y cena, el mejor regalo para esta madre. Que no sabe el esfuerzo que me ha costado. Tras pelar las patas, cortarlas en cubitos para que estuvieran perfectas y cocerlas, todo ello al punto de la mañana, me he pasado largamente de cocción; resulta que tan menuda la patata se cuece antes, con lo que acaba más puré que compacto elemento.
Así que repite el proceso. Cuece de nuevo, pero esta vez las patatas enteras; pélalas –con lo engorroso y guarro que resulta hacerlo, incluso con el artilugio pelapatatas−; y comprueba que ahora están duras. Tras escaldarlas y dar el visto bueno a su textura –diez cuadraditos de prueba−, enfríalas rápidamente –despilfarro acuático− y mézclalas con el resto de ingredientes.
Todo sea por una madre. Sobre la fuente, con pimientos rojos de lata, he compuesto su edad. Ella hacía un reloj, con olivas negras –verdes tintadas, en realidad− marcando las horas. Nostalgia.
Sábado, 2. Día quincuagésimo primero
Una vez informado, descubro que puedo pasear hasta las diez, o de ocho a once de la noche, lo que no me interesa en absoluto. También puedo sacar a mi madre de 10 a 12 y de siete a ocho de la tarde. Pero nada dicen los medios –a través del móvil, por supuesto− de ir a la compra, aunque se vaya paseando. La jefa pasa de salir a pasear; sostiene que, si se ha de ir a cualquier sitio, se va, pero que caminar sin rumbo ni destino se le antoja un desatino, cuando no un dislate. Y para ir a la farmacia, a por sus grageas, ya estoy yo.
Lo asumo y obviando una atenta lectura del BOE −que tampoco me aclararía mucho− me arriesgo a ir a comprar a las nueve de la mañana, haciendo como que paseo y sin pasarme del kilómetro de radio, por si acaso. Dado que el lunes llegará el pedido el lunes, tampoco necesitamos muchos víveres. Los que quepan en un par de bolsas eco de diseño que encargó el anterior equipo municipal, condenadas, sospecho, al olvido, por aquello del cambio de gobierno.
Aunque se supone que salen a las diez, resulta que las nueve es la hora prioritaria para los ancianos en el super. Por más que pongo cara de viejo, el fornido vigilante no me deja entrar hasta que una ingente cantidad de abuelos −¿Los habrán soltado de algún lado? ¿Simplemente se aprovisionan para su paseo?− abandonan el lugar. Poco cargados, para volver pronto supongo.
Sea por flojera, sea por mi incapacidad para moverme en estas superficies, especialmente con mascarillas y esa funda de plástico a la que llaman guantes, sea por la vulgaridad del entorno, decido acabar con prontitud el avío. Escapaba ya hacia la salida, con un pescado de cuyo nombre no quiero acordarme y un pollo entero de esos que salen al campo –pensando en complementarlos con hidratos en forma de pasta−, cuando unos espárragos captaron mi interés. Astuta, por cierto, la disposición de los víveres en el super; voy a caer en la tentación.
Espárragos, mayo, Navarra, Pamplona sin sanfermines. Todos para mí, gordos, tersos, con su correspondiente sello IGP −¿navarros, riojanos, aragoneses?− y de precio elevado, con lo que nadie se aproxima a ellos. Arramblo con todos y vuelvo raudo a mi hogar.
Amplia sonrisa de mi madre ante el aspecto de los espárragos, como si fuera agua de mayo. Dice que es lo que más le gusta en el mundo, aunque esta afirmación la repite ante prácticamente cualquier alimento. Es lo que tiene la buena gana, o quizá no haberla podido satisfacer durante largo tiempo.
En un viaje a Alemania descubrí una interesante olla para cocer espárragos, que permite que se cuezan en posición vertical, con la yema fuera del agua, de forma que quede tersa, a la par que el tallo, que necesita algo más de cocción.
¡Qué más dará hijo la olla esa! Lo importante es pelarlos bien, dice mientras busca ese utensilio que se ha revelado imprescindible, sí, el pelapatatas. Me toca dicha tarea, dada la artritis. Pero antes casca, ordena. Sí, casca el tallo, donde haga crac, que esa parte se suele quedar muy dura.
Tras mucho rato, los espárragos están impecables, cortados a unos veinte milimétricos centímetros de longitud, mientras decenas de pelarzas se acumulan sobre la mesa, amén de cilíndricos restos de tallos, lo parte que se quedaría dura. ¿Los tiro?, dice ella. ¿Y si los cocemos también?, contesto. Más sabor darán, responde mi madre, siempre dispuesta a reutilizar y reciclar.
Logro convencerla de que, ante el previsto público –los vecinos de arriba, y el seguro sin venir− para nuestros coquinarios experimentos, en este caso centrado en la salsa, deberíamos cocerlos como mandan los cánones. Lo que conseguimos rellenando su olla con diferentes vasos, las propias pelarzas y los espárragos, bien atados, pero sin pretar, conformando un ordenado y compacto bloque vertical.
Y ahora la prueba. Que tiene, sí no bemoles, sí historia, mucha historia. Dicen que se lo invento Voltaire, posiblemente para ilustrar el esmero que Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657–1757) ponía en la alimentación, como placer y como fuente de salud. Parece que el científico y filósofo, gran amante de los espárragos, los compartía habitualmente con el abate Terrasson. Pero mientras el primero los prefería a la flamenca, con mantequilla derretida y huevos duros rallados, el clérigo disfrutábalos con una salsa vinagreta.
Para solventar el problema, se distribuían de forma equilibrada, mitad y mitad. Una noche, en casa de Fontanelle, cuando se disponían a comer, Terrason sufrió una apoplejía. Su amigo, impertérrito, dio orden a la cocina: «Todos los espárragos a la flamenca». Tras lo que atendió a su amigo que, por cierto, llegó a vivir hasta los 80 años, frente a los casi cien suyos.
Fuere así, o con gustos cambiados, como sostiene Alejandro Dumas, lo cierto que nosotros preparamos dos salsas en perfecta armonía y sin alarmas sanitarias. La clásica vinagreta, siguiendo a la historia, y una mahonesa –con ‘h’ y no y griega− para ver cuál de ellas realzaba más los espárragos. De la emulsión escribiremos mañana, que tiene también su intríngulis.
Resultado: empate sin prórroga. Cada salsa en su estilo armoniza con los espárragos. A ver qué opina la vecinita.
Viernes, 1. Día quincuagésimo
Mi hermana afirma que lo que he pillado, y pasado, ha sido una gripe, una vulgar gripe. Todo el mundo preocupado por el coronavirus y cojo uno descoronado, republicano. Al menos mi madre está vacunada y no le ha afectado.
A su salud, porque se ha mostrado hiperactiva. Dado que la flojera me impide salir y, además, el día del Trabajo no trabajan las tiendas, repaso el estado de mis dominios. La nevera está prácticamente vacía y las reservas de vino inexistentes.
¿Y la comida? Le pregunto. Te la has bebido, hijo. Como no tenía gallina para hacerte caldo, que es el mejor remedio para la gripe –vacunada está, pero sin confiar en la eficacia del pinchazo−, he ido guisando todo lo que compraste. ¿Con el vino? Claro, para disimular el sabor de todo eso que trajo un repartidor muy amable. Es que compras unas cosas muy raras. Hacía tiempo que no veía tantos nísperos juntos. Hijo, ¿no los comprarías con segundas? Porque también había espárragos y cerveza. Ya sabes el refrán. «Quien nísperos come, espárragos chupa ,bebe cerveza y besa a una vieja, ni come, ni chupa, ni bebe, ni besa».
La verdad es que no había malicia, le confieso. Me apetecían, igual que los espárragos que se han esfumado… Bueno, responde, te queda la cerveza y, si quieres, darme un beso.
Así lo hago, mientras, termino las últimas existencias de cerveza artesana. Queda solamente el coco, así que recurrimos al laterío. Una enorme lata de confit de pato nos garantiza la subsistencia hasta mañana, cuando me toque salir a comprar, pues no creo que el pedido de Mené, que he repetido literalmente, llegue en pleno puente.
Y aclararme con lo de los horarios esos escalonados. Parece ser que comienza la desescalada esa y ya no hará falta excusa para salir a la calle, en determinados tramos horarios. Pero ¿salir a comprar sigue siendo posible a cualquier hora o debe hacerse en la del recreo, perdón, paseo? ¿Puede aprovecharse el paseo, incluso en ropa deportiva, para entrar en una tienda? ¿Si saco a mi madre computa en mi horario o en el suyo? Demasiadas preguntas para una mente todavía obnubilada.
Eso sí, los doce muslos, seis patos, han caído religiosamente. A fuerza de cava, lo único que quedaba en mi bodega.
Del sábado, 25, al jueves, 30. Días cuadragesimotercero al cuadragesimonoveno
Todavía dormido, al darme la vuelta en la cama me encuentro con algo frío y huesudo. ¡Díos mío! Mi madre. ¡En camisón y en mi cama! O yo en la suya, en puridad. Menos mal que mis niveles de testosterona están bajo mínimos.
Reacciono todavía aturdido. Es que no podía dormir en el sofá, hijo, se excusa. No he sabido abrirlo. Y me he caído tres veces. En su estilo, contrataca, tampoco pasa nada porque duerma contigo, que te he parido…
Medio inconsciente, constato que no se ha hecho nada, más allá de un moratón en el brazo. Cumplido el deber de hijo, incluso enfermo, me tiro sobre el sofá, tal cual, tratando de recuperar el sueño. Pero antes consigo expandir el mecanismo interno del mismo, con lo que dispongo de una adecuada y extensa superficie. Algo fría, por cierto.
Según caigo en brazos de Morfeo siento un delicioso calorcillo que equilibra la temperatura ambiente con la mía corporal, y no es solamente por el peso de las mantas que ha depositado mi madre. Como no tienes bota de agua, he tenido que vaciar una de tus botellas para calentar la cama, hijo, no había otra; igual que cuando eras pequeño, en el pueblo.
Sospecho que he perdido un gran reserva, que me provoca, por cierto, casi el mismo calorcillo que si lo hubiera ingerido en las condiciones habituales, en la copa adecuada, a su temperatura. No obstante, un vacilante corcho a medio hundir, que sobrepasa el gollete, me impele a no moverme en exceso, no rebatir, no pensar. Tan solo dejarme llevar; efectivamente, como cuando era un niño.
Cuando despierto, mi madre sigue allí, más sonriente que el dinosaurio, velando. ¿Otro caldito, hijo? Parece que te han sentado muy bien, aunque casi ya no quedan muchas botellas. Los he hecho todos con vino, que sé que te gusta mucho y es muy nutritivo. Además, les he puesto bien de ajo y cebolla, buenos para la salud. Y de todo lo que había por la nevera.
¿Qué día es, mamá? ¿Cuánto tiempo llevo en el sofá? Varios días y sus noches. ¿Cuántos? No lo sé, cariño, he perdido la cuenta. Como no tienes calendario que tachar –mira que te dije que compraras el de san Antonio−, ni periódicos… Y en la tele siempre ponen el mismo programa, de unos que sobreviven en una isla.
Ni siquiera he podido apagarla. Igual se han gastado las pilas del distancio, pero como te gusta dormir la siesta con ella puesta, no me ha parecido un gran problema, responde. Así que no te la he desenchufado.
Miro el mando que, obviamente, no manda: es mi móvil, efectivamente sin batería. Con lo que es el distancio lo que ha dormido conmigo durante este tiempo Normal que no llamara nadie. ¿Cuánto llevo así? ¿horas? ¿días? ¿semanas?
Supongo que muchas no, porque suenan aplausos, de lo que deduzco que seguimos confinados. El telediario de la Cinco –sobrevive− habla de que no permiten las manifestaciones del primero de mayo, pero que en Zaragoza sí.
Mientras el móvil se carga, consulto la Tablet. Es jueves, víspera del primero de mayo. Llevo cinco días encamado, mejor ensofado. Pero me siento mucho mejor que cuando me acosté.
¿Quieres más caldo? Gracias mamá.
Viernes, 24. Día cuadragesimosegundo
Vaya día. No llaman del seguro, seguimos con el agujero; el pedido no llegará hasta bien entrada la tarde, que no llegan a todos y hay confianza; el jefe me da puente, con lo que no tengo faena que hacer…
Y para colmo, no puedo separarme mucho del baño. Una incontinente diarrea me tiene atado a la taza. ¿Es un síntoma del Covid-19? Porque tampoco huelo en exceso, yo que presumía de una nariz capaz de apreciar el porcentaje de chocolate negro en cualquier vino de calidad, especialmente si estaba bien añejado.
¿Habré pillado el virus? Sin termómetro −el rango de temperaturas del que tengo para el horno comienza en 50 grados, con lo que no me sirve de nada− para medir, recurro a mi madre. De chiquillos siempre intuía la fiebre con apenas tocarnos la frente.
Caliente sí estás, hijo. Aunque me temo que la que está fría es ella, con su edad y la artritis… Llamo a mi hermana, que parece que se ha aliviado la presión sanitaria. No contesta; el cuñado, tampoco.
¿He de asustarme? No soy de natural hipocondriaco, pero se están yendo tantos del sector. Cierto que el Marqués de Griñón o Alfonso Cortina –sí, además de financiero y constructor, también era bodeguero: Pago de Vallegarcía−, y que el primer batería de Tako, Pedro Segura, lo ha hecho de pancreatitis, pero…
Busco síntomas en la red. Aguanto la respiración más de diez segundo; incluso quince. Pero toso, quizá porque fumo más en este confinamiento. No sé, no sé, esto de no oler.
No quiero alarmar a mi madre, pero decido encamarme. Y descansar.
Jueves, 23. Día cuadragesimoprimero
En esta segunda cuarentena, que comienza hoy, decido ser más positivo, amén de expeditivo. Voy asumiendo, lo quiera o no, que nada será como antes. Y desde luego no este año.
Atacaremos las alcachofas, renovando el recetario clásico y, para celebrar al patrón, Ternasco de Aragón, ayudando de paso a nuestros ganaderos, elaborado al horno según la sencilla receta de mi madre.
Cortar las alcachofas es asunto mío, ya que el método artrítico de mi madre –cocerlas enteras y luego pelarlas− no parece adecuado, amén de algo guarrillo. Recuerdo que las manos se quedan negras al extraer las hojas exteriores, por lo que recurro a los redundantes guantes azules, todavía sin estrenar. Mi madre decide hasta dónde debo pelar-cortar, sumergiendo las flores –sí, las alcachofas son flores, cosas de la naturaleza− en agua; esta vez con harina. Dado que se empeñan en flotar, cual barquito velero, un simple plato las convierte en submarino.
Puedo entender lo del limón, para el cardo, incluso el perejil, pero ¿harina? Mi madre se empeña, incluso dice que puedo agregar también perejil y limón, por más que ella no lo haga. Ennegrezco la Tablet con el guante para comprobar que tiene razón: resulta que esto se llama blanco de verduras. ¡Lo que saben los abuelos, sin saber lo que saben! Al parecer, la harina espesa ligeramente el agua y reduce el contacto de las flores con el oxígeno que, amén de aliado con el hidrógeno de forma proporcional, uno a dos, está presente en el líquido también en forma de gas. Es decir, se trata de introducir antioxidantes, muy sanos ellos al parecer.
Al séptimo, descanso. Séptimo corazón perfectamente torneado. Descanso para mis manos, hartas de trabajar con guantes, que terminan con el resto de la basura. Total, me lavo las manos tantas veces que así, además del bicho, quito lo negro. Cocemos las alcachofas en agua con sal y entre que decidimos el punto perfecto, al dente para mí, pasadas para ella, nos ventilamos media docena de alcachofas; o más, no me molestado en contarlas.
Necesito jamón, pero ignoro como voltearlo con donosura. Imposible sujetarlo con firmeza al jamonero en inversa posición, especialmente cuando mi madre me apremia. Solución de urgencia: ato el pernil con cinta carrocera y procedo al abordaje. Dado que se trata de atacar −hacer tacos pequeños−, logro rescatar de la maza un trozo de jamón –ya saben, se empieza por la contramaza, ya finiquitada− y convertirlo en irregulares taquitos.
Podemos terminar su plato, mas no mi propuesta para la nueva cocina popular. Aunque lo tengo perfectamente pensado. Si el jamón es una salazón curada, la mojama no lo es menos. Y su elaboración, a partir de piezas de atún, no difiere mucho de la del pernil de cerdo. Así que la corto en taquitos.
Probablemente es lo que tenía que haber hecho Manuela Aparicio, cocinera del pamplonés restaurante Sarasate, cuando las guisó con almejas para un cliente donostiarra en pleno Viernes Santo, allá por 1962, cuando la cuaresma era cosa seria, de acuerdo con la ideología del franquismo imperante. Al negarse a terminarlas con jamón, creo un plato de inmediato éxito, pero, ciertamente, desvirtuó su humilde origen. Como el afamado arroz con borrajas y almejas, que quizá aborde si el confinamiento se prolonga.
Así pues, y de nuevo al mando de la simétrica sartén de la tortilla de patatas –qué gran acierto− sofreímos acá jamón, acullá mojama, enharinamos y agregamos, no agua, ni caldo, sino jerez, que combina tanto con el jamón como con la mojama. Y genera un poético hilo conductor entre ambas versiones.
Magras versiones, sí. Entre lo poco que cunden las malditas flores, y las excesivas probatinas para ajustar la cocción –al punto han quedado, podríamos decir−, justo llegará para que lo prueben los vecinos superiores.
Satisfechos, mientras el ternasco y las patatas se han transformado gracias al calor del horno, nos miramos sonrientes. Por una vez ambos orgullosos del plato propio y también del otro.
No podía ser un mejor san Jorge para empezar la segunda cuarentena, que espero que sea la última. ¿O quizá no?
Miércoles, 22. Día cuadragésimo
Víspera de un san Jorge extraño, de un puente inexistente o demasiado presente, nos tomamos un descanso en nuestra investigación. Mi madre, que jamás ha estado en los sanfermines, pero es aficionada al encierro y los toros, no deja de lamentarse por la supresión de la fiesta pamplonica.
Cuarenta días, cuarentena perfecta, parece un buen momento para reflexionar. Aunque no sé de qué. Desde hace siglos jamás había estado tanto tiempo comiendo normal. Yo, que era de lo del grillo poquillo, merced a mi madre, consumo verde prácticamente todos los días. Y sí, ha mejorado mi tránsito intestinal. Pero me aburre un tanto, no consigo excitar a mis papilas gustativas, quizá acostumbradas a sensaciones más potentes.
Cocinar tiene su aquél, pero como comensal se pierde el factor sorpresa. Excepto cuando no pruebas lo que elaboras: error, lo sé ahora. Pensaba que bastaba con seguir la receta al pie de la letra, que cocinar era algo mecánico. Y probablemente lo sea en los restaurantes que frecuentaba, donde se repiten, siempre iguales a sí mismos, los procesos que decide el jefe de cocina. Parece seguro que el cocinero sí se lo haya currado, reflexionado, indagado, probado y rectificado. Mas una vez definido el proceso, el trabajo es repetitivo para quien debe elaborarlo.
Nunca había pensado sobre eso –nunca había pensado mucho en realidad−, quizá por ello la cocina más innovadora peca de exceso de movilidad, de novedades, porque sus responsables –y quienes lo contamos− nos aburrimos demasiado.
Por otra parte, los humildes cocineros de las casas de comida, esos que repiten el cocido, el pollo al chilindrón, las borrajas con patata, eso que llaman paella, quizá sí disfruten en el día a día. Cambiando algún elemento, probando sus guisos, contentos de dar de comer al hambriento. A lo mejor por eso suelen estar más gordos que los cocineros innovadores.
Basta de divagaciones. Tenemos ante nosotros tres días y medio de fiesta y hay que aprovecharlo. Abuso de Javier Mené –que siempre se deja− y le hago un pedido ahora que tiene que reinventarse sirviendo a domicilio. Como tantos otros proveedores de hostelería. Prefiero no pensar en ello, me da yuyu.
Pero sí en mi pedido. Busco tradición y exotismo local. Entre la tradición, coliflor, apio, nabo, guisantes –sí, al parecer, los hay naturales y es su época− y espárragos de Navarra, que también son de Aragón y La Rioja. Exóticos, por más que cercanos son los nísperos, berros, rúcula, flor de calabacín, un coco y boletus con los que complemento el pedido. Eso sí, no me he podido resistir y he añadido chile rojo picante, mango y shitake. Ya veremos que saldrá de esto. De momento, mañana, arrancamos con las alcachofas.
Algo espeso ya estoy. Será cosa de san Jorge, que ni siquiera es santo en todo el mundo.
Martes, 21. Día trigesimonoveno
El cardo más o menos ha aguantado. Algunos trocitos, los más pequeños, se han rizado levemente, pero no huelen mal, con lo que seguiremos adelante. Retomando el discurso, haremos las dos versiones, la canónica, con almendras, y la renovada, con cacahuetes.
Pero antes debo tapar, disimular al menos, el agujero del techo. Mi madre dice que le perturba, que quizá entren ratas o cualquier otro ser vivo de aspecto repugnante. Por más que insisto, le muestro fotos, le demuestro que tras el falso techo –verdadero, en realidad, pues cumplía su función− hay otro, perfectamente cerrado, incluso seco ya. No hay manera. Con celo y una cartulina soluciono el problema. Nos queda una cocina muy disuasoria para animales; ya se sabe que la cartulina es un gran aislante.
Mientras se cuece el cardo, tras el preceptivo e incómodo escaldado, me aplico con el mortero, logrando, primero una maseta de almendras, para mi madre, y otra de cacahuetes, para mí.
Dos aparentes bechameles, con harinas de trigo y maíz. La de ella, trigueña, crece con leche y un poco del agua de cocer; la mía, con maicena, mantequilla de cacahuete y solamente caldo de cardo. Ambas espesan sincronizadamente, cada una en su mitad de la sartén de las tortillas, más clarita la de almendras, más oscuro el maní. Mira el punto de sal, dice mi madre. Bien las almendras, pero el cacahuete… No quise acordarme de que la mantequilla estadounidense, como la soriana, es dulce, muy dulce. Tanto, o quizá tanta, que ni siquiera el salado de los cacahuetes –no había otros− lo compensa.
Me deprimo un poco. He de reconocer que el clasicismo se ha impuesto de lejos, aunque quizá en otras condiciones –aceite de cacahuete, mantequilla no dulce, si es que existe− hubiera funcionado. No obstante, le suelto a mi madre, que apenas ha probado, y con disgusto, un bocado, un discurso sobre el agridulce, desde los romanos hasta el melón con jamón. Pero no se convence.
Reparo en las notas de los vecinitos de arriba. Resulta que a la niña le encantaron mis patatas a la importancia; no las de mi madre, las mías. Aunque apenas me la he cruzado un par de veces por la escalera –es lo que tienen los ascensores, que se pierde el contacto vecinal− decido que la chiquilla posee criterio, amén de audacia. Me vengo arriba y decido seguir con estas catas experimentales.
Preparo un par de tupers con las dos versiones del cardo y las subo al piso de encima. ¿Espero a que abran la puerta? La verdad es que nuestra comunicación de crisis ha sido a través del guasap, algo distante, pero lo cierto es que renovaré mi vestuario gracias al sifón del vecino. Decido dar la cara; parte de la cara, por aquello de la mascarilla. Así que espero.
Manteniendo las distancias, le entrego la comida. El vecino me pregunta cómo estamos y pongo cara –ojos, en realidad−, de compungido. Bueno, hemos podido recuperar nuestra actividad coquinaria, una vez recompuesta la cocina… Mi madre se va recuperando gracias a guisar… Son cosas que pasan…
Me interrumpe. Precisamente os iba a bajar esta botella de champagne –dice champagne, no champán− que os he enfriado para codayuvaros a pasar el trance. A mi me funciona, dice. Tras una breve negativa, acepto la botella –faltaría más, es un Besserat de Bellefon cuvée des moines brut rosé 2017, al menos 50 euros, o más en su tienda−. Lo descubrí en su presentación en Zaragoza, nada menos que el La Prensa, solo para los más conspicuos influencers. ¿Tienes champanera?
Por supuesto, le contesto. Espero que os gusten estas dos versiones de cardo. Ya nos diréis.
No ha salido mal, champán a cambio de cardo. A ver qué opina la chiquilla.
Lunes, 20. Día trigesimoctavo
Mientras espero al operario, voy remojando zapatos y la ropa de invierno. También es casualidad que la tromba de agua me sorprendiera justo cuando estaba enfrascado en el cambio de ropa para la primavera, o quizá ya para el verano, visto lo visto. Espero que cuele ante el seguro, porque de lo contrario apenas tendré un par de alpargatas para caminar. La luz ha reaparecido misteriosamente, quizá ha vuelto al irse el agua, recuerdo del BUP que eran bastante incompatibles.
A eso de las once llega el operario, Tan fornido y tatuado que mi madre no despega los ojos de su ceñida camiseta. Nos colocamos las mascarillas –él la trae de serie− mientras contempla el techo. Tendré que picar la pared para encontrar la fuga: pique, pique, que paga el seguro del vecino, pienso –y los zapatos, los libros, la ropa… confío−.
¿Tiene algo para cubrir el suelo? Sí, una sábana vieja, que repondrá el seguro. Y, por casualidad, ¿un martillo? He tenido que aparcar lejos y si me ahorro el viaje… El que le ofrece mi madre, parte de su menaje, de madera, para ablandar la carne, parece que no le sirve. Pero ella no quiere perderlo ni un minuto de vista. ¿Y un hacha? Me servirá, sí.
¿Un hacha? ¿Tenemos un hacha? Claro hijo, cómo quieres cortar el hueso de jamón sin un hacha. Me evado hacia el ordenador, dejando a mi madre al mando de las obras. Finalmente, la avería estaba en el piso del pijo, algo de un sifón, pero que no tiene nada que ver con el de Adrià, al parecer.
Conclusión: agujero en el techo, enseres domésticos remojados, próxima visita de albañiles para sustituir placas de pladur, y, cuando se acabe el confinamiento, pintores. El operario no sabe darme una razón convincente acerca del que haya albañiles disponibles estos días, pero no pintores.
Recuperamos nuestra cocina, agujereada, pero apta para su función. Una pasta con tomate y filetes con patatas fritas consituyen nuestro sustento.
Nos tomamos el resto del día de asueto. Ella, que yo debo recuperar trabajo atrasado.
Domingo, 19. Día trigesimoseptimo
El sabatino vermut fue torero, literalmente, pues nos vimos nada menos que A las cinco de la tarde; Currito de la Cruz; El espontáneo y Solos los dos. Cuando tocaba Blancanieves, –muda, además de sin colores, lo que no agradó en exceso a mi madre, amante de la modernidad dentro de un orden− la jefa decidió irse a dormir, y también yo, por simpatía.
Inauguro el domingo retomando Blancanieves −es lo que tiene a tele, que puedes ver las películas en capítulos, como los libros− antes de que mi madre se adueñe del mando para su misa dominical. Gracias a la mudez del filme, oigo llover. ¿En la calle? Ca, en la cocina.
Una tromba al principio, un cadencioso goteo después, apenas nada al final, salvo varios litros de agua desparramados por el suelo. Amén de un diferencial empeñado en mantener su posición superior, por más que uno insistía en convencerle de la conveniencia de la inferior. Conclusión, sin luz en los techos, aunque sí en electrodomésticos. El cardo sigue a salvo; por si acaso le cambio el agua. ¿Cuánto dura un cardo en remojo?
Ahora aprecio los kilómetros de cable, excesivos a todas luces pensaba yo cuando reformé el piso, que instaló mi amigo el virginiano –de Virginia del sur y con un hermano sheriff, como debe ser−, estricto electricista, perfeccionista hasta la extenuación, que me colocó un sistema eléctrico digno de una estación espacial.
Dejo a mi madre con la misa, mientras, manteniendo las distancias, pero sin mascarilla –por no ser descortés− informo a mi vecino de arriba del diluvio, desconocedor el pijo del viajero océano, antaño escondido entre su suelo y mi techo, y hogaño en un pozal, amén del techo de mi dormitorio, perdón, el de mi madre.
Pensaba que le subía más pruebas de cata. Consultados los respectivos seguros de hogar, le toca al suyo, que promete enviarnos a la mayor brevedad. Aunque, explican, debido al confinamiento, el día festivo, quizá llegue mediada la tarde.
Ni la tarde, ni la noche. Que si no hay profesionales disponibles −¿no se quejaban los autónomos de la falta de trabajo?−, que si vaya día hemos elegido para recurrir al servicio de urgencias, como si las urgencias las decidiera uno. Que le pregunten a Sánchez.
Se van a enterar los del seguro. Aprovecho el día para desconchar varias paredes más, quemar varios electrodomésticos trasnochados, mojar esos libros que jamás leeré, ensuciar bastante ropa. Por supuesto, todo absolutamente documentado, que para eso soy del gremio de servicios. Renovación total a cargo de la cuota anual.
No es plan de cocinar. Poder, se puede, pero la luz del flexo que he tenido que instalar en la cocina –no es precisamente luminosa− no induce al trabajo. Y mi madre está inquieta, insegura, como si la filtración fuera el inicio de otra pandemia.
Telecomida. Fideuá para comer y pizza para cenar.
Mañana, lunes, será otro día. Mientras tanto cavilo qué más puedo chorizar al seguro.
Sábado, 18. Día trigesimosexto
Hoy toca experimentar con el cardo. ¡Menos mal que es sábado! Si llego a saber el trabajo que lleva, elijo otro producto. Entre quitar los bordecillos y esos nervios filamentosos, rechazar las pencas pequeñas, retirar esa telilla, casi se me va toda la mañana… y casi el mismo cardo, que se queda prácticamente en nada. Eso sí, mi madre feliz y contenta con su artritis, que le sirve de salvoconducto para evitar estas penosas tareas manuales.
He descubierto que hay dos recetas básicas de cardo –sí, también en ensalada, pero es menos habitual, al menos en Internte−, y siempre con una especie de bechamel. Con jamón, que dicen a la navarra, y con almendras, a la aragonesa. Voy meditando según el cardo se convierte en trocitos de seis a ocho centímetros.
Inciso. ¿Por qué el uso de jamón se asocia con el apellido a la navarra? Que si la trucha –los expertos dicen que allá no se comía así−; este cardo, con trocitos de jamón, las alcachofas. Cierto que el jamón de Pomeipoles –nombre de Pamplona en la época romana, hace más de dos mil años− tenía mucha fama, pero desde entonces ha llovido bastante y el secado de jamones se ha desplazado a otros sitios menos húmedos.
Siguiendo con el imponente reto que me he automarcado, debería hacer evolucionar la receta, bien la aragonesa, bien la navarra. La segunda nos llevaría quizá hacia la mojama como compañía del cardo, pero me inclino por la aragonesa. Con cacahuetes, decido, lo que nos remonta hasta Sudamérica. Descubro, por cierto, que no es un fruto seco, sino una legumbre –es decir semilla−, pero si aceptamos el tomate como hortaliza, en siendo fruto, daremos por bueno el cacahuete, como sustituto de las almendras.
Para resultar coherentes, el aceite debería ser de cacahuete –no tengo−, o bien debería trabajar la dichosa bechamel con mantequilla de cacahuete, de la que sí dispongo un frasco, merced a la inauguración, hace mucho, de un restaurante-franquicia de puro estilo estadounidense. Servirá, pues no está muy caducada, apenas superada en pocos meses la fecha esa de consumo preferente.
Me voy arrepintiendo de la idea, pues aunque tengo todo el cardo ya en agua con perejil y un poco de limón–así no se oxida, dice mi madre−, me adelanta la necesidad de escaldarlo, una o dos veces, según, para que pierda su posible amargor. Si lo llego a saber lo pillo de bote o congelado.
Me salva entonces el timbre de la puerta. ¿Otro mensajero? Sera también cerrajero, pues es el timbre de arriba y no el de abajo; sencillo truco que nos hace ir al telefonillo o directamente a la puerta. Abro, miro y no veo nada. Bajo la vista y un sobre grande rodea una botella de vermut.
Es del vecino de arriba, agradecido por la propuesta catadora, que nos salva el mediodía. Le propongo a mi madre celebrar un vermut torero –si quiere luego buscamos una corrida histórica por la tele− y posponer el cardo para la tarde. Acepta sin ninguna vacilación. Queso, jamón y, por supuesto más anchoas de L’Escala, nos conducen plácidamente hacia la siesta.
Más todavía cuando una lectura en diagonal de la nota, pulcramente impresa –tendrá mala letra− adelanta lo magnífico de mi idea, que amplía el horizonte gustativo de sus criaturas, amén de relajarlas mientras rellenan el cuestionario, que han cumplimentado a la perfección. Eso sí, a mano y con rotuladores de colores, repletos de notas e indicaciones. Demasiado intenso tras tanto vermut.
Mientras tanto, el cardo, con su perejil y todo, se refrigera convenientemente.
El vermut, algo cabezón, quizá porque la botella era un magnum, nos ha enganchado a viejas películas en la televisión, apenas interrumpidas para cenar la consabida tortilla de patatas.
El cardo tendrá que esperar hasta mañana. Da igual, Sánchez nos regala quince días más de fructífera convivencia materno-filial, al calor de la cocina tradicional globalizada de forma sensata, consciente y concienzuda.
Viernes, 17. Día trigesimoquinto
Tras un intenso debate interior, decido ir a comprar al super. Ciertamente el debate no era ir a comprar o no, sino dónde. Mi criterio me impele hacia el pequeño comercio –que deberá, sin duda, subirse a las redes para sobrevivir, como están comprobando estos días, y ahí entran mis habilidades; y mi negocio paralelo−, pero dudo que en la frutería encuentre un mortero. Y, por más vueltas que le doy, no encuentro sustituto para el mismo: resulta imprescindible para acercarse a la cocina tradicional. No es lo mismo una majada machacando que triturando; lo he comprobado fehacientemente.
¿Compro un mortero en amazon? Haylos y variados. Entre que lo pido y no, mi hermana me aporta la solución. ¿Oye, mamá tiene suficiente ropa? Lo ignoro totalmente. Confieso que he apreciado una cierta monotonía en su vestir, mas lo he achacado a su edad, antes que a la carencia de variada indumentaria. Ante mi ignorancia en dichos aspectos, le paso el teléfono a mi madre, a la que requiero para que su hija, mi hermana, nos traiga más menaje de cocina, el que ella considere imprescindible.
Me reprende mi hermana. ¿Qué trajín os traéis? Nada, simplemente que se entretiene guisando. ¿Pero si me ha pedido media cocina? Trae lo que puedas, pero sobre todo no te olvides del mortero, lo echa de mucho de menos. Pactamos la entrega de ropa y menaje.
Tras el intercambio, ya sin dudas, me dirijo a mi verdulería cercana, cuya propietaria me saluda como si fuera un cliente de toda la vida. Imposible que me haya reconocido tras la mascarilla azul marino –hoy toca, azul− de mi madre. Quizá sea mi flamante carro de diseño, o simple amabilidad, o ganas de consolidar nueva clientela. Ya se sabe, de las crisis salen nuevas oportunidades, creo que en chino significa cambio. ¿Habrá alguna relación geopolítica en todo esto?
Un enorme cardo me devuelve a la realidad. ¿No es una verdura de Navidad? De invierno, hijo, pero este año se ha prolongado la temporada. Con los invernaderos y todos los adelantos, las cosas no son como antes. ¿O no hay borraja todo el año? No le falta razón.
Así que instalada en la superioridad profesional, me coloca un cardo enorme que rebasa la altura del carro. Completo su volumen con un colorido surtido de frutos de la tierra. Aun consumiendo cinco al día, cual recomiendan los próceres sanitarios, creo que tengo hasta el día de san Jorge, por lo menos. En la vecina carnicería me hago con un ternasco aragonés para el día del patrón y diversos procesados cárnicos, desde mortadela –de Bolonia, por supuesto, para degustarla en tacos, como allá, no en transparentes láminas, que recuerdan tiempos de escaseces− hasta un surtido de quesos con label de calidad. Es lo que tiene el centro, las carnicerías de nivel. Con la visa tiritando retorno al refugio.
Mi madre, que ha recuperado su mandil de toda la vida, sonríe ante la mesa puesta. Debe ser el placer de mudarse ropa, más allá del quita-y-pon con el que, me confiesa, lleva estos treinta días –29 en realidad, lo compruebo, ventajas del diario−. Como los plátanos se estaban pasando y te gustaba tanto hijo, te preparado un arroz a la cubana; con un poco de jamón que cortes, plato único.
Cortar jamón, ¡buenos vamos! Logro raspar algunas lonchas, feas de la muerte, indignas de la peor taberna, pero desconozco totalmente cómo voltear el jamón. Lo dejo para el finde, pues el apetito impone su voluntad. Para mi madre, como tantas que jamás han pisado el Caribe, el arroz a la cubana consiste literalmente en arroz blanco –sin caldo, solo agua−, huevos fritos, −siempre dos por cabeza−, salsa de tomate –casera también siempre− y un plátano –hembra, es decir no-macho− frito. Tendré que volver sobre el concepto, pero entra que da gusto.
Teletrabajo por la tarde, dedicando la noche a repasar correos, chats, instagramas, facebooks y demás. ¡Hola! Alguien me lee. Oculto tras el sustantivo cocinero, un desconocido –ilustrado, eso sí− me hace llegar telemáticamente la portada y una página de facsímil del ARTE DE COCINA, PASTELERIA, VIZCOCHERIA –así con uve−, Y CONSERVERIA: COMPUESTA POR FRANCISCO MARTINEZ MONTIÑO, Cocinero Mayor del Rey, nuestro Señor. NUEVAMENTE CORREGIDA, Y ENMENDADA. CON LICENCIA. Barcelona: En la Imprenta de Maria Angela Martí viuda , en la plaza de S. Jayme. Año 1763.
Concisos en titular no eran precisamente a finales del XVIII. El tal Montiño me suena lejanamente, ya me documentaré. Ahora me interesa más la página, donde aparece: «Como se guisan las langostas». Ahí me ofrece el desconocido cocinero −¿quién será?− una más cercana versión de mis patatas a la importancia, pues Montiño, tras cocer la langostas en un cocimiento de agua, sal y pimienta –¿conveceré a mi madre de la bondad de la pimienta? ¿qué oscuro arcana provoca su recelo hacia tan negro condimento? ¿Será el color, evocaciones brujeriles?−, quizá sin querer apunta la majada moderna/clásica: los sesos de la langosta –que están en la concha mayor−, deshechos con una cucharita, con un poco de vino, pimienta y nuez, un poquito de manteca fresca, y sino de limón y una migaja de sal. «De esta manera son de buen gusto». Necesito con urgencia manteca.
Jueves, 16. Día trigesimocuarto
No son las patatas a la importancia un plato que recuerde especialmente de mi infancia. Sin embargo, las tengo bastante presentes, gracias a un fotógrafo que ocasionalmente se dedicó al retrato de platos. Resulta que a principios de este siglo, las del comedor de un colegio público de la Romareda –de los pocos que tenían cocina propia− había creado escuela, y nunca mejor dicho. La receta de las mismas corría entre los padres del AMPA –creo que ahora se dice así− como si de un tesoro se tratara. De hecho, el hijo del fotógrafo se hizo cocinero.
Siguiendo las instrucciones de mi madre, una vez peladas las patatas, las corto en rodajas. Un centímetro exacto, que estamos haciendo historia y documenándola. Rebozamos según la regla mnemotécnica: orden alfabético. Harina > Huevo > Pan rallado, que cada vez me hace menos falta.
Sin mortero, malamente, logo un majado de ajo, azafrán, perejil y sal. Anoto: comprar mortero, parece imprescindible para estas lides.
Rehogo cebolla picada con la maquinita en aceite y añado la harina, para lograr el afamado roux nacional. Es el momento de añadir el caldo. No nos queda caldo Aneto, mamá. Pues agua y avecrem; tampoco tenemos. Solo queda un poco de ese caldo de pescado. Pues ese, confirma, el caso es darle sabor a las patatas.
Las musas acuden en mi ayuda. Coloco las patatas, a partes iguales, en dos cazuelas distintas ante la atónita mirada de mi madre. En una seguiremos su receta, es decir, añadimos el majado y el caldo de pescado hasta cubrirlas, dejando que hierva a fuego suave durante unos veinte minutos.
Pero en la otra, he ahí la gran idea, mi receta, añado una buena cantidad de salsa chilli lobster. La probé, integrada en un plato de arroz con langosta, cuando todavía éramos libres para salir a la calle y disfrutar de los restaurantes, en el último –habrá más, seguro− menú degustación en La Senda. Estaba brutal y tras alguna simpática extorsión mediática –le prometí duplicar las visitas al face de su restaurante en menos de un mes−, logré que, generosamente, me regalara un bote de dicha salsa.
Todo está conectado. Ambas patatas a la importancia, la clásica y la novedosa, la mía, la que integra la cultura estadounidense, la que en unos años será habitual en nuestros domicilios. Veamoslo. La langosta, tan apreciada ahora, se consideraba en el siglo XIX, allá, comida de pobres. Algunos sirvientes exigían comerla no más de dos veces por semana, y los presidiarios la odiaban. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la langosta fue enviada en latas para alimentar a los soldados en el frente, pues era más barata que los frijoles enlatados.
Tras la teoría, la práctica. Probamos ambos platos. El tuyo pica, hijo; sí, pero poco, ahí está la gracia. No sé, no sé… pero se lo va acabando.
Como ya saben, mi madre no sabe cocinar en magras cantidades. Así que nos sobra como un kilo de patatas a la importancia en dos versiones. Me dice que la patata no se puede congelar, que se queda estropajosa, fofa, fibrosa, así que decido agregar un placebo a esta magna tarea de reinventar la cocina popular. El pijo de arriba que, si no tiene buen gusto –lo ignoro−, sí una esposa propietaria de un afamado colmado que, desde hace tiempo, también sirve comidas, in situ y a domicilio. Algún criterio tendrá.
Preparo una nota en la que le agradezco enormemente sus solos de tambor a las ocho de la tarde –afortunadamente acabaron con la Semana Santa− y que lo hago en forma de alimento –mi madre no sabe cocinar para dos, no es porque piense que vayan faltos de provisiones, ¡faltaría más!−. Sí, verá que son dos versiones, cosas de mi madre.
Le ruego que las acepte, que lass valore –adjunto nota de cata, para él, para ella, y la encantadora y ruidosa parejita de niños, constantemente saltando sobre el suelo− y que disculpe mi incomparecencia personal, por aquello de la distancia de seguridad. Timbro, dejo las dos fiambreras y huyo.
Mientras reviso las fotografías del proceso y tomo nota, descubro que existen conexiones inexplicables entre los pioneros de la cocina. Los hermanos Carcas, Luis Antonio y Javier, los mejores cocineros de España, los de Casa Pedro, han colgado en facebook una receta de Patatas a la importancia con vieira.
Así cualquiera, como si yo no hubiera sido capaz de añadir langosta, aunque la tuviera.
Miércoles, 15. Día trigesimotercero
Sorpresa, ha llegado el diploma, al correo electrónico. Quiérese decir que el Gobierno no nos controla tanto como sospechaba; ignora que mi madre es octogenaria y no escolar –por más que ello no sea incompatible−, o al menos niña. Todo un consuelo. No obstante, el tipo de letra que yo he elegido –comic sans− es mucho más apropiado. Así que lo borro.
Todavía feliz por esa especie de pan que hicimos ayer, diferente, pero clásico, asisto a una especie de iluminación, una encarnación, amplificada además porque, visto lo visto, llegamos al menos hasta mayo confinados. Una misión, una cruzada, otorgar un nuevo sentido a una vida dedicada a la degustación, contemplativa antes que proactiva, mera
Aprenderé la cocina tradicional de mi madre, a la que sin duda podré aportar al menos un ápice de contemporaneidad, donosura, majeza y globalización. Y como si en la autarquía nos encontráramos, partiremos de escasos productos básicos, comprobando los recursos de la jefa y mi habilidad para incorporar innovaciones. Es decir, apenas un ingrediente básico, con los complementos habituales y vulgares de una despensa tradicional. Y, por supuesto, las reservas e ideas de un influencer como yo, capaz de obtener, sin mayores molestias que postearlos, decenas de productos, sólidos y líquidos. Y si la cosa –el confinamiento, digo− va a mayores, pasaremos a los dos o tres ingredientes.
Si Paniego se hizo moderno confrontado –en el buen sentido del DRAE «dicho de una persona o de una cosa: estar o ponerse frente a otra»− o los Roca comen todos los días los platos tradicionales de su madre, parece una buena idea remedarlos, pero desde fuera de las cocinas profesionales, desde la más auténtica tradición, la de mi madre. Que se remonta, más o menos, hasta su abuela. Es decir, mediado el siglo XIX.
Por supuesto, documentaré todo el proceso –Adrià dixit− para compartirlo y sorprender a los compañeros influencers, ahora carentes de innovaciones de las que presumir. Encerrados, sin nada que colgar en las redes, sin poder presumir ante sus compañeros de curro, vacuos. Volcados todos ellos en imposibles concursos virtuales de cocina, en aplaudir las causas solidarias, en recordar fastos pasados. Vacíos de novedades con las que epatar en Instagram, están alicaídos, prácticamente desaparecidos. Si hasta fallaron en la convocatoria que les hice por Zoom para comentar la actualidad.
¿Qué actualidad? Por más que se anuncie la próxima apertura de algún restaurante, lo cierto es que el futuro está muy negro. ¿Volverán los restaurantes a ser lo mismo? Lo dudo. Tendrán que reinventarse cuando menos. ¿Cenaremos tranquilos los próximos meses cerca de un señor que tose?
De ahí mi misión, mi nuevo destino gastronómico, la tarea a la que voy a dedicar todas mis fuerzas, una vez resueltos los cotidianos expedientes del curro. Generar una nueva cocina doméstica, la fusión entre mi madre y yo, la globalización en los fogones domésticos. Si varios siglos costó que los alimentos del Nuevo Mundo se incorporaran a nuestra dieta cotidiana, afrontaremos juntos –madre e hijo− la fusión de otras culturas en estos tiempos de confinamiento, del que saldrá una nueva cocina para todos los hogares.
Mañana mismo empezamos. Con las patatas, precisamente, inexistentes aquí –el eurocentrismo es difícil de eludir−, pero hoy producto imprescindible en la mayoría de las cocinas –no en las asiáticas, ni las africanas, ciertamente− y causa, cuando falta, de hambrunas y emigraciones masivas, como la de irlandeses de finales del XIX.
Patatas a la importancia, ese es el primer reto.
Martes, 14. Día trigesimosegundo
¡A comeeeeeeeeeeeeeeer! Me sobresalta mi madre. Hijo, nos estamos quedando sin verduras, esto es lo que he conseguido hacer: unas alcachofas. Como no podía cortarlas y, por no molestarte, las he cocido enteras y luego las he pelado; por eso están tan feas, pero ricas, que las he probado. Y filetes de pechuga a la plancha.
Esto no es vida, hasta entiendo a Rajoy, que parece que se ha saltado el confinamiento para caminar. Y eso que él tendrá casa grande y sin madre, supongo. En cualquier caso, me he puesto al día con el curro atrasado y ya dispongo de tiempo. Necesito comer diferente, con nuevas sensaciones. Mañana iré a comprar más provisiones; de momento… ¡la levadura!
Le pido a mi madre alguna receta con levadura. ¡Ay hijo! yo no soy muy de eso, solo se hacer un bizcocho, el de yogur. Se me ocurre una idea, le digo, haremos pan. ¿Pan, nosotros? No mamá, haremos uno muy sencillo, en el microondas, que tengo la receta, y, por supuesto, levadura, de colección además.
Me encanta tomar el mando. Pan y microondas, dos dimensiones ajenas a mi madre, por lo que podré sorprenderla con mis habilidades. O eso espero; no parece muy complicado: Pan en el microondas en diez minutos, dicen los de Directo al paladar. Veremos.
Me preparo concienzudamente, como si estuviera preparando una subvención de la DGA, máxima atención, instrucciones inverosímiles, requisitos absurdos. Mientras tanto, para que se entretenga, le coloco Lo que el viento se llevó en la televisión.
Se precisan 8 gramos de levadura, es decir, o me sobran 3,5 gramos −¿cuándo llegará la normalización a las papelinas de levadura? ¿No tienen una AENOR o así?−, o preciso más harina. Opto por lo segundo, aunque me cueste varias reglas de tres. Harina: 250×11,5/8 = 359 gramos. Y así con el agua, la sal y el aceite de oliva virgen extra, hoy por ejemplo, empeltre, más de aquí.
Una vez que he preparado todo en sus respectivos cuenquillos, con la cocina repulida como si fuera un plató de televisión, llamo a la jefa. Incordiona, como siempre, ¿No has encendido el horno? No, lo haremos en el microondas. Sospecho que no tiene mucha confianza en el invento, pues disimuladamente comprueba el estado de la panera –vacío− y saca pan del congelador, ya sin disimulo. Por si hacemos corto, se disculpa.
Según las instrucciones coloco en el bol más grande que tengo todos los ingredientes. Los voy mezclando gracias a un tenedor. Siguiendo la receta, cuando ya es materialmente imposible, amaso en la encimera −«hasta que la masa se haya vuelto elástica, suave y lisa»− o hasta que se cansa mi madre, que se ha animado a probar.
Cuando nos cansamos del trajín y la masa se parece a la de la fotografía, formamos dos trozos, más o menos ovalados, hacemos dos cortes en la superficie –en forma de cruz, toque personal− y lo depositamos sobre papel vegetal en un recipiente apto para el microondas, que para eso ya me llega.
Inciso. Papel vegetal. ¿No tienen dicho origen todos los papeles? ¿O se creen, por ejemplo, que el denominado papel cebolla se hace con dicho bulbo? El conocido en cocina como tal, e trata, en realidad de papel sulfurizado, es decir tratado químicamente −se le da un baño en ácido sulfúrico, de ahí el nombre− para tapar los poros de la celulosa y así hacerlo impermeable y también resistente a las elevadas temperaturas de un horno. Que uno también sabe documentarse.
Obviamente, no dispongo de esa cosa, pero tampoco el microondas es un horno, con lo que dudo que se pueda carbonizar. No obstante, hago una prueba previa con un folio y no siquiera se calienta mucho.
Tras cuatro minutos a la máxima potencia, nuestros panes al folio están listos para su consumo. Ciertamente es un poco soso, pero tras el paso por la tostadora mejora bastante, como comentan los del paladar.
Mi madre me contempla con admiración. Mi valoración cocineril ha crecido varios puntos. Para celebrarlo, y no meter la pata, saqueo la despensa para preparar diferentes montaditos. Patés variados, de verdad −cerdo y oca− y asimilados −oliva y pimientos− gracias a su textura; quesos de untar, gorgonzola y torta del Casar; sobrasada, que como aprendí en Mallorca se coloca con la mano sobre la tostada; los restos de la parte superior del jamón, que ya apunta hueso; anchoas, no, que aún nos dura el atracón.
Mi madre hasta se anima a probar mi vino, un Tres Picos de 2015; le gusta. Menos mal que era un magnum. Se acaba.
La cocina sencilla tiene también sus satisfacciones, que caramba.
Lunes, 13. Día trigesimoprimero
Día trece tenía que ser. El trabajo me abruma. Decenas de papeleos, pues a los ERTEs dichosos hay que sumar los IVAS trimestrales, los IRPF trimestrales. Que si se aplazan, que sí no. Que si los clientes envían los papeles, que si no tienen escáner para las facturas en papel.
Pasar del trabajo presencial al teletrabajo no puede hacerse de sopetón. Es lo que hay. No me queda más remedio que pactar con mi madre que tome el mando doméstico, al menos un par de días. Miedo me da, pero no hay otra.
Por supuesto, ella feliz. Así puede dejar de hacer mascarillas, pues se siente obligada por el diploma de Lambán. Dos sábanas viejas me ha destrozado ya, con su correspondiente almohada, de donde ha surgido una mascarilla doble, vaya usted a saber por qué. Por cierto, no ha llegado el diploma, ¿me habrán pillado con la edad? ¿Tanto nos controlan?
¡A comeeeeeeeeeeeeeeer! Parece que ha rejuvenecido, ¡hasta quería salir a comprar! Ha puesto la mesa, ha preparado acelgas y carne estofada, aceptable, por más que poco intensos de sabor. Y pretendía fregar, pero le he explicado que se gasta menos agua con el lavavajillas que a mano; accede, pero sin creérselo.
Antes de caer en la siesta reflexiono ante las noticias que me llegan al móvil. Los estancos se quejan de una caída de ventas del 60%. ¿Cómo? Ha dejado de fumar el personal por el confinamiento; no me lo creo. ¿Dónde están esos fumadores, nada menos el 40%, que no se acercan a por su dosis? ¿Solo fumaban los abuelos? –humor negro, ya perdonarán−
La paralización del turismo afecta drásticamente al consumo de pollo. ¿En serio? ¿Los turistas eran los que se comían el pollo nacional? ¿Los españoles nos atiborramos de pollo en los restaurantes cuando viajamos?
La tarde también se esfuma entre formularios.
El par de perfectos huevos fritos que me prepara para cenar hace que hasta me olvide de Instagram; amor de madre. Le pongo en la tele Mujercitas, amor de hijo.
Domingo, 12. Día trigésimo
Ayer consolidé un seguidor, pero me perdí aprender cómo asar un ternasco. Y mi madre no permite comer dos días de fiesta el mismo plato. Insisto, pero nada: Ternasco a la pastora, así será. Sea.
Le sugiero una receta del magnífico restaurante Yaín, en Teruel, Cuellos de ternasco a la pastora. ¡Dónde va, que es domingo de resurrección! Intento fallido. A lo clásico. No obstante, y como es pronto, me dedico a indagar por la red. Como buen plato tradicional, ninguna de sus recetas resultan idénticas, por más que se aproximen.
Las hay hasta con nata –de toda la vida, dice mi madre, con recoña−. Desconcierta bastante la oficial, la de página aparentemente oficial de Gastronomía Aragonesa –avalada con el dragoncito de Aragón Turismo, ese que ya apenas se ve−, donde no coinciden texto y fotos −¿habas, alcachofas, espárragos?−, mientras que muchas se repiten frase por frase.
Mi madre no se complica mucho: Ternasco, que es lo principal; patatas, ajos, cebolla, aceite de oliva, vinagre y sal, que nunca deben faltar en una cocina; leche y vino blanco; y las hierbas que tengamos a mano, como orégano o perejil. ¿Pimienta, mamá? Que manía con la pimienta, hijo; no, que pica. Y si tuvieras, que no, avecrem.
Trato de llevarla a mi terreno, le enseño la receta clásica de Luis Bandrés –con pimienta− y la ignora. La de Casa Emilio, la de Gastro Aragón… Todas llevan pimienta. Ni por esas. ¿Lo guiso o no? Guísalo.
Paso por alto diferentes consideraciones acerca del origen de plato –probablemente con cordero viejo−, como las encontradas por el profesor Beltrán en documentos del siglo XII, aunque sin patatas. Y del nombre, nada, ni una referencia. ¿A la pastora indica método o género?
Así que observo: pocha los trozos de ternasco con ajo y cebolla, sin que se dore, poco a poco. Añade la sal y cuando toca −¿cuándo, por qué? ¿Quizá cuando la carne ha perdido su color original?− añade el vino blanco y un poquito de vinagre. Al rato, las hierbas, la leche y agua –mejor sería avecrem, hijo, o caldo, pero solo tenemos el de pescado−, hasta cubrir. Y un poco antes de que esté hecha la carne −¿cuándo, por qué? Ya no cambia de color− añade las patatas que yo mismo he cascado.
Al parecer, no basta con cortar las patatas en trocitos, hay que cascarlas o chascarlas. Es decir, cuando casi está cortado el trozo se gira y se rompe. Es para que espese la salsa, hijo. Sabiduría popular, refrendada por la red: «La razón por la que tu santa madre y los muchos cocineros y cocinillas a los que has observado cortar patatas para un guiso, tienen la costumbre de cascarlas emitiendo ese sonido tan característico que justifica el uso alternativo del verbo chascar como perfecta onomatopeya, tiene que ver con el deseo de espesar y dar consistencia a las salsas de los guisos y cocidos caseros, utilizando como espesante natural el almidón de la patata […] es necesario crear una superficie irregular que sirva de escape de este polisacárido».
Por más que la jefa ignorara que facilitaba la huida del polisacárido, lo cierto es que el guiso estaba de rechupete. Bastante mejor que la improvisada sopa de marisco que hemos pergeñado gracias al caldo de los restos de la corvina, una lata de berberechos y otra de bonito, trozos de surimi, gambas congeladas –antes de ir a la cazuela, claro−. Además de unos granos de arroz «para que alimente más». Si me hubiera dejado añadir cilantro…
Aburrida tarde de domingo, hasta que me encuentro con Lambán, el presidente. Virtualmente, por supuesto, que seguimos confinados. Resulta que el prócer ofrece un diploma a todos los niños, un simpático gesto de confianza y ánimo para los más pequeños, «por haber superado su primera cuarentena con buena actitud y una gran sonrisa».
Algo molesto con tan geriátrica discriminación, relleno el formulario para mi madre, equivocándome en su edad: 8 años, se cayó el segundo dígito. Lo envío y espero. Espero mucho. ¿No habrá colado? O quizá es que es domingo, recuerdo, y no lo manden hasta mañana. Decido tunearlo, no creo que sea complicado.
No lo es, un poco de Photoshop y mi madre ya tiene su precioso diploma. Lo imprimo y se lo entrego tras los aplausos, que no se cansa de salir al balcón, donde las dos solitarias fresas crecen entre restos de velas de cumpleaños.
No soy mal falsificador, casi se cree que es de verdad. No me lo merezco hijo, solo he hecho mascarillas para ti, no para el resto. ¿No tienes más camisetas? Puedo hacer para tus amigos… Sí, aquí van a venir a por ellas. Pues para los vecinos, del de arriba es muy simpático.
Como recompensa, tortilla de patata para cenar. Me temo que me he equivocado rotundamente. Me ensueño con la turca.
Sábado, 11. Día vigesimonoveno
Sábado Santo y seguimos confinados. Agotadas las reservas de pan, aprovecho el viaje a la panadería –de paso estreno, orgulloso, mi mascarilla morada− para reciclar. Una nueva costumbre, instaurada por mi madre, que ha organizado la cocina: en la caja vacía de cava, las botellas, es la más resistente, doce. En la de Enate, el cartón y el papel, será por la pintura y el arte. Y en la de Sommos, los envases, vaya usted a saber el porqué.
Me asaltan varias dudas. ¿A qué contenedor van las cápsulas del vino y el corcho sintético? ¿Las chapas de cerveza? San Google me lo soluciona: cápsulas y corchos de plástico van al verde, pues «el tapón forma parte del mismo envase. Por eso, ya está contemplado que una vez llegue a la planta habrá elementos que deberán separar».
Por esa misma regla de tres, las chapas deberían ir al verde. Indago de nuevo; mala idea. Contradicción, es lo que tiene Internet, que afirma y niega a la vez. «Aprovechamos para recordaros que, además de las comentadas tapas metálicas de tarros de vidrio, también las chapas metálicas de botellas de vidrio y los tapones de plástico que vienen con algunos envases de plástico (botellas, briks…) se han de llevar al contenedor amarillo para su reciclaje.»
Encuentro un listado con hasta ochenta cosas y su contenedor correspondiente. Unas lógicas y otras sorprendentes, como que la caja de cartón de los medicamentos debe ir «al punto SIGRE de las farmacias» ¿Qué será eso? ¿Contamina el cartón de las medicinas? ¿De qué está hecho? Menos mal que no soy conspiranoico. ¿Y los prospectos en papel de las medicinas, también al Sigre ese?
Decido seguir la voz de la experiencia –la madre− y seguir su criterio, bastante aleatorio, pues chapas y cápsulas conviven alegremente con botellas por un lado, y latas por el otro. Sea.
Ya en la calle, enmascarillado, vacío el carrito –era grande, recuerden, me caben perfectamente las cajas repletas− en los respectivos contenedores y me acerco hasta el quiosco más cercano: cerrado. Busco otro, con cierto temor ya que me estoy alejando de mi refugio doméstico. Pero el Hola es artículo de primera necesidad. Para placer de mi madre y tranquilidad mía, que también le echaré algún vistazo. Lo que me temía, se me acerca un municipal y estoy a varias manzanas de casa, al menos cuatro ¿por qué hay cada vez menos quioscos?
¿De compras, no? Sí señor, respondo educado y temeroso ante la autoridad. ¿Me permite? Comprueba que el carro está vacío mientras le va cambiando de cara.
Verá, señor agente, tartamudeo –con la mascarilla no se verbaliza, bien−, lo que no contribuye a mejorar la cara del policía. He bajado los residuos a sus contenedores respectivos, aunque tenía dudas acerca de la ubicación de las chapas y… Al grano, me interrumpe, ya molesto.
Me quito la mascarilla –según las normas, que aprecie que soy buen ciudadano, respetuoso con las normas de confinamiento, desde la oreja−, tomo aire y sigo. Y bueno, antes de ir a por el pan, he ido al kiosco a por el Hola para mi madre; estaba cerrado y busco otro por aquí.
¿No sabe qué día es hoy? Sábado de Gloria, respondo en mayúsculas, esperando que sea devoto o, al menos, creyente. Y sigue: Tres días hay en el año… Que relucen más que el sol, Jueves Santo… Cállese, me interrumpe. Tres días hay en el año que cierran los quioscos, señor, solamente tres: Sábado Santo, Navidad y Año Nuevo. Y precisamente hoy tiene que comprar el Hola, que, por cierto, sale los miércoles. ¿A que no lo sabía? Pues, no sabía que sale los miércoles, precisamente.
Lo de los quioscos, ¡coño!, se le escapa. Si leyeran más periódicos y menos Internet, concluye mientras atisba una picarona sonrisa.
Resulta que el agente, ya amigo, casi hermano, me ha reconocido al quitarme la mascarilla. Sigue mi blog, mi Instagram, mis redes, que me han salvado de una buena.
Le acompaño a por el pan, así verifico su coartada, ordena. Y de paso, me explica esos filtros que usa para los platos coreanos; a mí no me quedan tan lucidos. No puedo menos que regalarle torrijas, huesos de santos, buñuelos y hasta una tarta de nueces.
Ya en casa, a salvo, me envuelve un aroma familiar. Ternasco asado. Pero sin patatas en rodajas, hijo, no podía cortarlas. Pero asadas también están ricas. ¿Me has traído el Hola?
Viernes, 10. Día vigesimoctavo
Hoy es el día, más de gloria, que pasión, espero: mis primeras croquetas. Mi madre se sube al taburete de la cocina, dispuesta a disfrutar de su papel de artrítica. Parece antes un árbitro de tenis, o como se diga −¿juez de pista?− que una madre. Le pongo la gorra, ya puestos
Ora mira a la derecha: cebolla, harina, leche, huevos, pan rallado –panko, pero no lo sabe− los trocitos de la corvina, perfectamente desespinados, espero. Ora a la izquierda: sartén, cazo, bandeja de cristal, cuchara de madera, dos cucharas soperas metálicas, rallador, tres platos.
Comienza el partido. Primer set. Ralla la cebolla. ¿Cebolla en las croquetas? Es para que no te salgan grumos en la masa, que te temo. Rallo y callo. Pon aceite en la sartén, como una taza. ¿No se hace con mantequilla? Yo no, por consiguiente, tú tampoco. Sofrío la cebolla hasta que se queda como transparente. Añade la harina, un tazón. Y revuelve sin parar mientras me repaso otra vez este Hola viejo –retintín, se lo compré la semana pasada; mañana tendré que salir a por el nuevo−. Que no se queme y vigila la leche, que no hierva.
Me va quedando una especie de engrudo, lo que viene a ser un roux de toda la vida, pero en castizo, con aceite. Desde su banqueta da el visto bueno. Vamos ganando el set. Echa le leche, poco a poco, sin parar de remover. Difícil, dos manos para sujetar cuchara, cazo y sartén: el dichoso roux se escapa por la vitro; menos mal que la jefa está enfrascada con las cuitas de la viuda de Carlos Falcó –gran hombre y pionero, me impresionó cuando lo conocí en una cata de sus aceites− y parece no enterarse. O quizá disimule; la vitro estaba limpia y desinfectada con abundante lejía.
Vuelve el roux a la sartén y el señorito a la cuchara, viendo espesar la leche a gran velocidad. Baja el fuego, echa más leche, remueve, exclama ella sin dejar de mirar a la viuda. Echa sal, poca, una cucharadita, que yo lo vea. Y ahora, el pescado. Lo añado y sigo removiendo. Baja del pedestal, lo prueba, se da la vuelta y se dirige a la nevera. ¡No eches pimienta, que te conozco! Y vierte la masa en la fuente de cristal.
Toma, y me acerca una cerveza artesana, Pyrene, de El Grado –la última por cierto−, tendré que pedir, que hay que ayudar a los que empiezan, especialmente en los pueblos. Tapamos la fuente con filme transparente. Así no se hace costra; antes poníamos un pañito, qué adelantos. Pégalo bien, que no quede aire. Superado el primer set: descanso de tres horas, al menos.
Le enseño el skrei que compré. Bacalao fresco, mamá. ¡Que va a ser eso bacalao! Te han timado. Mamá, el bacalao es un pescado, se salaba para conservarlo cuando no había neveras. Un reportaje en las redes apenas le convence, pero, buen remedio, da el placet a la comida. Hazlo como ayer, que me voy a los oficios televisivos, pero sin ese tomate sunsido, hijo; y hoy da igual que te pases con la sal, así parecerá que es bacalao. Lo es mamá, lo es.
Lo bueno de escribir un diario, es que lo puedes leer. Así que me leo a mí mismo, me plagio y hago el bacalao fresco tal cual, pero sin el tomate de Caspe. Aceptable.
Ya por la tarde volvemos a la pista. Se sienta en su puesto y avanza lo que viene: dar forma a las croquetas, Segundo set, que apunta a ser más largo de una final del Roland Garros.
Pon harina en el plato 1. No te fastidia, los ha numerado; parece que le está cogiendo gusto a esto. En el dos, bate dos huevos, muy batiditos. Y en el tres, el pan rallado que, por cierto, tiene muy mala pinta, como poco tostado, tendrás que cambiar de marca. El panadero del pueblo hace uno muy bueno con las barras que le sobran. Como si no me acordara: regla mnemotécnica: orden alfabético: Harina > Huevo > Pan rallado.
Todo a punto. Descartada la cuchara del helado, por los antecedentes y la posible tarjeta amarilla, o como sea en el tenis, me explica desde arriba. Se hace con dos cucharas: coge la masa con una y te ayudas con la otra para darle forma. Lo hago y sale una masa, más o menos elipsoide, cual diminuto balón de rugby. Al bañarla en la harina logro una forma parecida a una croqueta. La paso por el huevo y luego por el pan rallado. Sonríe la madre.
Ves hijo: llevas las manos pringadas, las cucharas todas mezcladas de harina, huevo y pan rallado. Y a este ritmo nos va a dar la noche, por mucho que hayan cambiado la hora. Primero hacemos –haces− las croquetas. Acato la orden. Las primeras seis croquetas es divertido, al ritmo del chic-chac de las cucharas, pero el resto…
La necesidad aguza el azar o, al menos, la memoria. Fue durante una visita a una escuela de hostelería o quizá en la cocina de un bar. Hacían una especie de rollo con la masa, sobre una mesa con harina, y luego lo iban cortando en cilindros, que terminaban de conformar con más harina. Se lo propongo a las alturas. ¡Vade retro Satanás! Jamás de los jamases.
Pero allá por la croqueta vigesimoctava, tantas como días de confinamiento, y con apenas media fuente de masa conformada, accede a probar. Pues no le gusta el truco profesional… Le permite dar forma a las croquetas a pesar de su artritis. Set superado. Dos a cero, toma Nadal.
Cuento las croquetas. 61 nos han salido, impar y primo. Largo descanso, pues además de aplaudir a las ocho, soportando el tambor del vecino y un bombo en la lejanía, los católicos tienen otra cita a las nueve. Se lo ha dicho mi hermana, hay que salir con una vela al balcón.
Sí, sí tengo velas. Una cuarentena nada menos, residuo y recuerdo de una tarta de cumpleaños, que guardaba no sé para qué. Con la excusa de proveerle desde la retaguardia, evito salir al balcón y le voy pasando velitas encendidas de dos en dos, mientras me aplico una copa de cava.
Apenas se ve otra vela en la lejanía. Vaya calle de ateos, mucho tambor, dice, pero poca devoción en forma de velas. Que, indefectiblemente caen, una vez marchitas, en mi maceta de fresas. Dos, las fresas; diez las velas, pues mi madre se enfada y vuelve dentro. Barrio de poca fe, concluye.
Menos mal que nos quedan las croquetas. Freímos una veintena –en abundante aceite, ya lo retengo, pero de oliva; nada de girasol− y nos damos un homenaje, complementado con cava, semiseco, para mi madre −lo siento Ludmila− y brut nature para mí.
Mañana será otro día. De gloria.
Jueves, 9. Día vigesimoseptimo
Los garbanzos no cayeron, salvo por su propio peso. Imposible comerlos, imposible triturarlos –por poco se disloca el tercer brazo, manco de potencia−, así que a la basura. ¿Tirar comida? Ni se te ocurra hijo, es pecado, y más en Jueves Santo. Cierto, lo del jueves, no lo del pecado, pero… Dáselas a las palomas, y antes de que venga el cuervo y se las robe. Me hace colocar en el balcón un bol con los restos de los garbanzos. Así se envenenen esas ratas con alas.
¿Qué hacen los devotos confinados en un día como este? La televisión: la dejo entre los canales numéricos y los reportajes de aquellas Semanas Santas de cuando se salía a la calle. Aunque bien visto, podría ser peor. Si no llega a lloviznar el sufrimiento de los cofrades se multiplicaría exponencialmente. Sol para procesionar, encerrados en casa.
Le propongo una cena al modo bíblico, con su cordero pascual y demás. El sábado, hijo, el sábado, que todavía es vigilia. Pero ellos sí comieron carne, madre. Eran otros tiempos y además la que manda es la Santa Madre Iglesia. Punto.
Reviso las provisiones. Encuentro corvina, que estaría perfecta en forma de ceviche, pero no me atrevo ante las reticencias de mi madre hacia lo crudo. Tampoco sé hacerlo, por otra parte, por más que, al ser cocina popular, no se antoje complicado.
Entre paso y paso, tambor y bombo, consulto con ella, que jamás había visto una corvina en su vida. Si es como una merluza, se hará como una merluza, sentencia. Obvio, pero ¿Cómo se hace una merluza entera? Pareces tonto, hijo, ¿Te cabe en una cazuela? Al horno hijo, al horno. Con patatas, como si fuera ternasco, pero menos tiempo. Y se vuelve a la procesión.
Parece que confía en mí o que su devoción va por delante del paladar. Consulto las redes y descubro que además de patatas se puede añadir cebolla, tomate, ajos… No es verano, no tengo tomate. Puedo usar uno de esos secos de Caspe, buena idea. Y, afortunadamente, la receta es clara dentro de un orden: 180 º y 20-25 minutos. Y por la foto, el tamaño es similar a la mía.
A las dos entra mi madre. Voy a hacerte el pescado, hijo. Ya está hecho, creo. Pero si todavía es la una. No madre, señalo el reloj, son las dos, tu hora de comer –que respeto religiosamente como ella los oficios−. Me enseña el de su pulsera: es la una, hijo. ¿Cambiaste la hora? ¿Qué? La hora se retrasó hace dos sábados: a las dos se hicieron las tres. Ya me parecía a mí que tenías unos horarios muy raros, replica. Y tu una son las dos, la hora de comer, contrarreplico.
Ni caso, no se molesta en cambia la hora. Abre el horno que, afortunadamente, huele bien. Aliñamos una ensalada y damos cuenta de la corvina que, salvo el exceso de sal y de cocción, se deja comer. Los tomates, que están aún más secos, amén de turrrados, no.
El gen materno se ha impuesto sobre la frugalidad y sobra pescado para varios días más. Lo voy a congelar, le digo. Quieto ahí: croquetas para mañana, ordena. Mientras me hace separar los trozos de pescado, vuelca las espinas, la piel, el caldo y los tomates en su olla. Añade agua y la pone al fuego. ¿Qué haces? Caldo. Y se vuelve a la tele. Ciertamente, esta mujer aprovecha todo.
Croquetas, por cierto de origen francés, aunque aquí sea donde se han convertido en alta cocina. Presumo de ser el mayor especialista en croquetas no de la ciudad, sino casi del país entero. Conozco todos los recodos, los bares y restaurantes, quién las compra y quién las elabora en su cocina, los que las fríen cuando se piden y aquellos que las dejan agonizar bajo la vitrina. He sido y soy jurado en todos los concursos. Gemma del Caño es una aficionada a mi lado. Hasta los de Croquetarte me llamaron para que les asesora con su franquicia y varias de sus creaciones son idea original mía.
Las he probado cuasilíquidas, cremosas y, por supuesto, mazacotes merecedores de cárce o al menos exilio. Pero también las de jamón del restaurante Solana en Canabria, las mejores de jamón del mundo, según dijeron en Madrid Fusión; las tradicionales de Echaurren en Ezcaray, donde el hijo jamás superó a la madre; las cuadradas de Casa Gerardo en Prendes, mientras llegaba la fabada; obviamente, las líquidas de Adrià.
De jamón, de bacalao, de carne, de merluza, de cocido, de chipirón, de marisco, de pollo, de chorizo, de chistorra, de longaniza, de borraja, vegetarianas, veganas –sin leche, obviamente−, hasta de marihuana. Pero jamás de patata, eso no son croquetas.
Aunque la verdad, jamás he hecho una. Teoría, toda; práctica, nada. Mañana será el gran día, aunque no retengo ningún recuerdo de las croquetas de mi madre.
Miércoles, 8. Día vigesimosexto
Mientras desayuno, contemplo los garbanzos en remojo que dejo ayer mi madre. Dado que no me deja entrar en su –mi− habitación, ¡cuánto secretismo!, decido aventurarme con los ellos. Al fin y al cabo, son una legumbre más.
Los escurro y esperando que las cazuelas tengan memoria, los pongo en la de veinte litros, que le estoy cogiendo cariño. Añado agua mineral –no los veinte litros, no soy mi madre− para que no le aporte sabor a cal –lo leí no sé dónde y tengo suficientes litros− y le doy marcha al fuego, no sin antes salar. Creo recordar que por algo de la ósmosis el caldo queda más sabroso. ¿O era al revés?
Consulto en la red, mientras el agua va tomando temperatura, acerca del compango de los garbanzos de vigilia. Algo más que huevo duro llevarán.
Para cuando adquiero conocimiento –de la vigilia, se entiende−: espinacas, bacalao, huevo duro, además del sofrito y laurel, el agua bulle alegremente. Decido que con saber los ingredientes ya me basta. Tendré que hacer el consabido sofrito y cocer los huevos en su gallinita eléctrica. Como las espinacas y el bacalao están congelados, los añado ya para que se vayan haciendo.
Justo entonces entra mi madre, tan contenta que hasta se ha olvidado de desayunar. Mira hijo, te he hecho unas mascarillas, para cuando tengas que salir a la calle. Lo que me trajeron ayer eran cosas para coser. No entiendo nada. Sí, hijo, hablé con tu hermana para que me hiciera llegar mi costurero, pero hizo algo todavía mejor. Me ha regalado una máquina de coser móvil, que con mi artitritis…Desvelado al fin el contenido del misterioso paquete.
Mira que modernas, de colores. ¿Y la tela? Oh, de unas camisetas viejas que tenías arrinconadas en el armario. ¡Cielos!, mi colección de camisetas… Corro raudo al dormitorio. Y sí, allí están, los restos de los recuerdos del Zaragoza Beer Festival, del Birragoza, del BBF,… Eso sí, dispongo de una decena de coloristas mascarillas: moradas, negras, amarillo-cerveza, rojas…
Resignado, madre no hay más que una, le digo que yo también le estoy preparando una sorpresa. Garbanzos de vigilia: mira qué bien huelen. Pero si no hierve, dice. Que acabo de añadir el bacalao y las espinacas, en seguida se calienta.
Se te van a encallar. ¿Has echado los garbanzos cuando el agua hervía? No, por cierto. ¿Has añadido un poco de bicarbonato? Tampoco. ¿Sal? Eso sí. Pues mal, endurece la piel. Se te encallan, seguro.
¿Mande? Que se van a poner duros, me explica. Busco en la tablet. La palabreja no existe para el Real diccionario, pero san google me lo aclara. Parece que no hay remedio, a pesar de que va contra toda lógica de la naturaleza. Cualquier cuerpo sumergido en agua hirviendo tiende a ablandarse: pasa con el resto de legumbres, con la pasta, con las verduras, con el arroz, con la carne, con el pescado… Bueno, con los huevos, no, es cierto, pero no son líquidos. Rectifico: Cualquier cuerpo sólido comestible sumergido en agua hirviendo tiende a ablandarse.
Sin remedio. Duros, duros. Trataré de remendarlos, pero parece complicado, ni siquiera el foro cocina.enfemenino ofrece soluciones. Sin embargo, las espinacas y el bacalao están aceptables. Y no me quedan de bote, los gasté el lunes.
¿Escribí antes pasta? He ahí la solución: pasta de vigilia, suena tan bien que hasta quizá pueda subirlo a las redes, como un descubrimiento personal. ¿Qué tengo? Galets Dandro Desii; si el las usa como sopa en Navidad, ¿por qué no yo en Semana Santa, como guiso? Hecho.
Me lleva un tiempo ir retirando todos los garbanzos de la cazuela, que reservo −¿para qué?− separados del abundante bacalao y las espinacas esparramadas. Ya puestos, cuezo la pasta –once minutos, de estricto reloj− en el caldo, que ese sí sabe a garbanzos.
Se puede comer. Y desde, luego es diferente.
Los garbanzos encallados los dejo en el horno, a 180º C, bien rodeados de especias, para que se tuesten al menos. Caerán por la tarde, acompañando a otra película de romanos, la que toque.
Martes, 7. Día vigesimoquinto
Me aturde esta Semana Santa. Habitualmente no suele haber saraos, por lo que salgo poco de casa –nada ahora, claro− y tampoco viajo, que está lleno de gente y no pillas promociones para influencers.
Es decir, tiempo pascual para ordenar la casa. Así, me encuentro al fondo de un armario con una beer powder que me regaló Ambar tiempo atrás. No sé cuánto hace, mas no está caducada esta levure séche de brasserie. Se trata, para los ignaros idiomáticos, de levadura belga de cerveza, destinada a elaborar roscón de reyes que, por supuesto, jamás intenté. Ni lo haré.
Parece ser que hay escasez de levadura. Tras el acopio de papel higiénico, al personal le ha dado por la repostería. Pero yo no me voy a poner a hacer postres como todo el mundo. ¿Y si la subasto por ebay? Al fin y al cabo, es un producto exclusivo, casi de coleccionista. Indago, pero veo que, en general, se cotiza a la baja. No obstante, la subo, eso sí, con pseudónimo y después de comprobar que las levaduras en puja son todas comerciales, ninguna tan especial como la mía. «Levadura de cerveza de colección; original regalo navideño de Ambar; apenas tres ejemplares disponibles en el mercado –hay que incentivar−; caduca en julio de 2017». Espero venderla antes.
Decido invitar a mi madre comer; es decir, pediré sushis al Sakura. Igual no es el mejor, pero son amigos, aunque no he conseguido colocarles nada en las redes. Y, faltaría más, se comportan a la hora de cobrar. No están; es verdad, los establecimientos chinos cerraron en su mayoría antes de la alerta, en aquella lejana primera semana de marzo. Lo veían venir y, de paso, alertaron a La Zaragoza, que vio como descendían sus ventas bruscamente, ya en la primera semana de marzo. Es lo que tienen los chinos, que hablan mucho entre ellos.
Tendré que optar por una franquicia. Me decido –no hay tanto para elegir− por Miss Sushi, quizá la menos clásica, pero casi mejor, por aquello de que incorpora otros elementos, además del pescado crudo. Eso sí, siempre sin carne; embutidos, sí. Mi madre es católica, pero no talibán.
Llega el pedido. Dudo si salir con la bolsa de plástico, pero igual asusto al repartidor. Como el sí va protegido, abro la puerta y mantenemos las distancias. No le doy propina, por si las monedas están contaminadas. Surtido de sushi: salmón, atún, vieira, lubina, gambón, pero también brie, huevo de codorniz. Y otro de californias: vegetal, vegano, queso y mango.
Hijo, si esto es lo que hicimos ayer, me dice mi madre−¿no le afecta el vermut?, se acuerda de todo−, pero en malo. Mira, el arroz es blanco, no sabe a nada y está pegajoso. Y se han olvidado de hacer el pescado; espera que lo frío en un momento. Trato de explicarle los rudimentos de la cocina japonesa, pero se niega en redondo. Para ella lo crudo llega hasta el boquerón; y porque el vinagre mata todos los gérmenes. Hasta el salmón ahumado –que sí le gusta− pasa por el fuego, dice.
Se empieza con el pescado crudo y se acaba con este corinavirus. Corinavirus mamá. Como se llame. Se come lo que denomina ensaladas de arroz, sin pescado, por supuesto, y yo termino con el resto.
Dedico la tarde a las redes. Todo va de quejarse y de solidaridad, no sé en qué orden. Peno apenas nada que me interese. Vuelvo a pensar en mascarillas, por si acaso, aunque no han insistido últimamente.
Encuentro dos tutoriales interesantes; en uno, un argentino la fabrica a partir de hojas de plástico transparente. Tengo. La hago, no sin esfuerzos. Así ya tengo dos. Y hasta tres, pues Carmen publica un vídeo para hacerse un mascarilla con papel de cocina, y dos gomas. Tres mascarillas, ya, a cuál más bizarra. Sí que rechazo la de Alexandra, bastante sencilla, porque no tenemos pañales; pero parece bastante protectora; si logra que los niños no huelan, qué no hará con el virus.
Suena de nuevo la puerta y mi madre me adelanta, rauda, por el pasillo. Es para mí, es para mí. Efectivamente, es para ella. Casi abraza al operario, que recula asustado hasta la otra puerta del rellano. Coge el paquete del suelo y trata de darle propina. Como el chaval no se atreve a acercarse, dudando entre escaparse escaleras arriba –mi madre bloquea tanto las de bajada, como la puerta del ascensor−, la jefa le tira una moneda de dos euros.
¿Qué significa esto? Le pregunto, mientras ella esconde el paquete, del tamaño de una caja de zapatos. Mañana lo sabrás, dice enigmática. Sea.
Lunes, 6. Día vigesimocuarto
Lunes de pasión. Evocando a Triana –que sea incapaz de cantar al modo de los demás, no implica que no me sepa muchísimas letras; es mi drama interior y nunca confeso hasta este preciso instante−, ¡Eh, Amigo! ¿Como estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Nada. La tele ha estado encendida toda la noche y ahora emite una vieja película en blanco y negro. Parece Marcelino pan y vino.
Me incorporo poco a poco del sofá y oteo el entorno. Las gorras están colgadas de la lámpara de diseño, hay boles y restos de comida por la mesa. Lejanamente, mi madre ronca sonora, pero apaciblemente. Cual metódico detective británico, voy deduciendo a partir de la observación detenida e inteligente.
Vimos la tele, obvio, ¿por qué un carpetovetónico canal, de nombre numérico, y no cualquiera de las actuales de internet o cable? Pues el distancio –mando a distancia, así lo bautizó mi sobrina adoptiva con tres años, genial palabra que el DRAE jamás consideró− está en su sitio, a distancia; ergo no lo he usado inconscientemente desde el sofá.
Vestigios de arroz, algún garbanzo −¿tostado?−, migitas, una botella de vermut vacía. Todavía algo embotado me dirijo a la cocina: paisaje después de la batalla. Literalmente.
La puerta del horno abierta; más botellas vacías de diferentes vermuts –me temo que todas las que almacenaba−; la paella como asaltada por ese cuervo que ve mi madre, olvidada ya su perfecta simetría de mejillones y gambas; botes de especias diseminados, otro de garbanzos cocidos vacío; un libro de cocina japonesa que me mandó amablemente la editorial Phaidon…
Pruebo los restos de paella, el arroz no estaba pasado ayer, creo recordar. Y éste sí, mucho, como glutinoso. ¿Iluminación! ¡Pues no nos dio por hacer sushi de paella! En la nevera encuentro las pruebas concluyentes: pelotitas de arroz con su mejillón encima, otros de gambas –de los carabineros, ni resto− y los últimos, los más feos, de calamar. Pruebo algunos, asquerosos.
La inspección del horno indica que allí hubo garbanzos –de hecho, alguno queda−, lo que junto a las especias apunta hacia unos garbanzos tostados. Los descubrí en unas jornadas de recreación de cocina romana histórica, imperial concretamente. De ahí el uso de los botes de especias: ajo, jengibre y comino en polvo, amén de orégano. Los romanos eran así de generosos.
¡Nueva iluminación! Atisbo borrosamente a una madre y su hijo, en pleno domingo de Ramos, contemplando plácidamente Ben-Hur y compartiendo un bol repleto de garbanzos tostados, uno de los snaks habituales de los romanos cuando iban al circo o a las carreras de cuádrigas.
Vaya combinación, del país del sol naciente a la antigua cocina imperial romana.
Entre que libro esta semana y el cuerpo resacoso, pacto con mi madre, todavía zombie, una frugal comida a partir de latas de verduras: alcachofas y espárragos. Por mucho que sea su temporada en fresco, no estamos para mucho cocinar. Y además, acaba de comenzar Quo Vadis en otra de las cadenas numéricas. Ahí que nos quedamos, esta vez sin garbanzos, ni sushi. Bocadillo de jamón, que para eso el pernil está viendo crecer su hoyo.
Tras los aplausos, medianamente recuperados, decido encargar mañana unos sushis de verdad, para quitarnos el mal sabor, no ya de la boca, sino al menos de la mente. De los romanos a la turca, que parece que se casa con el mafioso.
Domingo, 5. Día vigesimotercero
Domingo de Ramos, quien no estrena, no tiene manos. ¿Algo para estrenar? Pienso. El refrán habla de ropa, no de inaugurar botellas u otros consumibles, que sería lo sencillo. Rebusco en los armarios antes de que se levante la jefa, por si puedo darle una alegría. La otra ya se la dará el Papa que le celebrará misa en intimidad catódica.
Recompensa. Una horrible gorra promocional –como todas− que me regalaron en un viaje de influencers al Montsec de L’Estall. En realidad, dos, pues fui bien acompañado. Ni me la había probado, antes calvo que cubierto, y eso que nos tuvieron tres horas en un catamarán –precioso viaje, eso sí− bajo un sol de justicia, como se suele decir.
No obstante, le acercaré también un croissant. Según bajo a la panadería, la inspiración se me cruza en el ascensor a modo de homenaje póstumo a Aute. Y sin recurrir a la página de rimas:
A por el pan,
A por el pan que ya se termina
A por el pan, excusa y salida
de libertad
A por el pan, a por el pan…
Desayunamos engorrados, tan felices, pero nos descubrimos ante el Papa. Mientras ella atiende, insisto al Pepo. Y de paso, le paso la nueva letra.
Toca paella que, me temo, no es lo mismo para mi madre que para el cocinero Rafael Vidal, que impulsa, no sin polémica, la denominación de origen Paella Valenciana.
Dice Vidal que los ingredientes comunes de la paella son diez: aceite, sal, azafrán, pollo, conejo, ferraura –judías verdes−, garrofó –una legumbre originaria de América del Sur y tradicional en la Comunidad Valenciana−, tomate, agua y arroz.
Suspendida. A tenor de los ingredientes que ha diseminado por la encimera, mi madre apenas obtiene un 3,5 en paellas: aceite, sal y arroz; a veces agua, a veces caldo de pescado, ocasionalmente starlux de pescado. Podría subir nota si, condescendientemente, consideramos que los guisantes son leguminosas −que lo son−, aunque procedan de Asia Central y no Sudamérica.
Para ella son imprescindibles los mejillones, las gambas, calamares en trocitos, el sofrito −pimiento rojo y ajo− y los guisantes. Si es fiesta mayor, hasta gambones o langostinos. Por supuesto, que no falte el colorante, pues no se deben mezclar en un plato dos productos de lujo, cual son azafrán y marisco. Arroz, el que haya en el bote del arroz, naturalmente.
En este caso, el arroz que dispone es el mío. Variedad baldo, creada en 1964 de una hibridación de arborio y stirpe 136, llegado a mis manos directamente de Vercelli, en el Piamonte italiano −por lo que resulta lógico que lo apadrine Slow Food−, merced a una presentación pública en busca de distribuidores. Japónica, resulta idóneo tanto para risottos como ensaladas. La marca, por si les interesa, Gli Aironi. El día de la presentación estaba exquisito, hoy, chi lo sa.
Tragedia. No tengo paellera, que es como ella llama a la paella, nombre en realidad del recipiente, por lo que debería decirse arroz en paella y no simplemente paella, para que la parte no se coma al todo. Me niego rotundamente a pedir una a los vecinos y, afortunadamente, es domingo de Ramos. No se sale a comprar.
Tras un insistente argumentario –y un vaso de vermut, esta vez de Morata de Jalón− parece convencerse de hacerlo –el arroz− hacerla –la paella− en la sartén doble de la tortilla de patata. Eso sí, en el lado menos usado.
Comenzamos con el sofrito de ajo y pimiento rojo –yo pico, ella al fuego−, añade los calamares cortaditos y las tres tazas de arroz, una para cada uno y otra para la sartén, infiero. No sé cuánto saldrá hijo, esa no es mi tacita. Mucho, teniendo en cuenta que es precisamente taza y no tacita.
Hago las equivalencias. Si para 250 gramos se precisa un litro de líquido, para tres tazas… Da igual. No consigo convencerla: el doble de agua hijo, como toda la vida: seis tazas de arroz. Tanto estudio y sigues sin saber hacer arroz.
Desisto de convencerla. Cuando ve el arroz en su punto −¿cómo lo ve?, yo no aprecio nada especial− añade los guisantes y el agua, sube el fuego hasta hervir y deposita cuidadosamente los mejillones y las gambas –también dos carabineros, que es Domingo de Ramos−, de forma que quede bonito, mientras se hace a fuego lento.
Y a esperar, me dice. Una amiga que hice en Benidorm, cuando viajaba con tu padre en el inserso, alicantina ella y muy guapa por cierto, me explicó que la paella no se toca, pues de lo contrario se pasa el arroz. Sea.
Mis cálculos predicen que el arroz estará crudo. Nos servimos otro vaso de vermut y, ya puestos, unas anchoas de L’Escala. Algo achispada, me pide un periódico, pues el agua ya ha desaparecido de la sartén. ¿De papel? No consumo. Colocamos unos papeles de cocina encima de la sartén −¡vaya despedicio!, protesta−y amenizamos la espera con el último vermut.
Duro, no durísimo. Nos miramos, con los ojos quizá algo turbios, escondidos tras la visera de la gorras. Las giramos, cual adolescentes estadounidenses y volcamos el resto del bote de anchoas –era XL, nada menos 1,3 kilos− y nos lo terminamos a fuerza de pan… y vermut, claro.
Y eso que el fabricante, Solés –desde 1888−, dice que «una vez abierto el envase, si se mantienen las anchoas cubiertas de sal y de su propio líquido, se podrán conservar hasta 24 meses». Qué sabrá él.
Sábado, 4 de abril. Día vigesimosegundo
Al parecer, se puede salir aún sin mascarilla. Yendo a la compra –esta vez al super, hace falta papel, ya saben− me cruzo con un cofrade paseando al perro. ¿El capirote lo lleva por devoción o por precaución? Ciertamente es más elegante que mi bolsa de plástico, pero también un poco extremo, ¿cabrá por las puertas de la panadería?
Lleno el carro a voleo y pegunto a un empleado, con mascarilla, por la sección correspondiente. Tras la carcajada, me dice que ahí no venden, que se la ha dado la empresa y la tiene que lavar todas las noches en lejía. Por lo menos no me han mandado a dar vueltas por los pasillos.
Con algo más de práctica apenas rompo un par de guantes de plástico y media docena de bolsas para la verdura. Creo que llevo todo lo previsto, más inverosímiles pescados que me han colocado amable e insistentemente, pues parece que ha bajado el consumo. Solidariamente, también acopio ternasco. La madre sabrá qué hacer.
Lo sabe. Se extasía ante dos chicharros –muy frescos, me dijo el pescadero− y decide escabecharlos. Parece sencillo: rebozar en harina los lomos, freírlos y reservarlos. Pochar luego unos ajos y cebolla, añadir laurel –he comprado−, las hierbas a mano –tomillo ecológico− y, sí, al fin, pimienta en grano; por fin puedo usar mi fastuoso pimentero de palanca, último diseño, nada que ver con los molinillos, tan incómodos.
Vierte vino, vinagre y agua y lo deja cocer unos diez minutos. Huele de maravilla. Pero no se puede comer. ¿Por qué? Es un escabeche, hay que dejarlo reposar, al menos hasta mañana. Pensaba que harías paella, te he comprado de todo; o eso ha dicho el pescadero. El escabeche para el lunes santo, válgame Dios. ¿Y el ternasco? Al congelador, que no podemos comer carne hasta el Sábado de Gloria. Que no es hoy, sino el que viene. A dieta de carne.
Salimos del paso con unos garbanzos –de vigilia extrema, apenas un huevo duro para alegrar− y un revuelto de ajetes. Comida redundante, sí, pero es lo que tienen estos días vegetarianos. Manda huevos.
Por la edad o por el covid este comienza a caer gente. No es que Aute fue mucho de mi cuerda, me aburre en general la música, es sabido, pero quién no ha tratado de ligar con sus canciones, que ya compiten en las redes con la del Dúo Dinámico.
Toca conexión por Skype. La dejo conectada con sus hijas –bastante hago con hablar con ellas todos los días por teléfono− mientras me refugio en la cocina, ahora que puedo. ¿Y si la sorprendo con unas torrijas?
Busco y encuentro, las de Michel Guérard, por supuesto. Pone dificultad media, pero no me fío, que la repostería es muy traicionera. Será porque hay que comprar ya hecho el brioche de molde y crema pastelera, que por supuesto no tengo.
Mientras la madre sigue charlando –a gritos, como si no tuviera el portátil delante− aprovecho para escaparme a la panadería pastelería de la esquina. ¡Bien! Les quedan brioches –oséase, pan dulce de origen francés, elaborado con huevos, leche y mantequilla, además de harina y levadura, claro−, pero no venden crema pastelera. ¡Maldición! Sin embargo, las cañas están rellenas de crema pastelera, ¿no?, pregunto. Sí claro. Pongámelas todas. No recuerdo cuánta hacía falta.
Estreno mi báscula amazónica. Un kilo de brioches, por lo que preciso 375 gramos de crema pastelera. Vacío las cañas, sí con los dedazos, que la jefa está ante la pantalla, y apenas me salen 200 gramos. Calculo y requiero únicamente 533,3333 gramos de brioches.
Los secciono, siempre con dos centímetros –medidos− de grosor, hasta lograr 528 gramos –vaya precisión− de rebanadas y doy un lametazo de un par de gramos a la crema para compensar las proporciones.
Bato la mantequilla con el tenedor –carezco de varillas− hasta que parezca una pomada, más o menos, y al ir a mezclarla con un huevo, una yema, las almendras molidas –sí, me acordé de reponerlas, pero no precisamente para aderezar más albóndigas− y ron Zacapa –como las de Mugaritz, toma ya−, recuerdo que el tercer brazo tiene una especie de varillas. Y varias velocidades, que nivel Maribel. Lo uso y homogeneizo según las órdenes. Reservo en la nevera.
Sigo. Mezclo huevos y azúcar –minipimer−, añado leche y nata líquida –más minipimer, qué gozada− y rasco las cáscaras, o como se diga, de la canela antaño destinada a sumergirse en varios cócteles. Meto las rebanadas para que se hidraten cual tersa piel y ¿dos horas de reposo? Mierda.
Me pilla mi madre en plena faena, decidiendo si reposo o no. ¿Cómo se apaga esto, hijo, que tus hijas hablan mucho?
¿Estás haciendo torrijas? Qué raras… Ciertamente no tienen una forma homogénea, sino que conforman diferentes figuras geométricas: ora un cuadrado, ora un polígono irregular, sin olvidar dos preciosos triángulos equiláteros. 528 gramos de figuras exactamente, antes de ser empapadas.
¿Te ayudo a freírlas? Si no hay más remedio…
Cuando ve que pongo mantequilla en la sartén, se acerca asustada: hijo, que eso no es aceite. ¿No te queda? Sí, mamá. Pues trae el de girasol, para que no de sabor. Me rebelo. Punto uno, no tengo aceite de girasol; punto dos, la receta es así, es francesa. ¿Qué sabe un francés de torrijas? Mamá, es uno de los mejores cocineros del mundo. Michel Guérard.
Sea por lo que sea, lo acepta y escurre las torrijas, sin perder la perplejidad ante su diversidad de formas. Marcamos por los dos lados, que es como se dice en las mejores cocinas, y las dejamos en la fuente.
Se lanza a por una. ¡Espera, que no están aún! Es verdad, la canela, ¿dónde está? Dentro mamá. ¿No la espolvoreas? No tengo canela en polvo. Pues machácala en el almidez. Tampoco tengo mamá, y están sin acabar.
Saco de la nevera la crema de almendra. Se zampa un cucharón, adiós a las proporciones. Distribuyo el resto por las torrijas, añado azúcar y comienzo a caramelizar con un mechero.
O no. La llama, por lo que sea, la antigravedad o vaya usted a saber, tiende hacia arriba, con lo que no calienta el azúcar. ¡Quién pensaría lo imprescindible que puede llegar a ser un soplete en la cocina!
Solución de urgencia. En la misma sartén. Espero a que coja temperatura, vierto un poco de azúcar, empieza a licuarse, echo, invertida, la torrija más fea, con la crema hacia abajo. Se descompone inexorablemente: la leche se escapa –mal escurrida, daños colaterales de la artrosis materna−, el azúcar se quema, la crema se difunde…
Fracaso total. Mientras me lavo las manos, de espaldas para no mostrar mi impotencia, escucho a mi madre: raras ya son, pero están de muerte.
Viernes, 3 de abril. Día vigesimoprimero
Sin levantarme del sofá miro el móvil con impaciencia. Nada, nadie. Ni Amaral –ninguno de los dos−, ni Kase O, ni siquiera Corita Viamonte. Con lo simpáticos que son todos. Sale el circulito verde: al fin una respuesta. Carbonell, Joaquín. Que quién ha escrito esto. No lo sé –respondo prudente, pues compartimos comida una vez al mes en El Foro, para dar difusión a sus jornadas mensuales−. Francamente mejorable, escribe con su característica sinceridad, o sea, malo, malo.
Vaya forma de comenzar el último día laborable de la mañana. Aporreo formularios, −«impresos con espacios en blanco»− y no precisamente relativos a las fórmulas matemáticas o físicas, que bastante me rayé ya con el gato del alemán. Me vienen a la cabeza nuevos versos. ¿Pulpos en vez de juncos? Envío la nueva versión a Carbonell, «Mucho mejor, chaval».
Me vengo arriba. ¿Hay webs de rimas? Las hay. Me quedo con una y asonando se me pasa la mañana.
Tiraremos de las albóndigas. Tiramos y sigo enganchado a las más de 10300000 rimas de la página. ¡Cuántas palabras hay, señor!
Tras la novena versión, Carbonell ya no contesta. ¿Se habrá quedado sin batería y yo sin cantautor? ¿O pasa de mí? No hay problema. Tiro de agenda y memoria. Pepo, el cocinero que tanto me debe –sin mis posts seguiría olvidado en un perdido barrio y no luciría ahora restaurante en el centro; cerrado por la crisis, esos sí− presume de cantar y tocar la guitarra.
Lo he soportado en demasiadas ocasiones al cerrar su garito, cuando abrimos unas botellas, fumamos un rato, y junto con su maitre repasa su abultado repertorio. Como para esto de la música soy bastante inútil, me centro en las botellas y resisto el concierto con dignidad decreciente, al mismo ritmo que el bourbon. De hecho, con las últimas coletadas me lanzo a cantar. Jamás me han dejado terminar una estrofa.
Dado que Carbonell parece haberse evaporado, le envío a Pepo la última versión y quedo a la espera.
Sobra tortilla de patata para varias cenas, además de la que congelé días ha. Sugiero a mi madre tirarla. Craso error: en mi casa no se tira nada. No es su casa, pero cualquiera se pone a discutir. Verás cómo te sorprendo hijo. me dice.
Lo hace, en vez de tortilla de patata reseca y añeja, llega con una tortilla que ha tuneado con una salsa de tomate, igualmente añeja. Me armo de valor y de sriracha, una salsa tailandesa, popularizada por inmigrantes birmanos en Si Racha, de ahí su nombre, en el siglo XIX. La descubrí hace años en un concurso de food trucks −gastronetas según la agencia EFE−, cuando apenas se veían en nuestro país. No la plaga que sufrimos ahora.
Vierto generosamente sobre la salsa de tomate, sin colegir que, al ser del mismo color, no puedo calcular el monto vertido. Excesivo sin lugar a dudas, confirmo mientras corro hacia la nevera de los vinos. La mitad de una botella de albillo real 2018 de Las Moradas de san Martín atraviesa mi gaznate como si fuera un vulgar chardonnay. Incapaz de paladearlo, aplaca mi ardor.
Escucho rumores de que las mascarillas van a ser obligatorias para salir a la calle. Cívicamente y atendido a las autoridades –no quedaban en mi farmacia habitual−; no acaparé ni una; tampoco papel higiénico, conste.
Mañana iba a salir a comprar. Busco alternativas, aplicando mi mente analítica. Entiendo que se trata de evitar que pueda expeler gotitas al hablar. Desecho las caretas, pues tienen agujero para la nariz y no creo que soportarán las gotitas de saliva; un cachirulo a modo de pistolero del oeste o una bufanda se me antojan demasiado porosos.
¿Y una bolsa de plástico, con un par de agujeros? Estéticamente es horrorosa, pero creo que cumplirá la ley y nadie va a descubrirme. Comopruebo que ayuda a mantener la distancia de seguridad; cuando me ha visto mi madre ha saltado hacia atrás con una agilidad impropia de una octogenaria.
La testeo estornudando con fuerza y parece que nada se ha escapado fuera; eso sí, por dentro se queda bastante pringosa. Tendré que llevar repuesto.
Jueves, 2. Día vigésimo
Me dormí pensando en el cuervo, perdón el gato. Decido una clase práctica de perspectiva para mi madre. La coloco delante de la parte triangular de mi rallador y le pregunto, ¿qué ves? Un rallador, hijo. ¿Tan pronto quieres ponerte a cocinar? Si no hemos desayunado.
Ya sé que es un rallador. Pregunto qué forma tiene. Un triángulo. Muy bien. Damos la vuelta a la mesa y ahora, qué ves. El mismo rallador. Por supuesto, mamá. ¿Y qué forma? Es como un rectángulo, con agujeritos, añade. Perfecto. Pero sigue siendo el mismo rallador, ¿no? Pues claro, hijo, vaya tontería.
Pues eso es lo que te pasa con la chimenea, que según de dónde la mires se ve una forma u otra, triángulo o cuadrado. No es un cuervo. Ya, admite pensativa. Y mientras aprovecha para servirse el café de su cafetera italiana –yo sigo fiel a mi nespresso−, remata. Pero los cuervos se mueven, y los ralladores, no. Me doy por derrotado, tenemos cuervo para rato.
Quedamos para hacer esas albóndigas con salsa de almendras al final de la mañana. Si tuviéramos mortero podrías machacar las almendras, pero… improvisaremos, aseguro. Y tanto. Tras pelarlas, uso la minipimer, pero ciertamente no logro ese polvo que busca mi madre, quedan trozos. Extiendo las almendras sobre la mesa, bien ordenadas en el centro, y les paso una botella por encima, a modo de rodillo. Algo mejora, salvo el suelo, cubierto de polvo de almendras. Barro. ¿Sirve mamá? Improvisaremos, responde, no si recoña.
En este momento está escurriendo los restos de una barra de pan que ha sumergido en leche. ¿Para qué?
La añade a un bol grande donde espera la carne picada. ¡Será tramposa! Pues no pretende pasar pan por carne. Se lo digo. Es para que queden más suaves y jugosas hijos, aunque también es verdad que alargan la carne… Casca un par de huevos y los agrega también, además de sal. Nada de pimienta, le pica. Mete las manos y mezcla bien todo, ordena. ¿Así, sin guantes? ¿No sería mejor usar la batidora? Le estoy cogiendo gusto a esto del tercer brazo.
Pues no, no quedan igual, destroza la carne. Me lavo las manos, resignado a pringarme. Y vaya si lo consigo. Los restos de esa masa, bastante asquerosa, se pegan a los dedos y al tratar de lavarme voy dejando restos en el grifo, su palanca, el paño de cocina…
Cuando aprueba la mezcla, me limpio a fondo, aliviado al ver que mis dedos ya no se pegan. Ahora toca dar forma las albóndigas y ya sabes que yo no puedo. No te apures, mamá, digo mientras saco la cuchara de los helados, con esto quedarán perfectas, como bolas de helado. Lo dudo, dice, pero se sienta a divertirse.
Lo logra. Con esa cuchara es imposible. La masa se pega, se atasca la palanca y salen una especie de zurullos redondos. Vuelvo a pringar manos, cuchara, grifos, paño…
Pon harina en un plato. Lo hago. Pasátela también por las manos. Lo hago, parezco el Cantor de jazz –para incultos, la primera película comercial con sonido sincronizado, protagonizada por Al Jolson, un blanco que hacía de negro−. Coge un poco de masa; ¿Así? Así y haz una bola, para luego pasarla sobre la harina.
No queda mal. Pero queda mucha, muchísima masa –mierda de posguerra y hambruna, que se les ha quedado en el colodrillo−. Cuando llevo como veinte bolitas, harto y cansado, decido aliviar la presión con una Bachiella IPA, artesana de Salas Bajas, de la que tengo una buena provisión gracias a posicionarlo en las redes. A pesar del rastro que ha quedado en la puerta de la nevera, y también en el interior, ha sido una buena idea.
¿Dónde cocinaremos estás cincuenta o más –he perdido la cuenta− albóndigas? En la cazuela multiusos de veinte litros, claro. Las fríe ella –no se fía de mi−, en varias tandas y yo me encargo de depositarles en la olla, pues ella apenas llega. Allí reposaba a fuego muy bajo un sofrito de ajo y cebolla, los restos de las almendras. Cuando las albóndigas se ha ordenado en dos niveles, añado –siempre según sus órdenes− vino blanco y agua. La tapa y me echa, mientras prepara una sopa de primero, con diferentes sobras. Vaya manía de los dos platos y el postre.
Ricas y ciertamente suaves. Vaya truco el del pan, ni cuchillo hace falta. Separo una y la fotografío. ¡Ay mis redes! Las añoro tanto… pero colgar estas cosas… Me acuerdo de la canción ¿Y si se la paso a algún músico? Igual se aburren y al menos es una excusa para bucear por internet. La tarde se me pasa en un santiamén, hasta que los aplausos me devuelven a la cruda realidad.
Con el jamón bien alisado –y trozos irregulares de jamón escondidos en la nevera− me luzco como cortador ante mi madre, que no ha podido evitar hacer una tortilla de patatas digna de la Liga de la tortilla, y capaz para satisfacer la gana de todos, absolutamente todos los jurados, más de ochenta, un centenar recordar. No sé si he escrito que para mi madre cenar es sinónimo de tortilla de patatas. Cena frugal, solo tortilla; cena copiosa, más tortilla y quizá alguna compañía.
Ningún músico ha respondido. Me consuelo viendo a la turca.
Miércoles, 1. Día decimonoveno
Voy muy retrasado con el teletrabajo. Dejo la intendencia en manos de mi madre, advirtiéndole que me avise cuando necesite ayuda. Ver que se ha salvado esa centenaria de Biescas parece que le ha subido el optimismo, por más que insista en que el cuervo es un signo de mal agüero. Prefiere las palomas, ignorando que esas sí son malas, pero como hacer el amor…
Me centro en pantallas y formularios.
Silencio en la cocina hasta que ¿hijo, cómo se enciende el horno? Acudo presto antes de que llegue alguna catástrofe. Contemplo una enorme fuente de macarrones –pasados, ciertamente− con tomate y chorizo. No he podido rallar el queso, ya sabes, la artritis. ¡Menos mal! Retorno mi quesera de diseño al frigorífico, con su preciado contenido intacto−. Le abro una bolsa de esas de queso para gratinar, lo que se merecen estos macarrones.
Te iba a hacer unas albóndigas en salsa de almendras, pero con estas manos… Ni importa, lo que ella llama filete ruso –una especie de hamburguesa aplanada y rebozada simplemente con pan rallado, panko, pero no lo sabe− tiene buenas pintas. Y me muero de hambre. Mañana las haremos juntos.
Por si acaso fotografío el filete, pero no lo subo. Ya veremos.
Tras los aplausos de las ocho y un repaso conjunto a los informativos, sugiere unos huevos fritos para cenar, por supuesto, con jamón recién cortado, que para eso lo has comprado, hijo.
El asalto al jamón resulta más o menos satisfactorio, pero el hoyo no deja de crecer. Cuando no me vea lo alisaré a lo bestia, que hay que mantener una imagen de solvencia en la cocina.
Le dejo hacer y observo, reteniendo lo que puedo. Sartén más bien pequeña, mucho aceite. Añade un ajo sin pelar, ¿para qué? Cuando se cuartee, explica maternal, es el momento de sacarlo y echar los huevos, que una vez descascarillados, reposaban en una taza. Los vierte y surge el milagro: mientras la clara va cuajando, en los bordes se forma la crujiente puntilla. Sin tiempo para que la yema cuaje, los saca con la rasera –también se la trajo y la prefiere a la mía− y los deposita en el plato, junto el ajo. A la salud por el ajo y el limón, era el lema de su difunto padre, mi abuelo.
Ahora yo, le ruego. Que no sabes, hijo, no tienes práctica, no me cuesta nada. De forma que el aceite,
Martes, 31. Día decimoctavo
Tras gestionar el paro, provisional eso sí, de decenas de personas, decido cocinar. Mi madre se encuentra muy entretenida mirando a las palomas. Mira hijo, me ha dicho al desayunar, esas dos –y las señala desde el balcón− se estaban dando el pico y luego han hecho el amor. Prefiero no imaginármelo.
No parece infectada, desde luego, pero cada día se va un poco más de cabeza. Le rendiré un homenaje, cocina sencilla. Una sopita de pasta y verduras y esas pechugas rebozadas que nos hacía de pequeños, con patatas paja. Total, tiempo es lo que me sobra.
Azuzo la memoria. Recuerdo que la sopa llevaba caracolas de pasta, legumbres y verduras; era una especie de comida de fin de mes, aprovechando sobras ¿Qué legumbres, cuáles verduras? Recurro a la red antes que a mi madre.
Coño, si eso es una minestrone. A ver si la jefa sabe más de lo que aparenta. Me fío del Hola, más que nada porque tengo todos los ingredientes. Hasta el apio, la suerte de tiene dejarse convencer por la frutera. La rutina del sofrito de ajo y cebolla; la zanahoria, la patata, el apio, el calabacín, todo junto. Caldo Aneto, nada de agua, y ya puestos, un buen chorro de vino. Echo la pasta y cuando casi está, los guisantes y las alubias de sobras. Al servir rallaré parmesano recién llegado de Italia, concretamente al restaurante El Foro, de donde lo despisté aprovechando que me invitan a sus jornadas mensuales. Creo que lo vieron, pero tengo tantos seguidores…
Recuerdo que las pechugas estaban empanadas y dentro llevaban, sí, una especie de bechamel. Vuelvo a la pantalla. ¡Rediós! Pechugas a la Villeroy se llaman. ¿Pero qué madre tengo? ¿Me ocultará una vida anterior como experta cocinera? Trataré de sonsacarle.
Ataco la bechamel. Mantequilla, bien, se derrite según lo previsto; añado la harina a través de un colador –a eso llama tamizar, voy a tener que hacerme un diccionario−, pero poco a poco. No logro tamizar y remover a la vez, como parece mandar la receta. Necesitaría un tercer brazo –de verdad, no la minipimer−; así que tamizo, mezclo, tamizo, hasta que queda una especie de masa tostada, que al parecer se llama roux. Añado la mitad de la leche, caliente para que no se hagan grumos, pero que si quieres arroz Catalina. El roux ese, al estar también caliente, no debe saber que la leche ya lo está. Salen grumos, decenas, cientos, que voy tratando de aplastar. Cada vez que mato uno, se esparrama más harina por la salsa.
Decido que ya está. Grumosa, pero está. Así que recurro al tercer brazo, sí ahora sí, la minipimer y queda una salsa bastante cremosa. La doy por buena y la dejo reposar según las instrucciones, supongo que por el vaivén que lleva; menudo mareo.
Frío las pechugas levemente. Y las embadurno con la bechamel, napar dice el listillo que ha publicado la receta. Pues no, querido, eso es sufratar: «Napar carne o pescado con una salsa que una vez fría permanece sobre el producto. Lo sostiene la Cofradía Vasca de Gastronomía, que algo sabrá.
«Reservamos durante una hora en la nevera para que enfríe y coja cuerpo la salsa». Más a favor de sufratar, pues requiere enfriamiento. Ni loco, que nos darán las cuatro y sin comer. Así que napado o lo que sea, pero ya.
Recuerdo perfectamente la fórmula para rebozar. Harina > Huevo > Pan rallado. Regla mnemotécnica: orden alfabético. Frío sin lograr evitar que la costra se abra como la ropa de la Masa cuando se transforma. Bueno, es lo que hay.
Llevo la sopa –la pasta se ha pasado, cosas del fuego residual de las vitro− a la mesa. Mira mamá una minestrone. ¡Ah, sopa de sobras! Vas aprendiendo hijo. Me temo que de vida anterior, nada.
Las pechugas no tienen buen aspecto, a qué engañarnos, pero mezclando todo resulta bastante agradable. Sí, me olvidado de las patatas paja; abro una lata de esas gallegas, las Bonilla, las que aman en Corea. Yo también he visto Parásitos. Por cierto, están agotadas en su web, se siente.
No ha sido precisamente una comida de cumpleaños, pero nos hemos alimentado. He visto pasar un cuervo, hijo mío. Cada loco con su tema.
Al entrar en las redes, por la tarde, me entero de la muerte de Ramon Justes, que fuera nominalmente director de Marketing y Comunicación de Enate, pues parecía mandar mucho más. Busco algún Enate en mi vinoteca, una Liebherr WTES5872, de tres zonas de temperatura, entre 5 y 20º, sin vibraciones, control de humedad y alarmas varias, además de frontal en diseño HardLine de alta calidad. La conseguí a cambio de likes y post para la casa, pero ignoro si llego a vender alguna en la ciudad. Tanto me da; mi vino, a buen resguardo está.
Encuentro un Enate Uno blanco del 2003, la primera añada de este carísimo vino. Recuerdo que, aunque reticente, Justes finalmente me tuvo que invitar a la presentación en Barcelona. Mis esfuerzos me costó, porque era un tipo muy clásico, esto de los influencers no lo veía nada claro. De hecho, estuve, pero el viaje me lo tuve que pagar yo, no como los plumillas de los periódicos y revistas, que hasta de hotel disfrutaron. Me cabreo retrospectivamente y opto por un merlot merlot del 2015.
Menos mal que a mi madre no le gusta. Pero no se queda sin rendir homenaje al oscense, pues tengo un experimento de Enate, un gewürztraminer dulce de antes de salir al mercado.
Por poco se bebe toda la botella. Me habla del cuervo, mientras me centro en las desgracias de la turca.
impaciente sin otra cosa que hacer, se pone a humear poderosamente. Sin tiempo para el ajo, casco los huevos y los echo directamente en la sartén, junto con varios trozos de cáscara. Una yema decide suicidarse y se va coagulando velozmente por toda la sartén, mientras que la clara sublima a puntilla directamente, sin pasar por el blanco cuajado. Un poema, un huevicidio, un sindiós. Nunca había visto una cosa similar.
Amor de madre. Me da su plato, recoge el mío y me acompaña al salón. No tengo fuerzas ni para hablar. Pero ella sí.
Mira hijo, el cuervo está en el tejado de esa casa, dice mirando por la ventana. Sí mamá.
Se retira a sus aposentos, es decir, mi habitación, mientras zapeo por los canales. No tengo el cuerpo para ninguna serie –ahora, que soy dueño de los mandos a distancia−, pero dejo pasar el tiempo.
Vuelve mi madre. El cuervo se ha ido, hijo, dice mientras se acerca a la ventana. Mira y se desmiente: No, está ahí. Miro y solo veo una chimenea. Trato de explicárselo. No le convence. Se vuelve a la cama, pero grita desde la habitación: se ha ido otra vez. Viene a explicármelo en detalle, y al mirar de nuevo por la ventana, grita: ¡Ha vuelto.
Miro y solo veo una chimenea. La acompaño a su ventana –la mía, en realidad− y descubro el secreto. La perspectiva. Desde su –mi− ventana la chimenea tiene otro aspecto, más grande, más de chimenea, digamos. Tras cinco viajes más de ventana a ventana –está, se ha ido; ha vuelto, no está; míralo, ya no; puñetero cuervo, dónde se ha metido; ahí, ¿no lo ves?, se fue− desisto.
Mañana trataré de explicarle lo del cuervo de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Cuestión del observador –o la perspectiva−. Aún me acuerdo de la física de COU, creo.
lunes, 30. Día decimoséptimo
Lo soy, esencial. Pero hasta que el BOE no se aclare no tengo mucha faena, más allá de decir y desdecir, pues las instrucciones administrativas son contradictorias entre sí.
Decido adaptar la canción de moda a mis nuevas circunstancias, Cocinaré:
Cuando acabe todas las conservas
Cuando duerma con esta oquedad
Cuando se me cierren las papilas
Y la tripa no me deje en paz
Cuando sienta el miedo del hambriento
Cuando cueste mantenerme en pie
Cuando se rebelen apetitos
Y me traigan otra vez la sed
Cocinaré, erguido frente al fuego
Me volveré un pinche para ablandecer la piel
Y aunque los humos de la casa huelan fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Cocinaré, para seguir comiendo
Soportare quemazos y jamás me rendiré
Y aunque los guisos se me rompan en pedazos
Cocinaré, cocinare
Cuando el plato pierda toda su magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la ageusia
Y no reconozca ni un sabor
Cuando me amenace esa hambruna
Cuando en mi cazuela se haga crac
Cuando el hambre pase la factura
O si alguna vez me falta sal
Cocinaré, erguido frente al fuego
Me volveré un pinche para ablandecer la piel
Y aunque los humos de la casa huelan fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Cocinaré, para seguir comiendo
Soportare quemazos y jamás me rendiré
Y aunque los guisos se me rompan en pedazos
Cocinaré, cocinare
Pero antes tendré que salir a comprar. Ya por la tarde, de momento, limpieza de nevera.
Estreno mi carrito nuevo llegado en el lote de Amazon. Nada menos que un Winkeep, con seis ruedas, plegable y transformable para llevar cajas, lavable, nada ruidoso; una monada.
Decido apoyar al pequeño comercio y entro en uno de ellos, una frutería –que también tiene verduras, como todas, por otra parte−. Lo bueno de comprar así es que controlo lo que cabe en el carro, mucho por cierto, además de no tener que usar esos incómodos guantes de plástico barato. Bien es cierto que llevo unos de goma y también la mascarilla.
Resulta difícil entenderse tras dos mascarillas, especialmente cuando uno no sabe muy bien de qué va el asunto. ¿Los plátanos, de Canarias? Claro. Las patatas ¿para freír o para cocer?; para ambos. ¿La cebolla para ensalada? Y para sofritos, respondo cual experto. ¿Los espárragos, gordos? Ya no sé si se trata de una curiosona cotilla o simplemente una frutera diligente y amable.
Lleno el carro de productos vegetales y aprovecho su bolsillo delantero para diversas chacinas. Salchichón ibérico, queso francés, jamón dulce –que no de York, lo hacen los propios carniceros−, salami italiano, etc. Será la cena.
Domingo, 29. Día decimosexto
Todos los restos no. Al preparar el desayuno a mi madre, antes de que vea la misa, me encuentro con la clara de huevo en el frigo. ¿Qué se puede hacer con una clara de huevo? Consulto a oráculo: e Internet me dice, entre varios anuncios –jamoneros, patatas, recetarios, ollas exprés, cazuelas de barrro, carritos de la compra… −, que puedo hacer bizcochos, merengues, tortilla –apta para deportistas y dietas hipocalóricas−, leche merengada, mouses, merengues. También congelar: la meto en un bote y congelo. No está el horno para claras.
Tras la misa, temprano vermú. La existencia de cervezas va en franca mengua. Rebusco en la nevera y encuentro un Sake Takara Mio; es espumoso, me lo aplico. Por más que sea «dulce, de fina burbuja, con suaves aromas frutales. Carbónico endógeno producido mediante una segunda fermentación en botella», no me dice nada. Pero algo tendré que subir a Instagram. Brindo al mundo, y de paso le recuerdo que YO sí he estado en Japón y la mayoría de ellos, no.
A mi madre le gusta. Con renovadas energías decide abordar ya el asunto de la paletilla. Pela patatas, pelo; cortalas en rodajas finas, corto; sala, salo; ¿Pimienta?, sugiero: ni se te ocurra. Mira a ver si tienes tomillo o alguna otra hierba. ¿Será lo que pienso, querrá esa hierba? Me hago el loco y sí, tengo tomillo ecológico del mercado de los sábados.
Enciende el horno. ¿A qué temperatura? Al 2, me dice. Mamá, este horno no va con números, sino con grados. En el mío lo pongo siempre al 2, y luego al máximo, al 8, para que se tueste y quede crujiente.
Toca regla de tres. Si el 8 son 250º −¿llegará el horno de mi madre a tanto?− y el 1, 50º, por usar las referencias del mío, el 2 sale, así, a 78,5º; ahora resulta que mi madre lleva cocinando toda la vida a bajar temperatura. Giro la ruleta hasta su sitio y a esperar, más instrucciones.
Como una hora después, después de inspección visual y táctil por parte de mi madre, subimos la temperatura al 8, perdón a 250º. Mientras la paletilla se turra, nos centramos en la ensalada. Sencilla, lechuga trocadero, cebolla dulce –de Fuentes, no, que no es época−, olivas negras de Caspe y un ajo picado.
Está de muerte. Hacía siglo que no pillaba una paletilla con su hueso incluido, para rascar a gusto. Lo cierto es que en la mayoría de sitios que frecuento parece que cocinan la carne para desdentados, que si lingote deshuesado, steak tartare, hamburguesas, chuletones ya cortados. Tendré que reflexionar al respecto, pero no con la barriga llena a rebutir.
Tras la siesta mi madre me pregunta si puede hablar con la maquinita con sus amigas. Ni idea. Las voy llamando. Maripi, algo sorda, me pasa con su hija y coordinamos el Skype. Pili vive sola y no tiene portátil. A Piluca también le conecta su hijo, mientras que María Pilar, profesora jubilada, se desenvuelve medianamente bien con las tecnologías, especialmente porque su hijo vive en Bruselas y así se comunica con él.
Finalmente, consigo conectar a las cuatro y pongo en manos libres el móvil, para que al menos Pili pueda oir. Imposible, es como un gallinero, pero de aves sordas, que se atropellan entre sí, superponen las conversaciones y alaban los adelantos de estos tiempo.
Una de ellas suelta la idea genial. Ya que estamos, podríamos jugar la partida. Trato de explicarle lo imposible de su propuesta. Que por más que todas tengamos baraja en casa, todas deberían tener el mismo orden, lo cual resulta muy improbable, tanto como que este virus desaparezca solo.
Ni caso. Cada cual ha agarrado la baraja y se han puesto a jugar al rabino. Y mi madre aún me pide una liberta para ir anotando los puntos. Desaparezco.
Sin portátil recurro a la Tablet y repaso las redes. Mucha solidaridad, sí, pero poca chicha. Muchas recetas, pero todas básicas, para alimentarse, no para trascender de la mera ingesta física de nutrientes. Me deprimo un poco.
Mañana sabré si soy esencial, al menos para alguien más que para mi madre y mis miles de seguidores.
Sábado, 28. Día decimoquinto
Mi madre da síntomas de inquietud. Revisa como puede los estantes de la minidespensa; mira y remira el congelador, contando los víveres. Le explico que las tiendas siguen estando surtidas, pero dudo que me crea. En cualquier caso, logro convencerla que es mejor no salir de casa todavía, ni siquiera a por pan. Hay bastante congelado.
La voy a sorprender cocinando de altura. Visto el éxito del puré de Robuchon, me animo con la Crema de coliflor con caviar. En cuando logro encontrar la receta en español –soy de la generación del inglés− me doy cuenta de mi error. Me supera totalmente, pero me lo he prometido a mí mismo. No queda otra que simplificar, amén de improvisar, pues carecemos de pie de ternera, escalonia, carcasa de langosta, perifollo o clorofila, por citar algo.
Al menos ofrece los ingredientes de la crema, pero no las instrucciones de uso. Menos mal que tengo de casi todo. Coliflor, que compré; nata, para los cortados; nata doble, ni idea de lo que es; curry, por supuesto, llegado directamente de Londres, de Harrods, gracias a una amiga –me trajo al menos diez diferentes; sospecho que pretendía algo más que llenarme la despensa−; caldo de ave, eso no, Aneto será; una yema de huevo, por supuesto –y guardaré la clara, algo saldrá−, aunque debería ser media, que somos solo dos y no cuatro; y harina de maíz, por supuesto que no tengo, de harina pondré.
Todas las recetas que encuentro llevan patata; supongo que Robuchon las habría gastado en el puré. Sin patatas, más fácil. Cuezo la coliflor, en trocitos bien lavados en el caldo, poco eso sí. Añado la nata y el curry, remezclo bien. Apago el fuego cuando hierve. ¿Y la yema? La echo y comienza a cuajarse, mierda. Prescindo de la harina, ni si siquiera sé cuando tocaba. Acudo raudo a por la batidora, me lio con el cable y tiro la cerveza –artesana, of course− por la encimera. Vaya chandrío. Eso sí, la vitrocerámica viene en mi ayuda y se apaga sola.
Culminada, más o menos, la primera fase. La siguiente es sencilla, poner el caviar encima.
¿Y de segundo? No quiero repetirme: hamburguesas, pero de carne ecológica, no de tofu. Y se las serviré en plato, para que sea una comida formal. Y de postre, helado, de Elarte, que para eso Aitor es conocido. Le sorprenderé con el Cremoso de frambuesa, que se «compone de un bizcocho de almendra y chocolate con una fina capa de cremoso de frambuesa, acompañado siempre con una bola de tu helado favorito», el de vainilla de Madagascar.
Pongo la vajilla de fiesta y decido servirle la comida ya emplatada. Deposito la crema de coliflor en un cuenco y dispongo cuidadosamente 10 gramos de Caviar Naccarii ecológico, del Pirineo, la mitad de la lata, por cierto a punto de acabar su vida útil.
Según deposito el resto en mi cuenco, observo cómo el caviar desaparece, tragado por la crema. Quizá esté demasiado líquida; no importa, así será más sorpresa. Ya en la mesa, observo a mi madre. Hijo, no has batido bien la crema; salen unas cosas negras. Es caviar, mamá.
¿Qué? Caviar, las huevas del esturión, uno de los más buscados manjares del mundo. Lo que tú digas hijo, pero la próxima vez ponle menos sal al cavial ese, es muy fuerte. Bien empezamos.
Sirvo las hamburguesas, con la habitual panoplia de salsas. Hijo, esta carne está cruda. No mamá, las hamburguesas se comen al punto, crujientes por fuera y apenas hechas por dentro. Será así en tu casa hijo, pero a mí me la haces más. Lo hago.
Del postre no se queja, es lo que tiene ser laminera. Prueba más o menos superada.
Le anticipo que esta tarde hablará por Skype con sus dos hijas a la vez. ¿Cómo, si cada una está en un sitio diferente? ¿Una oreja para cada una?
A la hora convenida le planto el portátil delante. Le saco del balcón, donde estaba gritando con los niños del vecindario. ¿Otra balconera cita diaria o será sabatina?
Ahí están sus dos hijas. La sanitaria con cara de cansada, pero optimista; la del pueblo, feliz en su buscado aislamiento. ¡Qué invento, hijo! Qué adelantos, la maquinita. Holaaaaa. Mamá, no hace falta que grites. Dejo a las tres con sus cosas, sin que mi madre deje de gritar.
La hora de los aplausos pone fin al diálogo. Quedan para la próxima semana. El del tambor, el presidente, no lo suelta ni a tiros. Y aún faltan ocho días para la Semana Santa.
A las nueve, más ruidos desde la calle. ¡Una cacerolada! Si la del rey ya fue, ¿ésta que significa? Voy a necesitar otro tutorial de citas balconeras.
Más medidas del gobierno ¿Soy esencial? No para la cocina. Rapiñamos casi todos los restos de las comidas de la semana.
iernes, 27. Día decimocuarto
El teléfono echa humo. El plato ha sido un éxito: usa latas y preparados –sirve a los inútiles coquinarios, pues−, aporta fibra y proteína, y los hidratos ya llegarán al mojar el pan. Piden la receta. No me atrevo a contar la verdad, así que improviso. Un paquete de caldo de carne, los mencionados churrasquitos, asados y fritos, el huevo más o menos escalfado –podría ser duro también, que los hay en lata, al menos de codorniz y quedan muy coquetos−, amén de buenos espárragos y alcachofas, de Navarra, obviamente. El rancho del confinado, lo bautizo, una reinterpretación del clásico rancho de pastores.
Suena el timbre. El propio de Amazon dice que la caja pesa mucho, que baje, que las normas de seguridad le impiden coger ascensores. Lo dudo, pero no queda otra que acatar sus indicaciones si quiero la mercancía.
Una vez abajo me encuentro con una especie de marciano, al que no le falta una mascarilla –de casera apariencia−, gafas y casco de motero −¿casco? ¿para proteger las orejas?−, además de un par de guantes, en cada mano. Me acerca el recibo con un palo de esos que antes servían para hacerse selfies y ahora para mantener la distancia de seguridad.
Ciertamente la caja pesa lo suyo. Dudo que pueda con ella hasta el tercero sin recurrir al ascensor. Decido tomarlo, pero pulso el botón con la llave y la mano izquierda; algo de eso me ha parecido oir en la radio.
Inspección materna del paquete. Aprueba la cazuela de barro, reniega ante la olla exprés –como la de tu hermana, ¡dónde esté la magefesa de toda la vida!− y no entiende el jamonero de diseño, un auténtico Jamonero corredera giratorio Tsunami. «Con base en acero inoxidable calidad 304 y el toque de color en Ir’o. Multiposicionable gracias a un sistema que permite moverlo y fijarlo tanto vertical como horizontalmente según las necesidades del cortador. Su cabezal con un giro de 360° permite trabajar el jamón o la paleta de principio a fin con toda comodidad y sin tener que sacar la pieza del jamonero.»
Más que Amazon parece que lo hubiera comprado en Ikea. Viene desmontado. Para la tarde.
Habrá que curar la cazuela, dice mi madre. Me río, ¿está enferma? Hijo, pareces tonto, si no se cura, se raja al ponerla al fuego. Pues vamos a curarla, digo poniendo cara de médico. Pela un ajo, pelo; córtalo y frota por toda la cazuela; corto y froto hasta que el ajo se convierte en una filfa.
Toma el mando ella. Echa agua y una taza de vinagre –de Jerez, será, no tengo otro− y lo lleva al fuego hasta que hierve. Luego deja que el líquido se vaya evaporando lentamente, con lo que sobro como ayudante.
Teletrabajo; esto de los ERTEs es un sinparar.
En la cocina mi madre está embadurnado la cazuela con aceite –un ecológico de Badajoz, variedad verdial, que me regaló una amiga; lo elabora su hermano y prácticamente toda la producción se vende en Nueva York. Anoto: aceite de oliva convencional, virgen extra por supuesto; alguno aragonés−. Después de un par de horas, estará lista, dice.
Prepara unas borrajas con patata. Hijo, vaya desperdicio de plásticos, ¿no podrías comprar la borraja entera, como todo el mundo? Mamá, todo el mundo la compra ya limpia y cortada, es más cómodo.
Sigue a lo suyo. Con una pasmosa habilidad reboza los filetes de salmón y los fríe. Comida sana y escueta.
Extiendo las piezas del jamonero. Bingo, las instrucciones no están en sueco. No parece complicado de montar. Lo consigo, niquelado. Coloco el jamón y me asaltan las dudas. Según estoy buscando tutoriales, los hay a cientos, aparece la tutora mayor, mi madre.
Está al revés. ¿? Si empiezas por la maza, que es la parte mayor, cuando nos toque la contramaza, que ahora está debajo, se habrá secado en exceso. Doy la vuelta y memorizo: pezuña había abajo. Estreno el juego de cuchillos. Mal que bien, quito la corteza y la mayoría de la grasa que, por supuesto, no termina en la basura; mi madre la va rescatando según cae sobre la mesa. No se tira nada, hijo; pues no da sabor el tocino a los guisos.
Asimilo algunos conceptos básicos, por más que voy provisto del guante de malla de acero inoxidable de alra resistencia 304L. Cortar siempre hacia fuera, no hacia mí, como parece lo natural; empezar siempre desde el hueso para que la superficie se mantenga recta y no en forma de barca…
Unas lonchas salen gordas, otras finas, las más a medias. Pero la superficie, de momento, está bastante uniforme; nada de barca. Esto cansa. Me relajo con el palo ese de afilar, acariciando el cuchillo de arriba abajo.
Cuando ya he cortado suficiente es la hora de cenar. El trabajo de dos horas se evapora en pocos minutos. Eso sí, está de muerte. Y más con las reservas de manzanilla en rama Solear que me quedaban. Pues al jamón, aunque sea de Teruel, lo que le van son los blancos andaluces; es cosa sabida. La madre se suma sin oponer resistencia. ¿Estaré creando un monstruo?
Mañana fiesta, vaya paradoja.
Jueves, 26. Día decimotercero
Anoche nos centramos en los turcos, que no en los turnos. Pero habrá que hacerlos. Algo tendré que hacer con esta mujer. Coser no puede, por la artritis; puedo intentar con algún libro, pero dudo que le interesen; compraré revistas de cotilleo cuando tenga que salir.
Además de cocinar, se ofrece para lavar y planchar, buena idea. Separa la ropa y la mete en la lavadora. ¿Qué programa usas, hijo? Ni idea, por supuesto. Busco las instrucciones de la máquina, que me resultan más incomprensibles que un tratado de mecánica cuántica. Exactamente igual con la plancha, un enorme artilugio –capaz de suspirar continuamente− que me obligó a comprar Ludmila, para mantener impecable mi aspecto durante mi ¡ay! añorada vida social.
Llamo a Ludmila, le explico la situación y le paso con mi madre. Las dejo con sus cosas, mientras me engancho al teletrabajo. Como un par de horas después oigo la girar a la lavadora.
Muy simpática tu asistenta, y dicharachera. ¿Es guapa? ¿Está casada? Mamá…
Está claro que no sabes cuidarte solo. Necesitas una mujer y yo no siempre estaré aquí −¡menos mal!, no puedo evitar pensarlo− para que comas como Dios manda, por no entrar en otras materias. No es bueno que el hombre este solo, concluye.
El Señor va a mandar un rancho, clásico y rural plato único.
Compré ternasco de Aragón, pues parece que los ganaderos lo están pasando bastante mal y hay que solidarizarse; lo leí en el face y lo asumo. Una paletilla, para el domingo, que a ella le gusta, y churrasquitos, «una forma divertida de disfrutar de la carne de cordero». Le explico a mi madre qué son y cómo se pueden elaborar. A modo de churros, asados con cebolla y salsa de yogur y menta, rustidos al horno con salsa barbacoa…
Pero si es tajo bajo, hijo mío. Con esto lo que hay que hacer es un rancho. Le ayudo en lo que no puede. Pelar decenas de ajos –mil gracias al que inventó ese rulo de plástico−, picar cebolla –otras tantas al diseñador de la maquinita, ya vieja conocida− y abandonar la cocina: me echa directamente.
Me llama al rato ¿Tienes espárragos frescos? ¿Y alcachofas? Por supuesto que no; lo apunto en la lista de la compra.
Pero hay de bote, mamá. No es lo mismo, responde. Mas admite un par de alcachofas y espárragos, de Navarra naturalmente, que hice yo mismo durante una visita de prensa a Conservas selectas Pedro Luis. Eran para una ocasión… y la ha llegado. Apenas le impresiona que el bote lleve mi nombre; le explico la razón. ¿Tú solo? Ya te ayudarían…
Sigo procesando ERTEs mientras la casa se llena de un poderoso aroma, que invade agradablemente todas las estancias, aunque algo me resulta extrañamente familiar y goloso. Hijo, como no encontraba las hierbas aromáticas y por no molestarte, he puesto de esas que tienes olvidadas detrás del azúcar. ¿Qué es? No me suena, pero como tu viajas tanto. Pon la mesa, dice, mientras termino la ensalada y se cuajan los huevos, que esto ya está.
¡Joder! La marihuana. Ha echado marihuana al rancho. Debe ser algo genético, porque allá en el pueblo, hace como mil años, ganamos un concurso de ranchos, gracias a «ese perejil tan raro». La verdad es que al jurado le hizo mucha, mucha gracia. No paraban de reírse al darnos la medalla y las mil pesetas de premio.
Me hago el tonto, pongo la mesa y decido que tampoco es para tanto. Parece que se ha limitado con las cantidades –queda mucho aún−, veremos. Compongo un plato con una de mis alcachofas, un espárrago tan grueso que parece otra cosa, dos trozos de churrasquito, el huevo y el caldo al fondo. No queda mal, fotografío.
El rancho está de muerte, y no precisamente por la yerba. Nos zampamos dos platos como si no hubiera futuro; nos miramos, nos reímos; volvemos a reírnos y a mirarnos. Vaya colocón.
Cuando desperté, mi madre, que no el dinosaurio, seguía ahí. Recostada sobre mis rodillas, en el sofá. Justo a tiempo para los aplausos, su ya cotidiano rito.
Hijo mío, esta larga siesta me ha dado hambre. ¿Cenamos ya? Sin necesidad de verbalizarlo, decidimos terminar el rancho.
Miércoles, 25. Día duodécimo
Me llaman del super, ha llegado el jamón. Aprovecho la salida para acopiarme de más víveres. El jamón viene a pelo, sin instrucciones. Trato de comprar un jamonero en un supermercado; misión imposible. Ni sobornando a los empleados.
Por supuesto, a mi madre no le ha gustado el aspecto del jamón. Un poco escaso, hijo. Le explico que es de lo mejor de Aragón, jamón de Teruel con denominación de origen, con su estrellita mudéjar y todo. ¿Es de cerda? Yo qué sé. Como los de cerda que curva tu tía, ninguno. Y mucho más grandes, dónde va a parar. Con éste no tenemos ni para quince días. Bueno, a abrirlo.
¿Dónde tienes el jamonero, que te ayudo? Le explico el problema y también la solución. Encargar ya uno por Amazon, no sea que se endurezcan las medidas y desaparezcan los mensajeros. Esta tarde hay pleno en el Congreso y el asunto no apunta nada bien. De paso y para aprovechar el viaje, añado un lote de cuchillos. ¿Sabrá Jeff Bezos lo que es un jamonero? Seguro que no. Paradojas de la vida, que tenga que recurrir a un estadounidense para disfrutar de mi jamón.
Siento a mi madre ante la pantalla y le pregunto si hace falta algo más. Craso error. Pide el pasapurés, tupers −que siempre vienen bien hijo mío−, varias cucharas de madera, una cazuela de barro, una cafetera de toda la vida –la italiana, no le gustan las cápsulas− … hasta una olla exprés. Con la thermomix me planto. Creo que he pasado a la categoría de cliente preferente; la visa tiritando. Todo sea para verla contenta y no se acuerde de irse al pueblo.
Nos comemos unas lentejas con chorizo que ha preparado en mi ausencia. Trato de añadir una piza de curry en el guiso, pero me echa para atrás. Nada de moderneces, grita, y le echa comino a conciencia. En fin, el color es parecido.
Mientras ella sigue con sus series, me dedico a deprimirme ante la radio. ¡Vaya país y vaya políticos!
Entro en las redes y veo que el ajoaceite ha triunfado rotundamente. Me piden la receta, su origen, las claves étnicas incluso. Improviso acudiendo a los recuerdos de mi niñez en el pueblo. Tendré que pensar en explotar este filón.
Agotado de los discursos políticos, preparo una exquisita tabla de quesos. Menos mal que mis amigas de la Rinconada del Queso me avisaron de que pensaban cerrar la tienda durante la pandemia e hice un buen acopio, además de mantequilla, embutidos y diferentes grisines, italianos naturalmente.
Mi madre ni siquiera toca las mermeladas y confituras que los acompañan. Con pan y queso se hace el camino, hijo; no hace falta más. Vino, replico, que se está terminando la segunda botella de frizzante, madre. Anoto, pedir reservas bebibles.
Y me bebo uno de mis reservas, que reservaba para una ocasión. ¿Qué mejor que ésta? Recurro a la memoria del televisor y nos centramos en los turnos. Dios, todavía es miércoles.
Martes, 24. Día undécimo
No, no se ha olvidado del ajoaceite. Además, ha visto que tenía bacalao, ya desalado –así me lo dio el pescadero− y ha decidido que comeremos ajoarriero oscense. Sea. Pero con su artrosis.
Así, que cuando ha cocido convenientemente las patatas –mientras tanto, teletrabajo− entro en acción. Las pelo aprovechando el pelador que trajo. ¿Dónde está el pasapuré? No tengo. Pues a mano. Entre la picadora de cebolla y el tenedor más resistente que tengo, no sin esfuerzo, logro convertir las patatas en una especie de puré.
Machaca un ajo en el almidez, me dice. ¿Qué? ¿El mortero? ¿De qué habla esta mujer? Se le ha pegado el lenguaje bélico de nuestros políticos; debería ver menos los informativos, la tele en general. No tengo, mamá.
Me lo hace picar muy fino –bendita picadora− y luego, sobre la tabla de olivo centenario –me la regaló un almazarero, agradecido por mis alabanzas a su aceite ecológico−, que simplemente decoraba la cocina, me hace machacar el ajo con el cucharón.
Ahora hay que mezclar el ajo machacado, el puré y un buen chorro de aceite. ¿Cuánto? El que admita, yo te digo hijo. Va quedando un puré muy, muy cremoso. ¿Ya? Ahora el huevo. ¿Qué huevo? Un huevo crudo, hijo, y a seguir dándole.
Lo prueba, rectifica –creo que se dice así− de sal y de aceite, y me da una cucharada. ¿Qué tal hijo? Magnífico; me evoca el puré de Joël Robuchon, el que creó en su restaurante de la avenida Poincaré de París a principios de los ochenta. Por supuesto, que reinterpretado, pues este ni lleva mantequilla, ni las patatas de la variedad ratte. Pero me podría servir para las redes.
Hago una composición y lo fotografío, justo antes de que mi madre lo mezcle con los trozos de bacalao. Ajoarriero oscense, me dice; al horno y listo para comer.
Subo la foto y explico que se trata de una racial y mediterránea reinterpretación del puré de Joël –perdonen la confianza; no llegué a conocerlo en el Congreso de Gastronomía de Vitoria; fue en el 92, como las olimpiadas−, pero sí después en su parisino L’Atelier, gracias a un viaje de influencers, financiado por unos productores de coliflor y de caviar, que querían popularizar su Crema de coliflor con caviar.
Anoto, comprar coliflor. Caviar ya tengo, del Pirineo aragonés. Sorprenderé a la jefa.
Multiplico desaforadamente los likes. Espero que sea por la feliz ocurrencia del puré antes que por el aburrimiento del resto de foodies.
El ajoarriero está de muerte.
Dedico la tarde a limpiar, siguiendo las indicciones de mi madre que sí sabe para qué sirven las decenas de botes y esprays que amontonaba Ludmila. Teletrabajo para ella, eslome de riñones para mí. Qué duro es limpiar. Igual tengo que pagar algo más a Ludmila.
Nos cenamos una tabla de embutidos y mi madre se anima a degustar un Cabriola, la última incorporación de la familia Borsao. Riquísimo: elegante fondo rubí y granate sobre un rojo cereza muy profundo. Aromas a frutas rojas con toque de vainilla. La crianza en barrica le aporta elegancia basada en taninos dulces, haciendo de este vino un postgusto largo, intenso, equilibrado a la vez que complejo. Creo; al menos eso dice la ficha técnica.
Según lo esperable, no le gusta este vino; los ibéricos, sí, vaya morro. Recuerdo que tengo por ahí un par de botellas de vino frizzante rosado Estrella de Murviedro, que guardaba para algún ligue neófito.
Le gusta. Tanto como a mí el tinto de Borja. Acabamos con los ojillos chispeantes. Un día más. Guapas las turcas, pero malísimos los turcos.
Lunes, 23. Día décimo
Con la madre en casa habrá que establecer rutinas. Horario para el desayuno, ocupaciones para ella, cocinar juntos, buscarle programas en la tele… y revistas como el Hola, que sé que le gustan. Menos mal que los kioscos están abiertos. ¿Dónde tengo uno cercano? Hace siglos que no los piso.
Desayunada, le dejo delante de la tele, con el mando a distancia a su disposición. Desisto de explicarle cómo funciona el de Movistar y lo de Neflix. Total, acaba en Tele 5, con Ana Rosa o Nova, viendo unas interminables series turcas, repletas de atípicos mafiosos.
Teletrabajo. Me interrumpe. Si hubieras comprado el jamón, ahora te prepararía un tentempié. Sí, mamá, está encargado y hay una maza o lo que sea. O te haría unas magras con tomate. ¿Tienes salsa de tomate? Creo que sí, mamá.
Cuando me quito los cascos, oigo que ya está en la cocina. Hierve agua, burbujea la salsa de tomate ecológico entre trozos de chorizo frito, y lo que parecen trozos de un conejo se ahogan entre los pimientos que sobraron ayer. Está cocinando.
Tu sigue trabajando hijo, que ya te llamaré si te necesito. ¿Tienes tomillo? Creo. ¿Y laurel? Me temo que no. Se están acabando los ajos, hijo. ¿Tienes que comprar lechuga, que es muy sana?
Me olvido del ordenador y acudo a la cocina. Vete poniendo la mesa; en cuanto se haga la pasta comemos. Parecía un poco pocha, pero no olía mal; sólo le faltan dos minutos, me dice. ¡Cielos, la pasta fresca, los espaguetis! Agarro como puedo la cazuela, la de ella, la grande –para que no se pegue la pasta, hijo− y tiro el agua por la fregadera como puedo. Casi me quemo. Potente chorro de agua fría para salvar los restos.
Una auténtica maseta. Cuento hasta diez. Disimulo y la mezclo con la salsa. Hijo, deberías cambiar de marca de espaguetis, que estos son muy malos. ¿No hay una fábrica en Daroca?, tendrías que probarlos. Decido tirarlos, no hay quién se coma esto.
Afortunadamente el conejo está sabroso, muy sabroso. El toque de tomillo me evoca las tardes de invierno en la montaña, en casa. Y el higadillo, terso y crujiente, que siempre se reservaba para el abuelo, igual que la cabeza. Pero este conejo no tiene cabeza. Rechupeteo las costillitas. Y mis dedos. Recupero sensaciones perdidas hace tiempo.
No veo foto. Sin ajoaceite no es lo mismo, cabecea ella. Te haré uno esta noche para cenar.
Teletrabajo hasta la hora de la merienda. No ha cambiado sus extrañas costumbres: café con leche, pan viejo y olivas verdes. Se las ha traído también en la cazuela; como ella ya no las mata, se las hace traer de una vecina. Unas olivas tersas, rajadas, de intenso sabor, amargo y agreste. Nunca pude comer más de tres.
Pero ahora, con una manzanilla Solear en rama, de la saca del invierno 2018, la cosa cambia. Las levaduras, los frutos secos tostados, me empujan a comer más y más olivas. No puedo parar de comerlas… ¡Niño! Que te vas a indigestar, me reprende. No quiere quedarse con ellas; tendremos que racionarlas u olvidarme de la manzanilla a media tarde.
La convenzo para que me deje hacer la cena. No protesta. para así seguir viendo sus series turcas. ¿Qué le hago? Tiene que ser algo diferente, que le sorprenda y le guste. A la pizza no hizo ascos… probaremos con una hamburguesa. Se lo pregunto y le parece bien. Pero ponle de todo eso, como se ve en la tele…
Creo que saldré airoso. Cebolla hay, lechuga un poco, queso para fundir, también; pepinillos, mostaza de Dijon, kétchup –tengo uno francés, impresionante, de Alain Milliat, equilibrado y ligeramente picante−.
Busco las dos hamburguesas que congelé hace unos meses, por si venía mi sobrino. No están. ¡Cielos! Vino hace un mes, a reconfigurarme el ordenador. Solución de urgencia, escondida en un rincón de la nevera. Una muestra de Bio Burger vegetal y vegana, de tofu y wakame, precisamente dos unidades. ¡Salvado!
Espero que mi madre no sea alérgica, no creo. Porque en la información alergénica dice que «contiene soja, avena y trigo. Y puede contener cacahuetes, almendra, avellana, lácteos, huevo, sésamo, mostaza, apio, pescado, molusco y crustáceos, debido a origen marino de las algas».
Puestos a leer, me entero que sus ingredientes, todos procedentes de la agricultura ecológica son, por orden de presencia: agua, gluten de trigo, tofu –ya saben, más agua, habas de soja y sulfato cálcico como estabilizante−, copos de avena, algas wakame, brócoli, borraja, tomate, aceite de oliva, cebolla, salsa de soja –agua de nuevo, habas de soja, trigo y sal−, sal atlántica, ajo y especias. Parece que vegano no es exactamente igual a natural.
Frío la cebolla, corto la lechuga y los pepinillos, aprovecho un huevo duro en rodajas, y frío las dos hamburguesas con el queso por encima, que para eso ya me va dando. La mostaza y el kétchup en dos cuenquitos; el pan, tostado, aunque no sea precisamente bollo de hamburguesa. Es lo que hay. Lo cierto es que el aspecto no es muy de hamburguesa. Decido embadurnarla de ketchup y mostaza; a ver si cuela.
Hijo, te has pasado con las salsas. Ni siquiera adivino de qué carne es esta hamburguesa. No entiendo cómo os volvéis tan locos los jóvenes por estos bocadillos. Donde esté uno de jamón…
En fin, prueba más o menos superada. ¡Qué guapas son estas actrices turcas? Me quedo enganchado a la serie.
Domingo, 22. Día noveno
Pues mira, el coletas no ha quitado la misa de la tele. Decido darle una sorpresa a mi madre y prepararle un desayuno como de hotel, más o menos. ¿Se puede desayunar oyendo misa? ¿No había que ir en ayunas?
Hago el café, tuesto pan, estreno la mantequilla –esta vez no ha caducado−, saco del bote la Mermelada de naranja amarga con chocolate, que me regalaron las chicas de Elasun en agradecimiento por unos posts para que no sepa de qué es; si lo sabe, no se la tomará. Decido también cocer unos huevos duros.
Justo cuando suena la señal que avisa de desenchufar la maquinita aparece mi madre. Alucina al verla. ¿No sabes cocer los huevos como Dios manda? Coge uno y gracias a los callos de su mano apenas se quema. Lo pela con facilidad; le gusta. No está mal, dice, y le explico cómo funciona. ¿Y si lo quiero pasado por agua? Ni idea, respondo. En agua, era el tiempo de rezar el credo, me dice.
Pues lo tengo claro. Aunque siempre puedo experimentar con mi gallinita. Confirmo su tesis en las redes, pero encuentro dos credos, una largo y otro corto. Además, ¿no lo habían cambiado? ¿o era el Padre Nuestro? Acompaño a mi madre durante la misa, con los dos credos a la vista, para ver cuál es el bueno. ¿Pues no se sonríe la bribona cuando me ve a su lado? Eso sí, tengo que mirarla de reojo para saber qué toca hacer, como en los entierros.
Navego disimuladamente. Mi foto de Instagram, esa debilidad materna, tiene centenares de likes y decenas de comentarios. A favor y en contra. Hiperventilo. ¿Cómo justifico haber subido un cocido, sin los preceptivos trozos de gallina y morcillo? El pijo de arriba tendría berza, pero no las carnes. Me enrollo hablando de la Ruta del cocido, que se ha tenido que terminar antes de tiempo, la solidaridad con los hosteleros, la llegada de la primavera, etc. No parece que pierda seguidores.
Grita mi madre; que le ayude en la cocina. Me había olvidado de ella. Bate un huevo hijo mío, que yo no puedo por la artritis. Una sopa humea en la cazuela, no la de 20 litros, la mía, de apenas uno. Eso va a ir de extremos. Parece la del cocido, pero huele diferente… y bien. He echado esa verdura seca que tenías y también el trigo raro ese, me explica; lo que había. ¡Díos mío! Alga kombu y quinoa. Moderna por equivocación.
Bato el huevo y aprendo a empanar filetes: harina > huevo > pan rallado. Evito explicarle que no es pan rallado, sino panko. Muy usado en la cocina japonesa, se hace con miga –de pan japonés, obviamente, que lleva leche−, nunca corteza, que se pica fresca, en trozos irregulares y gruesos para secarse al horno. Se logra una textura más gruesa y es más digestivo, porque absorbe menos aceite.
Empanar –¿empankar?− no es tan difícil, una vez que se memoriza el orden. Abro una lata de piquillos y nos vamos a comer. No me resisto a fotografiar la sopa; eso sí, en un cuenco oriental y disponiendo con gusto los elementos. La guardo.
Mientras ella sigue a Marianico el Corto, perdón, Miguel Ángel Tirado, decido subir la foto. Y todo un discurso sobre la fusión de cocinas, la sopa de cocido y la cultura de los japoneses, el auge de la quinoa peruana. Mola.
Superado el fin de semana, mañana afrontaremos la ¿normalidad laborable?
Sábado, 21. Día octavo
Abro los ojos en el sofá. ¿Qué desayuna una persona de ochenta años? ¿Madalenas, tostadas, café con leche? Café, seguro, porque oigo la cafetera. Ya está en la cocina. En pijama –el único, precisamente me lo regaló ella por si algún día tenía que ir al hospital− me acerco a la cocina. Ahí está, tan tranquila, mojando pan duro en el café. Y yo preocupado.
Hijo, esta cocina será muy mona, pero no hay de nada. ¿No tienes despensa? Falta de todo. Le explico que no ha visto los estantes altos –no llega−, pero ni caso; mejor, tampoco es que haya mucho. Ha preparado una lista de provisiones como para un año. Le explico que no puedo comprar todo eso y me salta con que tiene ahorros, que apenas gasta nada de la pensión.
Aclarado que se trata de un problema de transporte, llegamos a un consenso. Pero ante el jamón no recula: hace falta un jamón en casa, entero y verdadero. Como si fuera sencillo trajinar con un jamón.
No recuerdo ver jamones en el super. Cojo la maleta y la lista, una vez reducida, y piso la calle de nuevo. Son las nueve, apenas hay nadie. En el super me hacen ponerme unos guantes de plástico, mal rollo. Los empleados llevan mascarilla, y los pocos que estamos guardamos la distancias, mirándonos de reojo. Parece una película de terror.
Atasco en el estante de las verduras. El personal masculino no se aclara con lo de coger las piezas, pesarlas, darle al numerito, sacar el papel y pegarlo. Me acerco a uno que parece más habilidoso para ver cómo funciona el asunto y me increpa. Opto por los paquetes: de patatas, de cebolla, de ajos; las bandejas: de caldo, de zanahorias, de remolacha… Cojo también pasta fresca, pizzas refrigeradas, salchichas, y más pescado, mucho pescado, que es sano para los ancianos.
No encuentro ningún jamón. Parezco un alma en pena por los pasillos, calculando cuánto material cabrá en mi maleta. Pregunto a un dependiente a metro y medio de distancia. No hay jamones…, pero lo puede encargar. Que lo haga, mi madre es muy insistente. Pero hasta entonces me llevo una maza −¿por qué se llama así?− deshuesada.
Efectivamente, me he pasado con el volumen. Compro dos bolsas y las ato al asa de la maleta. Mal que bien llego a casa, tras acopiar pan para congelar y salir menos. Que no se me llame insolidario.
Huele extraño cuando entro en casa. Como a bar de carretera. ¡Cocido, mi madre ha hecho cocido! Los garbanzos se iban a pudrir, me dice. Cierto, llevaban en remojo desde la noche del jueves. ¿Y el resto? ¿De dónde ha salido el tocino, la morcilla, el chorizo…? Los traje yo ayer, en la cazuela, me dice, total, se iban a perder en casa de tu hermana.
¿Y la berza? Me la ha prestado el vecino de arriba, dice tan tranquila. Le habrás comprado una, ¿no? Sácala del carro y súbesela. No tengo carro le explico, mientras soporto su cara de sorpresa al verme abrir la maleta. Y tampoco tengo berza. Me mira como si la vida fuera imposible sin la compañía de una berza. Afortunadamente no ha aprovechado los veinte litros de la olla.
El vecino de arriba, el presidente de la casa. El más pijo de la escalera, qué digo del edificio, de la manzana. El que toca el tambor a las ocho en vez de aplaudir, el que quiso poner un vídeo portero para mayor seguridad, el empresario de éxito. ¿Cómo es que tiene berza en su casa? Le llamo para disculparme y me dice que no me preocupe, que mi simpática madre −¿retintín?− le ha prometido un tuper con cocido.
Por cierto, interrumpe mi madre, ¿dónde tienes los tupers? Le he prometido un poco de cocido a tu vecino tan amable.
Resignado, pongo la mesa en el salón. Al menos mantendremos las formas. La verdad es que el cocido está rico, ¿y los fideos? También del vecino, dice mi madre mientras sorbe la sopa.
¿Por qué le haces una foto al cocido? Pregunta mi madre. La cabra tira al monte, pienso, pero le respondo que para inmortalizar este momentazo madre-hijo. Casi llora y yo también pensando en lo que se avecina. La radio dice que prolongarán el estado de sitio, perdón, de alarma.
Le pongo la serie de Marianico el Corto, que la reponen en la tele, mientras trajino con el móvil. Miro la foto, dudo, aplico filtros, sigo dudando… la subo a Instagram, sin ningún comentario, por si acaso.
Dice el presidente que quince días más. Ni me imagino la Semana Santa con el de arriba tocando el tambor.
Nos cenamos la pizza. Bastante mala. Qué modernos, pizza, dice mi madre. No me atrevo a entrar en las redes.
Viernes, 20. Día séptimo
Al séptimo descansó, dicen. Pues va ser que no. Me llama mi hermana, se ha contagiado y la van a ingresar. Y su marido, enfermero, apenas sale del hospital. Quiérese decir que me traen a mi madre. A mi casa; que tiene una única cama, grande, pero una.
Aprovechan el traslado de mi hermana en ambulancia para acercarme a mi madre y hacerle el test. Previsor, le he pedido a mi madre que se traiga algo de menaje de cocina. Por si acaso.
Mi madre, que se quiere volver al pueblo, llega a casa perfectamente pertrechada. No sé si para escaparse al Pirineo o para pasar largos meses de hambre. Trae una cacerola como para dar de comer a todo el edificio. La he llenado de víveres y cacharros de cocina, que tú de eso, poco, me dice con razón y como excusa, cuando ve que apenas puedo levantarla del suelo.
Tengo curiosidad y aprovecho una botella vacía para medir el volumen de la olla: veinte litros. Pienso en veinte litros de sopa de cocido. Me deprimo, pero sonrío.
La instalo en mi dormitorio, qué remedio. Y pienso que fue una buena idea que mi ex me obligara a comprar un buen sofá cama, aunque entonces era para cuando venía su hermano a vernos.
Moverse no se mueve mucho, mi madre, no el sofá, pero parar, tampoco para de dar mal. Me sonríe mientras se empeña en hacerme la cena. Me niego rotundamente. Se atrinchera en la cocina. Pactamos. La haremos a medias. Que quiere decir que ella ordena y yo trabajo, debido a su avanzada artritis.
Tengo tortilla de patata, presumo inconsciente. ¿Dónde? En el congelador. Pero, jauto, ¿a ti no te han explicado que las patatas no se pueden congelar? Pongo cara de asombro y arrepentimiento a la vez.
Que te vea cómo haces otra. Me pongo a pelar la patata con evidente torpeza. Toma inútil, y me ofrece un artilugio que según ella sirve para pelar patatas. La verdad es que es bastante cómodo, simple, pero cómodo. Superada la primera fase, corto las patatas en rodajas. Pico la cebolla con la maquinita que compré. Aybá dai, manos de árbol, me dice. A cuchillo, córtala a cuchillo, para que no saque el jugo. Me pondría a llorar, pero la cebolla es de Fuentes; me quedo sin excusa. Pico como me dice.
¿No tienes calabacín, o pimiento verde, para darle algo de alegría? No, mamá; chorizo, si quieres. Que es una tortilla de patata, no de chorizo, contesta. Presumo de mi doble sartén.
No tienes pelador y sí esa tontada que solo sirve para manchar más. No acierto ni una. Hacemos la tortilla en la sartén de siempre. Tiene le justo punto de sal, qué misterios.
Vemos –ve, yo alparceando en la tablet− Supervivientes. Cuando dan la una, protesta por lo tarde que es –me acuesto siempre a las once, dice− y decide acostarse. Me inflo de Neflix y me duermo. Sospecho que mañana será un día muy duro.
Jueves, 19. Día sexto
Me ha sobrado más de media tortilla y no pienso repetir platos, así que decido congelarla. Mira que es difícil trajinar con el papel transparente ese. Tras desperdiciar casi un metro, empaqueto lo que queda de ella y lo deposito en el congelador, lejos de las aromáticas para ensaladas, no sea cosa que coja olores.
Dedico la mañana a trabajar.
Le he cogido gusto a las sardinas; las de hoy, portuguesas y picantes, con piri-piri, que acompaño con un blanco de Alentejo, por supuesto ecológico y vegano, con uvas autóctonas, Zebro, Leí su reseña en Gastro Aragón; en realidad fue en su blog, que no soy muy de leer papel, hay que conservar vivos los bosques.
Llamo a mi madre; ella parece estar bien, pero mi hermana, con la que vive, estornuda mucho. A ver si se se ha contagiado…
No puedo hacer las legumbres, porque me olvidé de ponerlas en remojo. Lo hago y las guisaré mañana, espero. Pierdo el tiempo navegando, sin nada que subir a las redes. Añoro los tiempos pasados, cuando mis seguidores crecían día tras día.
¿Me desquito del huevo a baja temperatura? Mejor claudico y opto por el pescado. Gracias al etiquetado obligatorio confirmo –descubro, en realidad− que se trata de un gallo. Curioso nombre para un pez. Aparte de en mi niñez, era una cena de infancia, creo que nunca lo he comido en un restaurante.
Busco ideas. Parece sugerente el Gallo en tempura con su espina crujiente y aros de cebolla. Parece bien explicada. La visualizo en la Tablet, pero también la imprimo. Casi la memorizo.
Solo tengo un gallo y no sé si es grande o pequeño, pero me lanzo. Regla de tres, si para cuatro gallos son tres ajos, para uno serán tres cuartos de ajo. Calculo y elimino la parte del rabito. Reservo en un cuenco, como dicen los cocineros.
«Sacar los filetes de pescado, con ayuda de un cuchillo, cuidado de no romper la espina y las barbas». Entiendo que las barbas serán las espinillas esas tan ordenadas que tiene a los lados. Logro sacar un filete entero el último, lo que tiene la práctica−, otros dos en trozos grandes y el primero ni te cuento.
«Salpimentar al gusto», que será el mío; poca sal y pimienta verde, la que guardo para los bloody marys. «Añadir el zumo de un limón (en mi caso uso lima) y el jengibre». ¡Hombre, este es de los míos!. «Dejar marinar durante diez minutos».
Esto marcha. Aprovecho el tiempo de la marinada para fumarme un cigarrito. Me lo he ganado.
«En una cazuela, con abundante aceite de girasol, introducir las espinas con cabeza y todo, previamente se habrán retirado los restos de tripas. Freír durante 10/12 minutos a fuego fuerte, hasta conseguir una textura crujiente». Por ahí no; únicamente utilizo aceite de oliva virgen extra, AOVE, para todo. Ignoro esa orden; cuando humea el aceite frío las espinas y la cabeza. Salta, pero queda aparente.
«Reservar, ya que vamos a montar el plato sobre esta espina». Reservo, cada día me gusta más esta palabra.
«En una sartén pequeña, añadir 2 cucharadas de AOVE, una vez caliente, freír los ajos y la guindilla hasta conseguir un tono dorado (cuidado de no cocinar en exceso, puede amargar mucho) incorporar la crema balsámica de manzana −¿cómo se mide un cuarto de cucharadita− y remover hasta conseguir su total integración». No tengo dos sartenes… ¡Sí! La doble que compre ayer. Sigo las instrucciones, logro el tono dorado y… sí, tenía en la despensa la crema esa.
Porque se trata de una «delicada crema de vinagre a la manzana presentada en una envase original y práctico de 225 gramos. El color verde adquirido de la fruta, la consistencia cremosa del producto y la mezcla de sabores de la manzana con el fondo de vinagre, hacen de esta crema el cóctel perfecto para los platos más sencillos, sanos y vanguardistas. Con esta crema podemos ensalzar y potenciar el sabor de todo tipo de ensaladas y sobre todo las de frutas». Sabía que algún día la utilizaría, aunque no así.
«Retirar la guindilla y verter el contenido en el vaso batidor, añadir el huevo y la cucharada de salsa de soja, mientras se bate, añadir poco a poco AOVE, hasta conseguir una mahonesa semiespesa. Reservar». Así en faena, parecen palabras mayores. Hago una prueba saltando el primer paso, a modo de prudencia. Ahora sé lo que significa que se corta la mahonesa.
Menos mal que fui previsor. Mezclo mi mahonesa artesana, con AOVE naturalmente, con los ajos, salsa de soja y la crema. Sigo reservando.
«En un bol, verter la harina e ir incorporando agua fría y cubitos de hielo, hasta conseguir una tempura ligeramente espesa». Dudo. ¿Ligeramente espesa? No hay fotos. Y el hielo, ¿espero a que se derrita? Lo hace por sí solo mientras trato de matar los grumos. Sale una cosa ligeritamente espesa.
«Sumergir los filetes de gallo y freír en el aceite de haber cocinado las espinas, durante aproximadamente un minuto, la temperatura del aceite, nunca debe superar los 160°». ¿Dónde venderán termómetros de cocina? Cuando se acabe esto tendré que comprarme uno. Frío cuando humea, que con las espinas ha salido bien. Chorrea bastante la masa esta, pero queda curioso, salvo el filete destrozado.
«Retirar y colocar sobre papel absorbente, repetir el proceso con la cebolla, previamente cortada en aros de un centímetro de grosor aproximado».
«Se puede acompañar de salsa de soja, en vez de la mahonesa». A buenas horas. Esta línea me la había saltado sin querer. Echo más soja a mi mahonesa tuneada.
«Solo nos queda montar el plato, sobre la espina, colocar los filetes de gallo y la cebolla en tempura, decorar con la otra espina y añadir la mahonesa a gusto de cada comensal». Me sale a media decoración, que apenas tenía un gallo y, por tanto, una espina.
No está como para subir una foto a Instagram, pero se deja comer. Me siento bastante feliz. Casi no añoro el tardeo de los jueves. El resto de la botella de Zebro contribuye, indudablemente.
Miércoles, 18. Dia quinto
Con mi seguridad laboral garantizada, me di un vicio. Una cena gourmet a domicilio, que algunos no han cerrado las cocinas, gracias a que tienen tienda y cáterin: Alcachofas naturales con jamón –mi desquite del lunes−, Turbante de lubina con sanfania de chipirones y Puding de café y cardamomo. Una pasta, y eso que los pondero en las redes, pero dormí como un bendito.
Madrugo para sacar faena. Apenas un té para desayunar que anoche me puse como una boa constrictor. Paso de comer en serio: unas sardinas en AOVE, vermut del Somontano y el puding que sobró. Sin pan, ya duro; se lo echaré a las palomas desde el balcón, que también tendrán que comer las pobrecicas.
Tras la siesta a la compra, pero esta vez con lista. Picador de cebollas, colador, cebollas de Fuentes –no es temporada, eso me lo sé, pero las traen de México los mismos que las hacen aquí−, patatas de dos tipos agria –para freír− y red Pontiac –para guisar−, alguna legumbre con denominación de origen –alubia de La Bañeza, garbanzo de Fuentesaúco, ya veremos−, AOVE –es decir, aceite de oliva virgen extra− a mogollón, verduras, algas, fideos chinos, huevos bio…
¿Y cómo la traigo? Jamás he tenido un carro de la compra… Me llevaré la maleta grande, que para eso tiene ruedas.
Calculo lo que cabrá en la maleta y casi lleno un carro en el super. Eso sí, de productos sin nombre, patatas para cocer y otras para guisar, sin que avise de la variedad; alubias y garbanzos, que luego descubro que vienen de México; cebollas, judías verdes, ajos, borraja –ya limpia, por si acaso−, huevos eco, pescado crudo, carne y embutidos. Por supuesto, el picador de cebollas, el colador, y ya puestos, una sartén de esas para hacer tortilla de patata, que son como dos simétricas con una bisagra que las une. Te vas a enterar Comidista. Pero sigo sin encontrar la sección de productos orientales.
De vuelta, ya que he salido, compro panes variados y, por si me da la venada, un paquete de cigarrillos.
Me pongo a limpiar la cocina. Barrer es sencillo, el resto no tanto. Localizo una bayeta amarilla y un montón de botes diferentes. CIF, Tenn, Don Limpio, KH-7, Fairy, Cillit Bang, lejía… Estoy cansado para leer la letra pequeña o buscar por Internet. Uso el Cilllit Bang, que pone que es universal. Queda más o menos decente.
A por la tortilla. Reviso el tutorial, y veo que El comidista hará una tortilla en directo a las 20.05 horas. Mierda, me falta cebolleta, pimiento verde y pimientos de piquillo de bote. Pero, ¿no era de patata? Paso del directo y me lanzo por mi cuenta.
Patatas de freír, cebolla que no pica, sartén adecuada, pizquillita de sal. No puede salir mal. Sale medianamente bien, sosa. Mucha para uno solo, pero es lo que tienen las sartenes de 26 centímetros de diámetro.
Prefiero usar un poco de la salsa china XO −vieira, anchoas secas, pescado en salazón, chiles y gambas cocidas en salsa pica− que me regaló Dabiz cuando era más accesible. Y ya puestos, lo marido con una botella de sake, servido en forma de Yuki Bie, nieve, exactamente a 5º. Temperatura que ignoro si es la mejor para la tortilla, pero es la que ofrece el frigorífico.
Satisfecho de mis habilidades culinarias y para continuar con este estado oriental, me regalo una copa de Suntory, ese whisky japonés, de los más bebidos del mundo –Japón produce más que Escocia−, pero también de los más exclusivos, especialmente el que me regaló Carlos el barman por promocionar su garito en las redes. The Yamazaki 12 years; notas de melocotón, piña, pomelo, clavo, naranja confitado, vainilla y mizunara, que es un roble japonés.
Ha sido un buen día.
Martes, 17. Día cuarto
Me despierto en el sofá, nuevamente resacoso. Creo que voy a vomitar. Los supervivientes siguen allí, creo, porque en la tele sale una emisora religiosa que habla de una plaga bíblica.
Necesito un té o dos; aunque sea de sobre. La leche se ha cortado, me olvidé de meterla en la nevera; es lo que tiene la pasteurización ligera.
Una ducha fría me corta la respiración, pero me devuelve ante la cruda realidad. Esto va para largo, mis sitios predilectos están cerrados, apenas puedo subir nada al Instagram y tengo que alimentarme.
Y no sé cocinar, para qué me voy a engañar. Domino, poco, el arte de la coctelería; sé combinar ingredientes para una exótica ensalada –uno que se fija en los restaurantes−; pero ignoro completamente en cuánto tiempo se cuece una patata o cómo hacer ese arroz para el sushi que consumo compulsivamente. Es lo que hay.
Realista y satisfecho, echo unas horas de trabajo. Luego aprenderé a guisar. Empezaré por algo sencillo, una tortilla de patatas, que para algo soy jurado en la liga de la tortilla. Por si acaso, busco en internet.
Ludmila no viene. Se ha contagiado, dice.
Encuento un vídeo en youtube de El Comidista, al que tengo cierto respeto. Ya empezamos, patata Kennebec o monalisa u otra para freír. Me quedan tres patatas pero ignoro si son de freír o de guisar. Rebusco en la bolsa de basura. Lo que me temía, son para guisar. Da igual.
Dicen que en la mili se pelaban millones de patatas. Me hubiera venido bien, porque a veces se me va media patata con la piel. ¿Y si la dejo? Parece tan limpita y recuerdo que en un jugador de la Liga de la tortilla la ponía como guarnición.
Decido seguir las instrucciones al pie de la letra, perdón de la imagen, para no pifiarla como ayer. Corto las lascas.
Por supuesto, con cebolla. Trato de picarla como en las películas, zacazaca. Lloro –no debe ser de Fuentes− y, claro, me corto en un dedo. Poco, menos mal. Tras ponerme una tirita y tirar la cebolla –la sangre no parece una buena innovación− corto, muy poco a poco, la última cebolla. Y apunto: comprar una picadora de cebolla.
Toca pochar la patata. ¿Aceite de oliva? El de ayer lo tiré, pues estaba requemado. Mezclo, los botellines que me quedan, picual y arbequina. Al fuego, con las patatas. Apunto: comprar aceite de oliva.
Luego echo la cebolla, siguiendo al López Iturriaga. En los huevos he acertado, lo míos empiezan por cero, ecológicos. Algo controlo. Miro y remiro la cebolla, parece que ya está. Saco la mezcla como puedo, con el tenedor, pero sigue estando aceitosa. Salo. Gasto casi medio rollo de papel de cocina para quitar la grasa. Apunto: comprar colador o similar.
Bato los huevos y los mezclo con las patatas. O faltan huevos –y no hay más− o sobran patatas. Voy quitando trozos, uno a uno, hasta que la mezcla se parece al vídeo. Dejo reposar tres minutos, como manda Iturriaga.
Pero no dice cómo coño debe estar el fuego. ¿Fuerte o flojo? Con mente fría elijo el 5, la mitad. Y espero. Demasiado por lo visto, según cae la mezcla en la sartén la tortilla se cuaja. La saco del fuego. Juro en arameo. ¿Cómo le doy la vuelta? porque la puñetera tortilla se sigue cuajando. Y a mí me gustan liquiditas, como mandan los cánones foodies.
Encuentro la tapa de la cazuela –la, no hay otra tapa, ni cazuela−, vierto el mejunje, la tapa se desequilibra y la mitad se va al suelo. Sale algo parecido a una tortilla, o un revuelto, no lo sé. Si la tuviera que puntuar iría camino del cero.
Cero definitivo. Solo sabe a sal.
El pan está algo duro, pero no salado. Termino el chorizo y una botella de cabernet sauvignon del Somontano. Magnum, por cierto. Siesta obligada.
Lunes, 16. Día tercero
Será por la resaca, pero sueño con pizzas. No con las de Cristian Georgita −esas se pueden comer−, sino con las vulgares, la que ponen piña o salsa barbacoa.
Mal cuerpo, así que teletrabajo en serio un poco, para que el jefe no se enfade.
Cuando se pone a llover recuerdo que tendré que ir a comprar. Me armo de valor y salgo a la calle. Poca gente, bastante poli y hasta militares. Decido no ir a mi colmado habitual y opto por el supermercado de la manzana de al lado. Vulgar, pero una alarma es una alarma.
Se nota que la gente se ha lanzado a aprovisionarse; están desabastecidos. Apenas hay marcas Premium y por la crisis han debido suprimir la sección de productos orientales, pues no la encuentro. Ni algas, ni col china, apenas kale; cojo unas cuantas hojas y las echo en el carrito. Veo patatas, cebollas, ajos –blancos, nada de negros, no hay−, borraja y me vengo arriba. Lo lleno de un sinfín de productos sin procesar. Vamos a ser sanos estos días y a intentar cocinar como antaño.
Pago en caja, todos a un metros y pico, y les digo que me lo envíen a casa. «La semana que viene, tendrá que ser, el servicio de reparto está colapsado», me dice la cajera. ¡Mierda!, esto no aguanta una semana. Cojo lo que cabe en dos bolsas –que encima me cobran− y me largo. Que hagan lo que quieran con el resto.
Balance de la mañana: un kilo de patatas, cinco hojas de kale, dos cebollas, otros tantos ajos, un paquetito para caldo, una docena de huevos, media de alcachofas, el chorizo más caro que he encontrado, fresas, un solomillo de cerdo y un pollo. Se me ha olvidado el pan.
Bajo a la panadería. El portero, desde su garita, me mira mal. Igual que un municipal con buena memoria. Me para, me pregunta, le respondo, me increpa, pero me deja ir a por el pan. Seré previsor. Cojo una baguette, uno de centeno, un chusco y otro integral; la dependienta también me mira mal.
Cansado, me hago un simple bocata de chorizo, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra picual. Ya cocinaré para cenar.
Tras la siesta y un poco de curro en las pantallas, con el ánimo en la cumbre, entro en la cocina. Aprovecharé estos días para mejorar mis habilidades culinarias que, entre nosotros, son más bien escasas. Es lo que tiene dedicarte a esto, que te dan de comer.
Decido hacerme un huevo a baja temperatura con alcachofas confitadas. No debe ser muy difícil, pues lo hacen hasta en Casa Pepe.
Miro y remiro las alcachofas. Nunca hubiera pensado en lo protegido que tienen el corazón. Arranco una hoja con la uña; está preta. Menos mal que tras el divorcio me llevé la colección de cuchillos Xituo −japoneses obviamente−, que ella jamás utilizó, no siquiera el de cerámica.
Según voy quitando las hojas, los dedos se me ennegrecen. Vaya guarrada. Busco un tutorial, lo sigo aproximadamente, y deposito los cuartos, más o menos pulidos, en un cazo con agua. Flotan y se siguen oxidando. Pongo peso encima para que se hundan. Superada la primera parte… creo
Vamos con los huevos, ecológicos, XL, perfectos… ellos; mi equipamiento no tanto. Ni tengo ronner, ni horno sous vide; la thermomix se la quedo ella para sus malditas croquetas. A la brava, no queda otra. Sigo las instrucciones: «Ponemos agua en un cazo y cuando el agua esté a 65º metemos los huevos y bajamos el fuego al mínimo, lo justo para mantener la temperatura. Si sube a 66º, retiraremos la cazuela del fuego unos segundos hasta que vuelva a estar a 65º y volveremos a ponerla al fuego. Tendremos que estar así durante 40 minutos.»
Ahora entiendo por qué en muchas cartas ponen la temperatura a la que guisan sus platos. Antes me daba igual, en este momento es prioritario, pues calcular la temperatura a ojo es bastante complicado. No tengo termómetro de cocina y el del botiquín no pasa de 45º C. Voy probando, sacando y poniendo la cazuela en la vitro.
Mientras tanto voy a confitar las malditas alcachofas, que pugnan por salir a la superficie para ponerse morenas, como si quisieran tomar el sol. Me harto del tutorial, que pide que el aceite las cubra enteramente mientras se hacen a fuego lento.
No tengo tanto aceite, así que mezclo varias muestras que me han llegado. ¿Picual y arbequina? Me dedico por un coupage de empeltre y hojiblanca, más suave. Lleno el cazo y al fuego suave.
A la par que saco y meto la cazuela, vigilo el cazo, a fuego lento. El aceite no se calienta mucho y el agua, demasiado. Vaya cansino que es esto. Me preparo un spritz como mandan los cánones: dos partes de prosecco, dos de campari −me gusta más bien amargo− y una de vichy en vez de soda, amén de la rodajita de naranja. Bajo el fuego del agua, subo el del aceite, que no avanza.
Llevo casi dos horas en la cocina –una solamente para dejar niqueladas las alcachofas− y la cena se ve lejana. Cada vez me importa menos, gracias a los spritz, pero tonta tonteando he liquidado la botella de prosecco.
Tengo hambre. Pruebo una alcachofa, está cruda y horrible. Subo el fuego. Saco los huevos de la cazuela, parecen templados, en su punto. Los casco sobre un plato y no están hechos ni de lejos, son como una baba asquerosa.
Me harto. Los meto en el microondas a toda potencia, justo el tiempo necesario para que se quemen las alcachofas. Las tengo que tirar.
Los huevos se han convertido ahora en una maseta, una especie de tortilla fosca en dos colores. La segunda botella de prosecco me ha iluminado y recuerdo una lata de alcachofas que me dieron en un viaje promocional a Tudela.
Está caducada, pero ya todo me da igual. La escurro, la mezclo con la maseta y, puesto a hacer tonterías, añado mostaza, que no caduca. La traje hace años de Dusseldorf, facturada para pasar los controles del aeropuerto.
Horrible cena. Me voy con el prosecco a ver Supervivientes. Espero animarme con las desgracias ajenas.
Domingo, 15. Día segundo
Me despierto con una erección, algo inusual. Espero no haber soñado con la Coixet, sería preocupante.
Me preparo un té a la altura de las circunstancias, una mezcla de té negro assam indio con clavo, canela y cardamomo, además de leche ecológica sin lactosa. Hago gimnasia.
Paso la mañana con unas galletitas saladas de sésamo, pero Instagram me abre el apetito.
Veo en la pantalla que han cerrado todos los restaurantes, salvo los de comida para llevar, infumables en su inmensa mayoría. Quizá alguno de los míos abra las cocinas y pueda aprovechar un glovo. Todos cerrados, claro, el transporte rápido y la gastronomía son incompatibles.
Coño, tendré que improvisar. A ver qué hay en la nevera. Nada sugerente. Quizá deba abrir ese sobre de pastrami que me regalaron en Lucio’s Delicatessen; menos mal que ya viene en lonchas. Pepino tengo, mostaza queda, la rúcula está un poco seca, pero es imprescindible.
¿Y el pan? Durísimo. El de molde, algo pasado. Lo tuesto, se quema, lo tiro. Vuelvo a intentarlo, maldita tostadora, me quedan solo dos lonchas. Se vuelven a quemar, las raspo. Dejo la cocina hecha un cristo.
¿Qué día viene Ludmila? El martes. Tendré que barrer ya. ¿Dónde coño guardará esta mujer la escoba? ¿Y el recogedor? ¿Por qué no están juntos?
El bocadillo no sabe como en Lucio’s, será la rúcula o la mostaza, que quizá se haya pasado. Un nespresso Inspiraciones Firenze Arpeggio decaffeinato me lleva hasta la siesta.
Ojeo los libros, más bien las fotos. Siento hambre, quizá más psicológico que real, pero va creciendo. Miro en el congelador: una trufa negra, helados, salsas para pasta… nada consistente. En la nevera, tampoco: mézclum de lechugas, el resto del pepino, cervezas artesanas, ginebra, tónicas, unas lonchas sunsidas de mortadela italiana, que sabe dios cómo han llegado allí…
Me resigno y pongo la tele. Salen muchos ministros y parece que esto va para largo.
Entro en internet para comprar comida. Mis tiendas favoritas están colapsadas; no me queda más remedio que probar en supermercados. Tras ímprobos esfuerzos logro formalizar un pedido en el Club del Gourmet de El Corte Inglés; no lo traerán hasta el lunes, 23. Lo anulo.
Mañana tendré que salir a comprar algo.
La leche se ha puesto mala. Meto el resto del pepino en una copa de ginebra y me doy a los gin-tonics. La gente aplaude en los balcones, ¿por qué?
Acabo el pepino y toda la ginebra
sábado, 14. Día primero
Hoy es el primer día que no salgo de casa. Tras volver del Congreso de Gastronomía de Pekín me hice las pruebas y no estaba infectado, pero la semana pasada acudí, en mala hora, a la presentación de dos restaurantes. Fue una imprudencia, por su parte −y por la mía−, pero hay que atender a los clientes. Si dejas de colgar en las redes, el negocio se desmorona.
Menos mal que es sábado y estoy acostumbrado a no salir de casa. Odio mezclarme con la gente vulgar, esa que solo dispone del fin de semana para el ocio. Los sábados solamente salgo a eventos privados, viajes y demás asuntos de interés.
Actualizando las redes se me ha ido pasando el día y el sushi que me han traído de mi japonés favorito no ha perdido su calidad habitual; quizá la lubina no estuviera tan fresca como otras veces, pero entiendo que deban vaciar frigoríficos. Hay que ser comprensivo, al menos con los buenos clientes.
Podría leerme cualquiera de los libros que me han enviado las editoriales las últimas semanas. Me da pereza, especialmente cuando vienen con esas pulidas notas de prensa que basta con cortar y pegar.
Creo que me voy a poner Foddie Lover, de la Coixet, que, aunque ya la he alabado en mi Instagram, apenas sé de qué va, más allá de la sinopsis, dos que se conocen y que se dedican a comer, creo que pagando.
Me he quedado dormido.