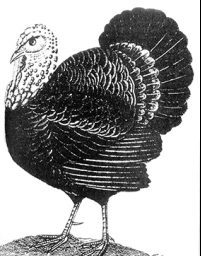Miércoles, 1. Día decimonoveno
Voy muy retrasado con el teletrabajo. Dejo la intendencia en manos de mi madre, advirtiéndole que me avise cuando necesite ayuda. Ver que se ha salvado esa centenaria de Biescas parece que le ha subido el optimismo, por más que insista en que el cuervo es un signo de mal agüero. Prefiere las palomas, ignorando que esas sí son malas, pero como hacer el amor…
Me centro en pantallas y formularios.
Silencio en la cocina hasta que ¿hijo, cómo se enciende el horno? Acudo presto antes de que llegue alguna catástrofe. Contemplo una enorme fuente de macarrones –pasados, ciertamente− con tomate y chorizo. No he podido rallar el queso, ya sabes, la artritis. ¡Menos mal! Retorno mi quesera de diseño al frigorífico, con su preciado contenido intacto−. Le abro una bolsa de esas de queso para gratinar, lo que se merecen estos macarrones.
Te iba a hacer unas albóndigas en salsa de almendras, pero con estas manos… Ni importa, lo que ella llama filete ruso –una especie de hamburguesa aplanada y rebozada simplemente con pan rallado, panko, pero no lo sabe− tiene buenas pintas. Y me muero de hambre. Mañana las haremos juntos.
Por si acaso fotografío el filete, pero no lo subo. Ya veremos.
Tras los aplausos de las ocho y un repaso conjunto a los informativos, sugiere unos huevos fritos para cenar, por supuesto, con jamón recién cortado, que para eso lo has comprado, hijo.
El asalto al jamón resulta más o menos satisfactorio, pero el hoyo no deja de crecer. Cuando no me vea lo alisaré a lo bestia, que hay que mantener una imagen de solvencia en la cocina.
Le dejo hacer y observo, reteniendo lo que puedo. Sartén más bien pequeña, mucho aceite. Añade un ajo sin pelar, ¿para qué? Cuando se cuartee, explica maternal, es el momento de sacarlo y echar los huevos, que una vez descascarillados, reposaban en una taza. Los vierte y surge el milagro: mientras la clara va cuajando, en los bordes se forma la crujiente puntilla. Sin tiempo para que la yema cuaje, los saca con la rasera –también se la trajo y la prefiere a la mía− y los deposita en el plato, junto el ajo. A la salud por el ajo y el limón, era el lema de su difunto padre, mi abuelo.
Ahora yo, le ruego. Que no sabes, hijo, no tienes práctica, no me cuesta nada. De forma que el aceite, impaciente sin otra cosa que hacer, se pone a humear poderosamente. Sin tiempo para el ajo, casco los huevos y los echo directamente en la sartén, junto con varios trozos de cáscara. Una yema decide suicidarse y se va coagulando velozmente por toda la sartén, mientras que la clara sublima a puntilla directamente, sin pasar por el blanco cuajado. Un poema, un huevicidio, un sindiós. Nunca había visto una cosa similar.
Amor de madre. Me da su plato, recoge el mío y me acompaña al salón. No tengo fuerzas ni para hablar. Pero ella sí.
Mira hijo, el cuervo está en el tejado de esa casa, dice mirando por la ventana. Sí mamá.
Se retira a sus aposentos, es decir, mi habitación, mientras zapeo por los canales. No tengo el cuerpo para ninguna serie –ahora, que soy dueño de los mandos a distancia−, pero dejo pasar el tiempo.
Vuelve mi madre. El cuervo se ha ido, hijo, dice mientras se acerca a la ventana. Mira y se desmiente: No, está ahí. Miro y solo veo una chimenea. Trato de explicárselo. No le convence. Se vuelve a la cama, pero grita desde la habitación: se ha ido otra vez. Viene a explicármelo en detalle, y al mirar de nuevo por la ventana, grita: ¡Ha vuelto.
Miro y solo veo una chimenea. La acompaño a su ventana –la mía, en realidad− y descubro el secreto. La perspectiva. Desde su –mi− ventana la chimenea tiene otro aspecto, más grande, más de chimenea, digamos. Tras cinco viajes más de ventana a ventana –está, se ha ido; ha vuelto, no está; míralo, ya no; puñetero cuervo, dónde se ha metido; ahí, ¿no lo ves?, se fue− desisto.
Mañana trataré de explicarle lo del cuervo de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Cuestión del observador –o la perspectiva−. Aún me acuerdo de la física de COU, creo.