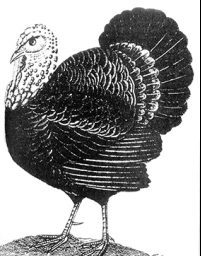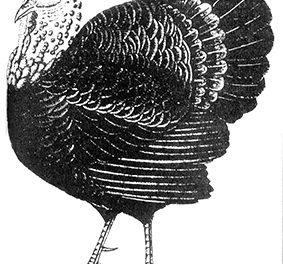Domingo, 5. Día vigesimotercero
Domingo de Ramos, quien no estrena, no tiene manos. ¿Algo para estrenar? Pienso. El refrán habla de ropa, no de inaugurar botellas u otros consumibles, que sería lo sencillo. Rebusco en los armarios antes de que se levante la jefa, por si puedo darle una alegría. La otra ya se la dará el Papa que le celebrará misa en intimidad catódica.
Recompensa. Una horrible gorra promocional –como todas− que me regalaron en un viaje de influencers al Montsec de L’Estall. En realidad, dos, pues fui bien acompañado. Ni me la había probado, antes calvo que cubierto, y eso que nos tuvieron tres horas en un catamarán –precioso viaje, eso sí− bajo un sol de justicia, como se suele decir.
No obstante, le acercaré también un croissant. Según bajo a la panadería, la inspiración se me cruza en el ascensor a modo de homenaje póstumo a Aute. Y sin recurrir a la página de rimas:
A por el pan,
A por el pan que ya se termina
A por el pan, excusa y salida
de libertad
A por el pan, a por el pan…
Desayunamos engorrados, tan felices, pero nos descubrimos ante el Papa. Mientras ella atiende, insisto al Pepo. Y de paso, le paso la nueva letra.
Toca paella que, me temo, no es lo mismo para mi madre que para el cocinero Rafael Vidal, que impulsa, no sin polémica, la denominación de origen Paella Valenciana.
Dice Vidal que los ingredientes comunes de la paella son diez: aceite, sal, azafrán, pollo, conejo, ferraura –judías verdes−, garrofó –una legumbre originaria de América del Sur y tradicional en la Comunidad Valenciana−, tomate, agua y arroz.
Suspendida. A tenor de los ingredientes que ha diseminado por la encimera, mi madre apenas obtiene un 3,5 en paellas: aceite, sal y arroz; a veces agua, a veces caldo de pescado, ocasionalmente starlux de pescado. Podría subir nota si, condescendientemente, consideramos que los guisantes son leguminosas −que lo son−, aunque procedan de Asia Central y no Sudamérica.
Para ella son imprescindibles los mejillones, las gambas, calamares en trocitos, el sofrito −pimiento rojo y ajo− y los guisantes. Si es fiesta mayor, hasta gambones o langostinos. Por supuesto, que no falte el colorante, pues no se deben mezclar en un plato dos productos de lujo, cual son azafrán y marisco. Arroz, el que haya en el bote del arroz, naturalmente.
En este caso, el arroz que dispone es el mío. Variedad baldo, creada en 1964 de una hibridación de arborio y stirpe 136, llegado a mis manos directamente de Vercelli, en el Piamonte italiano −por lo que resulta lógico que lo apadrine Slow Food−, merced a una presentación pública en busca de distribuidores. Japónica, resulta idóneo tanto para risottos como ensaladas. La marca, por si les interesa, Gli Aironi. El día de la presentación estaba exquisito, hoy, chi lo sa.
Tragedia. No tengo paellera, que es como ella llama a la paella, nombre en realidad del recipiente, por lo que debería decirse arroz en paella y no simplemente paella, para que la parte no se coma al todo. Me niego rotundamente a pedir una a los vecinos y, afortunadamente, es domingo de Ramos. No se sale a comprar.
Tras un insistente argumentario –y un vaso de vermut, esta vez de Morata de Jalón− parece convencerse de hacerlo –el arroz− hacerla –la paella− en la sartén doble de la tortilla de patata. Eso sí, en el lado menos usado.
Comenzamos con el sofrito de ajo y pimiento rojo –yo pico, ella al fuego−, añade los calamares cortaditos y las tres tazas de arroz, una para cada uno y otra para la sartén, infiero. No sé cuánto saldrá hijo, esa no es mi tacita. Mucho, teniendo en cuenta que es precisamente taza y no tacita.
Hago las equivalencias. Si para 250 gramos se precisa un litro de líquido, para tres tazas… Da igual. No consigo convencerla: el doble de agua hijo, como toda la vida: seis tazas de arroz. Tanto estudio y sigues sin saber hacer arroz.
Desisto de convencerla. Cuando ve el arroz en su punto −¿cómo lo ve?, yo no aprecio nada especial− añade los guisantes y el agua, sube el fuego hasta hervir y deposita cuidadosamente los mejillones y las gambas –también dos carabineros, que es Domingo de Ramos−, de forma que quede bonito, mientras se hace a fuego lento.
Y a esperar, me dice. Una amiga que hice en Benidorm, cuando viajaba con tu padre en el inserso, alicantina ella y muy guapa por cierto, me explicó que la paella no se toca, pues de lo contrario se pasa el arroz. Sea.
Mis cálculos predicen que el arroz estará crudo. Nos servimos otro vaso de vermut y, ya puestos, unas anchoas de L’Escala. Algo achispada, me pide un periódico, pues el agua ya ha desaparecido de la sartén. ¿De papel? No consumo. Colocamos unos papeles de cocina encima de la sartén −¡vaya despedicio!, protesta−y amenizamos la espera con el último vermut.
Duro, no durísimo. Nos miramos, con los ojos quizá algo turbios, escondidos tras la visera de la gorras. Las giramos, cual adolescentes estadounidenses y volcamos el resto del bote de anchoas –era XL, nada menos 1,3 kilos− y nos lo terminamos a fuerza de pan… y vermut, claro.
Y eso que el fabricante, Solés –desde 1888−, dice que «una vez abierto el envase, si se mantienen las anchoas cubiertas de sal y de su propio líquido, se podrán conservar hasta 24 meses». Qué sabrá él.