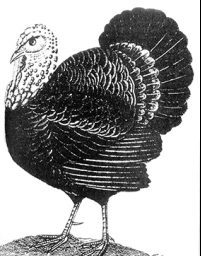Sábado, 18. Día trigesimosexto
Hoy toca experimentar con el cardo. ¡Menos mal que es sábado! Si llego a saber el trabajo que lleva, elijo otro producto. Entre quitar los bordecillos y esos nervios filamentosos, rechazar las pencas pequeñas, retirar esa telilla, casi se me va toda la mañana… y casi el mismo cardo, que se queda prácticamente en nada. Eso sí, mi madre feliz y contenta con su artritis, que le sirve de salvoconducto para evitar estas penosas tareas manuales.
He descubierto que hay dos recetas básicas de cardo –sí, también en ensalada, pero es menos habitual, al menos en Internte−, y siempre con una especie de bechamel. Con jamón, que dicen a la navarra, y con almendras, a la aragonesa. Voy meditando según el cardo se convierte en trocitos de seis a ocho centímetros.
Inciso. ¿Por qué el uso de jamón se asocia con el apellido a la navarra? Que si la trucha –los expertos dicen que allá no se comía así−; este cardo, con trocitos de jamón, las alcachofas. Cierto que el jamón de Pomeipoles –nombre de Pamplona en la época romana, hace más de dos mil años− tenía mucha fama, pero desde entonces ha llovido bastante y el secado de jamones se ha desplazado a otros sitios menos húmedos.
Siguiendo con el imponente reto que me he automarcado, debería hacer evolucionar la receta, bien la aragonesa, bien la navarra. La segunda nos llevaría quizá hacia la mojama como compañía del cardo, pero me inclino por la aragonesa. Con cacahuetes, decido, lo que nos remonta hasta Sudamérica. Descubro, por cierto, que no es un fruto seco, sino una legumbre –es decir semilla−, pero si aceptamos el tomate como hortaliza, en siendo fruto, daremos por bueno el cacahuete, como sustituto de las almendras.
Para resultar coherentes, el aceite debería ser de cacahuete –no tengo−, o bien debería trabajar la dichosa bechamel con mantequilla de cacahuete, de la que sí dispongo un frasco, merced a la inauguración, hace mucho, de un restaurante-franquicia de puro estilo estadounidense. Servirá, pues no está muy caducada, apenas superada en pocos meses la fecha esa de consumo preferente.
Me voy arrepintiendo de la idea, pues aunque tengo todo el cardo ya en agua con perejil y un poco de limón–así no se oxida, dice mi madre−, me adelanta la necesidad de escaldarlo, una o dos veces, según, para que pierda su posible amargor. Si lo llego a saber lo pillo de bote o congelado.
Me salva entonces el timbre de la puerta. ¿Otro mensajero? Sera también cerrajero, pues es el timbre de arriba y no el de abajo; sencillo truco que nos hace ir al telefonillo o directamente a la puerta. Abro, miro y no veo nada. Bajo la vista y un sobre grande rodea una botella de vermut.
Es del vecino de arriba, agradecido por la propuesta catadora, que nos salva el mediodía. Le propongo a mi madre celebrar un vermut torero –si quiere luego buscamos una corrida histórica por la tele− y posponer el cardo para la tarde. Acepta sin ninguna vacilación. Queso, jamón y, por supuesto más anchoas de L’Escala, nos conducen plácidamente hacia la siesta.
Más todavía cuando una lectura en diagonal de la nota, pulcramente impresa –tendrá mala letra− adelanta lo magnífico de mi idea, que amplía el horizonte gustativo de sus criaturas, amén de relajarlas mientras rellenan el cuestionario, que han cumplimentado a la perfección. Eso sí, a mano y con rotuladores de colores, repletos de notas e indicaciones. Demasiado intenso tras tanto vermut.
Mientras tanto, el cardo, con su perejil y todo, se refrigera convenientemente.
El vermut, algo cabezón, quizá porque la botella era un magnum, nos ha enganchado a viejas películas en la televisión, apenas interrumpidas para cenar la consabida tortilla de patatas.
El cardo tendrá que esperar hasta mañana. Da igual, Sánchez nos regala quince días más de fructífera convivencia materno-filial, al calor de la cocina tradicional globalizada de forma sensata, consciente y concienzuda.