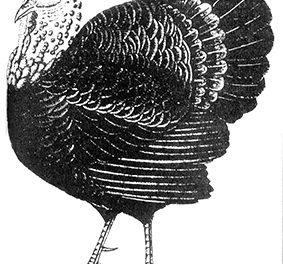Sábado, 2. Día quincuagésimo primero
Una vez informado, descubro que puedo pasear hasta las diez, o de ocho a once de la noche, lo que no me interesa en absoluto. También puedo sacar a mi madre de 10 a 12 y de siete a ocho de la tarde. Pero nada dicen los medios –a través del móvil, por supuesto− de ir a la compra, aunque se vaya paseando. La jefa pasa de salir a pasear; sostiene que, si se ha de ir a cualquier sitio, se va, pero que caminar sin rumbo ni destino se le antoja un desatino, cuando no un dislate. Y para ir a la farmacia, a por sus grageas, ya estoy yo.
Lo asumo y obviando una atenta lectura del BOE −que tampoco me aclararía mucho− me arriesgo a ir a comprar a las nueve de la mañana, haciendo como que paseo y sin pasarme del kilómetro de radio, por si acaso. Dado que el lunes llegará el pedido el lunes, tampoco necesitamos muchos víveres. Los que quepan en un par de bolsas eco de diseño que encargó el anterior equipo municipal, condenadas, sospecho, al olvido, por aquello del cambio de gobierno.
Aunque se supone que salen a las diez, resulta que las nueve es la hora prioritaria para los ancianos en el super. Por más que pongo cara de viejo, el fornido vigilante no me deja entrar hasta que una ingente cantidad de abuelos −¿Los habrán soltado de algún lado? ¿Simplemente se aprovisionan para su paseo?− abandonan el lugar. Poco cargados, para volver pronto supongo.
Sea por flojera, sea por mi incapacidad para moverme en estas superficies, especialmente con mascarillas y esa funda de plástico a la que llaman guantes, sea por la vulgaridad del entorno, decido acabar con prontitud el avío. Escapaba ya hacia la salida, con un pescado de cuyo nombre no quiero acordarme y un pollo entero de esos que salen al campo –pensando en complementarlos con hidratos en forma de pasta−, cuando unos espárragos captaron mi interés. Astuta, por cierto, la disposición de los víveres en el super; voy a caer en la tentación.
Espárragos, mayo, Navarra, Pamplona sin sanfermines. Todos para mí, gordos, tersos, con su correspondiente sello IGP −¿navarros, riojanos, aragoneses?− y de precio elevado, con lo que nadie se aproxima a ellos. Arramblo con todos y vuelvo raudo a mi hogar.
Amplia sonrisa de mi madre ante el aspecto de los espárragos, como si fuera agua de mayo. Dice que es lo que más le gusta en el mundo, aunque esta afirmación la repite ante prácticamente cualquier alimento. Es lo que tiene la buena gana, o quizá no haberla podido satisfacer durante largo tiempo.
En un viaje a Alemania descubrí una interesante olla para cocer espárragos, que permite que se cuezan en posición vertical, con la yema fuera del agua, de forma que quede tersa, a la par que el tallo, que necesita algo más de cocción.
¡Qué más dará hijo la olla esa! Lo importante es pelarlos bien, dice mientras busca ese utensilio que se ha revelado imprescindible, sí, el pelapatatas. Me toca dicha tarea, dada la artritis. Pero antes casca, ordena. Sí, casca el tallo, donde haga crac, que esa parte se suele quedar muy dura.
Tras mucho rato, los espárragos están impecables, cortados a unos veinte milimétricos centímetros de longitud, mientras decenas de pelarzas se acumulan sobre la mesa, amén de cilíndricos restos de tallos, lo parte que se quedaría dura. ¿Los tiro?, dice ella. ¿Y si los cocemos también?, contesto. Más sabor darán, responde mi madre, siempre dispuesta a reutilizar y reciclar.
Logro convencerla de que, ante el previsto público –los vecinos de arriba, y el seguro sin venir− para nuestros coquinarios experimentos, en este caso centrado en la salsa, deberíamos cocerlos como mandan los cánones. Lo que conseguimos rellenando su olla con diferentes vasos, las propias pelarzas y los espárragos, bien atados, pero sin pretar, conformando un ordenado y compacto bloque vertical.
Y ahora la prueba. Que tiene, sí no bemoles, sí historia, mucha historia. Dicen que se lo invento Voltaire, posiblemente para ilustrar el esmero que Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657–1757) ponía en la alimentación, como placer y como fuente de salud. Parece que el científico y filósofo, gran amante de los espárragos, los compartía habitualmente con el abate Terrasson. Pero mientras el primero los prefería a la flamenca, con mantequilla derretida y huevos duros rallados, el clérigo disfrutábalos con una salsa vinagreta.
Para solventar el problema, se distribuían de forma equilibrada, mitad y mitad. Una noche, en casa de Fontanelle, cuando se disponían a comer, Terrason sufrió una apoplejía. Su amigo, impertérrito, dio orden a la cocina: «Todos los espárragos a la flamenca». Tras lo que atendió a su amigo que, por cierto, llegó a vivir hasta los 80 años, frente a los casi cien suyos.
Fuere así, o con gustos cambiados, como sostiene Alejandro Dumas, lo cierto que nosotros preparamos dos salsas en perfecta armonía y sin alarmas sanitarias. La clásica vinagreta, siguiendo a la historia, y una mahonesa –con ‘h’ y no y griega− para ver cuál de ellas realzaba más los espárragos. De la emulsión escribiremos mañana, que tiene también su intríngulis.
Resultado: empate sin prórroga. Cada salsa en su estilo armoniza con los espárragos. A ver qué opina la vecinita.
En días anteriores…
En pildoritas
A lo bestia