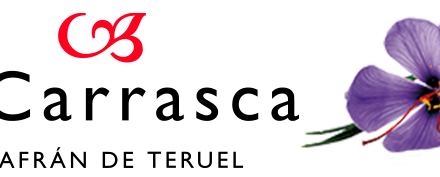Hace no mucho tiempo, un amigo se planteaba abrir un establecimiento hostelero para servir únicamente sopas y potajes; tanto en el local, como para llevar, algo muy habitual en grandes ciudades europeas. Los estudios de mercado y una propia percepción de la realidad le aconsejaron desistir del empeño.
Y en esto llegó el ramen. Esa sopa japonesa –de influencias chinas por cierto, y con apenas un siglo de vida entre los nipones– que combina la carne, el caldo, algas, huevo, bonito seco normalmente y fideos. Que ya es habitual en nuestro paisaje gastronómico, sea en restaurantes étnicos, gastronetas e, incluso, en locales dedicados específicamente a este producto… tan nuestro.
Mientras tanto, apenas se ven platos de sopas en las cartas o menús de nuestros restaurantes. Potajes, alguno más, normalmente en menús de trabajo, pero tampoco en exceso, salvo que vengan alegrados por productos considerados de lujo, como el bogavante.
Y no será por falta de referencias. Desde la sopa de cocido a la afrancesada de cebolla, pasando por las marineras, las de ajo, la vasca zurrukutuna con bacalao, la de verduras o el excelso consomé. Sin olvidar los potajes caldosos.
Sin embargo, mientras las sopas aparecen como viejunas, el ramen, otra sopa, se presenta como el colmo de lo actual, lo más cool. Pide una sopa de fideos y los jóvenes te mirarán como lo que pareces, un abuelo; demanda un ramen, habla sobre él –Wikipedia mediante– y te respetarán.
Vale que en gastronomía también hay modas, efímeras las más de las veces –¿qué fue del falso y malo vinagre de Módena?–, pero teniendo dignos originales parece tontería cambiarse a la primera novedad que aparezca.
Vale que introduzcan el ramen en nuestras vidas, pero sin que ello suponga desterrar de nuestras mesas públicas tantas magníficas sopas como nos puede ofrecer. Enriquecidas ahora con trufa si se quiere engrosar la caja, pero en su hondo plato, con cuchara y posibilidad de repetir.
¿O es que nos da miedo consumir una sopa en público?