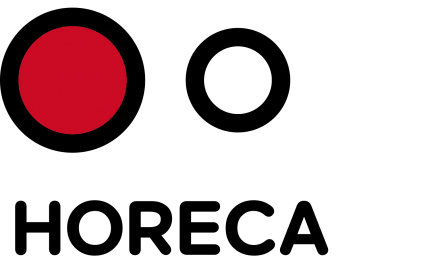Parece que los mercados medievales, las ferias mudéjares y renacentistas, las recreaciones goyescas, de la Guerra de la Independencia o de la Civil han llegado para quedarse. Perfecto. Y, habitualmente, lo hacen acompañados de una oferta gastronómica que, en demasiadas ocasiones, nada tiene que ver con lo recreado.
Hemos comprado chorizo en mercados medievales, cuando el pimentón que lo colorea no llega a España hasta bien entrado el siglo XVI; increíbles tapas con tomate ambientadas en el esplendor mudéjar; tapas goyescas con ternasco o jamón batido; y así hasta completar cualquier desatino que eriza los pelos al aficionado a la historia gastronomía mínimamente informado.
No sostendrá uno, por inviable, que las ofertas gastronómicas vinculadas a dichos eventos deban ser rigurosamente históricas, pero sí, al menos, cómplices de una cierta coherencia. Vale que seríamos incapaces de disfrutar de cualquier vino que libaban los griegos en su época clásica, que cualquier vomitaría ante la presencia de aquel garum que tanto gustaba a los romanos o que difícilmente nuestro paladar soportaría un ave que hubiera experimentado el preceptivo faisandage habitual hace un par de siglos, que exige a la carne casi un estado de putrefacción.
Pero sí resultaría interesante mostrar un mínimo didactismo gastronómico y alimentario, especialmente en estos tiempos de aculturización, donde desparecen las sopas de los menús y se imponen los ramen a precios desorbitados.
Jamás en tan poco tiempo ha variado nuestra alimentación. Lo que comen los nietos actuales apenas tiene nada que ver con lo que ingerían, ya no sus abuelos, sino sus padres. Es, por supuesto, consecuencia de lo apetecible de la comida industrial, que sabe llegar, gracias a sus aditivos, a la parte más animal de los humanos, pero también de la desidia de quienes consideran que cocinar, antes que una ligazón con nuestros orígenes, es una molesta costumbre que hay que erradicar.
Mientras tanto, crecen silenciosamente las enfermedades vinculadas con nuestra forma de comer.