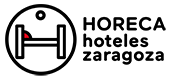Jubilado, con algo menos de cien años, dice, Manuel sigue cultivando cada año sus boliches en Embún –blancos, amarillos, coloraos o de careta– como ya lo hacía su madre. Cincuenta kilos le han salido este año, que ha sido muy bueno. Cosecha que reparte entre amigos, su hijo –que vive en Zaragoza– y, ¡menos mal!, en el restaurante Canteré, de Hecho.
César trató de explotar comercialmente esta legumbre, una de las más afamadas en Aragón, pero su proyecto, que incluía un restaurante, no salió adelante.
Hasta allá nos desplazó Carlos Valero para inaugurar la décima Ruta del cocido, que en este caso fue una inolvidable Olla jaquesa, con los mentados boliches y la tradicional conserva. Perfecta de punto y de sabor.
La jornada sirvió para que los comunicadores zaragozanos allí desplazaron vivieran una jornada en la realidad del mundo rural. Ni tan negro –Hecho cuenta con 400 habitantes en invierno y bastante chiquillería–, ni tan idílico –comunicaciones complicadas, incluidas las de internet– como se suele pintar.
Un lugar en el que han sabido combinar la escasa producción agroalimentaria local, con un turismo que no busca la compañía, sino el paisaje y la tranquilidad.
Probablemente, las legumbres no salvarán nuestros pueblos –las que compramos habitualmente, más baratas, proceden allende los mares–, pero suman. La nuestras, los fesols –alubias– de Beceite, emblema del restaurante La Fábrica de Solfa que guisa Kike; las que cultivan cerca del Moncayo David y Miguel, cada uno por su lado; o las que ha recuperado en Muniesa, Víctor, y en La Hoya de Huesca, Fernando.
Nombres propios de quienes allí resisten elaborando alimentos para los demás. Tratando de ganarse dignamente la vida o aprovechado la merecida jubilación para que sigamos disfrutando de una amplia variedad de legumbres. También el CITA está allí, aportando su sabiduría científica para que no se pierda este legado.
Pero somos nosotros, los consumidores, los que nuestros cotidianos actos de compra, quienes verdaderamente podemos salvarlos, a ellos y a nuestra tierra. Comprar garbanzos mexicanos y pretender que nuestros pueblos sigan vivos es, cuando menos, ingenuo. Creer que así salvamos el mundo, probablemente también. Pero algo ayuda.