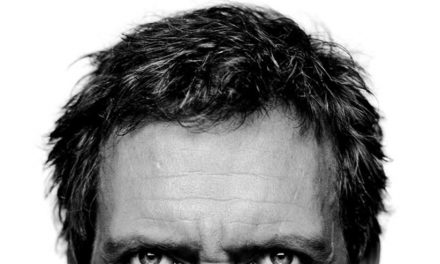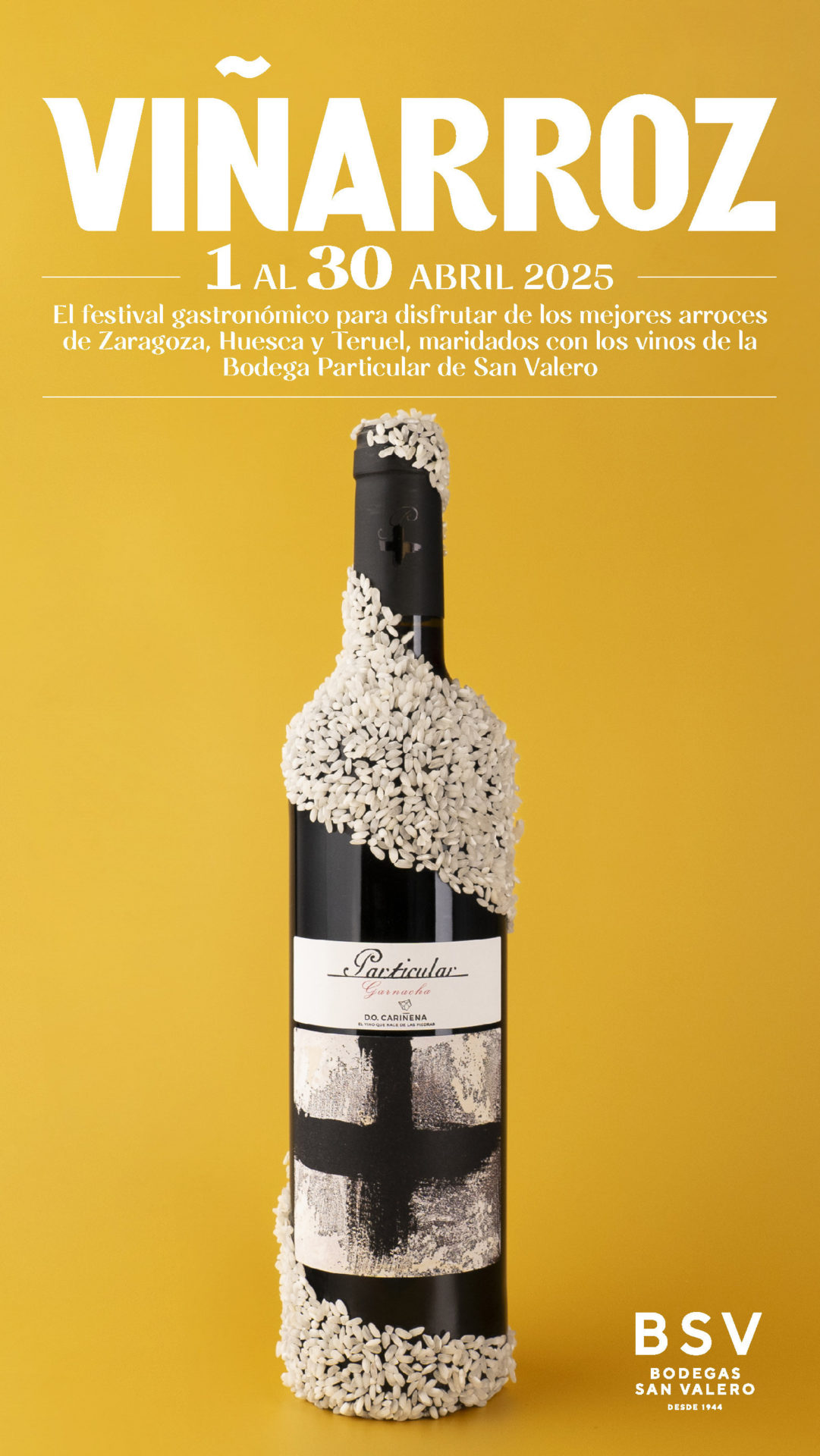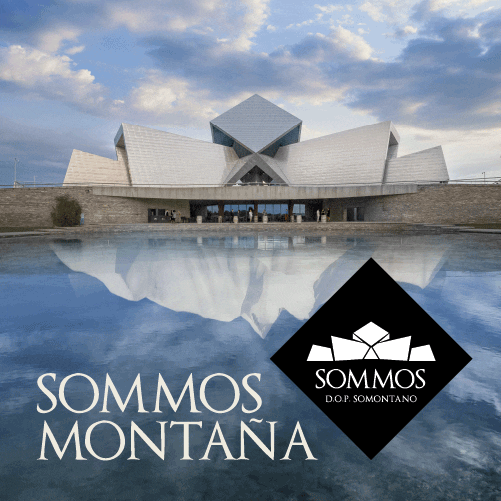Y a nadie dice fiambrera. Apenas se oye decir en las casas: «mañana tendremos ropa vieja para comer» o esta noche, «cenamos con las sobrinas» mientras hago un guiño a mi marido, porque sabe que tomaremos lo mismo que a la comida y que ese diminutivo –sobrinas– se debe a mis expresiones astur-leonesas.
Cantaba Mercedes Sosa: «Cambia, todo cambia»; cambian las costumbres, las rutinas, los horarios… y, por tanto, la alimentación, definida como la necesidad fisiológica que sentimos para sobrevivir. Cambia la gastronomía, entendida como una experiencia nutritiva para el disfrute de nuestros sentidos, que relaciona cultura y alimento, siendo un buen termómetro de cada momento histórico.
El movimiento internacional Slow Food ha sido de los pioneros en considerar la comida como cultura, ligada al territorio, a los productos autóctonos y a sus productores, y al cambio de estaciones. Afortunadamente, la filosofía Slow Food ha ido calando poco a poco en esta sociedad, que no veía por ningún lado la conexión entre plato y planeta. Hace unas décadas pocos hablaban de alimentos de temporada, incluso se subestimaban los productos locales y se valoraba todo aquello que venía de lejos. Cuanto más exótico, mejor; sin tener en cuenta huella de carbono ni gastos de envasado y embalaje, ni el menosprecio a los productores locales que, al no poder vivir de su trabajo en el campo, se veían obligados a emigrar a la ciudad.
Entre el fenómeno de la globalización y la evolución de nuestras formas de vida, en las que se suele escuchar: «no tengo tiempo para cocinar» o «no tengo ganas» corremos el riesgo de convertirnos en consumidores pasivos, comprando –incluso, a golpe de clic– productos que ignoramos de dónde proceden o cómo están elaborados, alimentos que nos saturan con su sabor estándar, pero no nos colman al carecer de autenticidad.
En estos últimos años ha habido una verdadera invasión de nuevos productos en nuestros mercados, que han estado a punto de desplazar a los oriundos de aquí. Nuestros platos tradicionales se han visto desafiados por otras gastronomías, sobre todo por la japonización hasta la saciedad –empleamos kimchi en vez de col fermentada; edamames en lugar de bisaltos; preferimos los tazones de ramen a los perolicos de potajes de legumbres…–, seguida de las tendencias peruanas –los ceviches sustituyen a los escabeches, por ejemplo–. Dicho esto, conocer y disfrutar otros sabores del resto del mundo no está reñido con nuestro afán de resaltar nuestra sabrosa cocina tradicional, porque amplía nuestra cultura alimentaria y eso nos abre la mente. No nos pasemos al otro extremo, en el que las personas más jóvenes conocen mejor el sushi o el kebab que las chiretas o los crespillos.
En este sentido, el turismo agroalimentario y gastronómico que plantea Slow Food a través de diversas actividades es una oportunidad para conocer in situ al Sector Primario, revalorizando los productos que cultivan, crían o elaboran los hortelanos, ganaderos, apicultores, artesanos, cocineros… algunos de ellos ostentan el distintivo Km. 0 en sus restaurantes.
Antes, un plato a rebosar era sinónimo de comer bien y, ahora, la cantidad da paso a la calidad. En algunos restaurantes se baraja la opción de instaurar el plato único, en vez de los tres del menú, siempre que contenga todos los valores nutricionales y que resulte más equilibrado que los conocidos platos combinados de toda la vida. Un ejemplo es el del plato de Harvard: 50% verduras, hortalizas y frutas, 25% proteínas y 25% hidratos de carbono.
Por su parte, en los supermercados se vende hoy en día una nueva gama de alimentos elaborados con insectos, en forma de barritas energéticas, aperitivos, galletas… Alternativas que aportan ventajas a nivel nutricional y medioambiental. Por otro lado, cada vez hay más personas que se decantan por una dieta vegetariana o vegana por motivos medioambientales y/o animalistas; han nacido neologismos relacionados con la alimentación y la situación planetaria. Concretamente, se ha acuñado el término climariano en español –de la voz inglesa climatarian–, para aquellas personas que eligen lo que comen en función de lo que es más respetuoso para el medio ambiente.
En definitiva, por fortuna o por desgracia de la globalización, parece ser evidente que hemos cambiado notablemente en las últimas décadas, al menos, en los países occidentales. De ser consumidores pasivos y desconectados del alimento sin cuestionarnos su origen hemos pasado a una mayor concienciación sobre el proceso previo hasta que llegan a nuestros hogares, así como plantearnos cómo queremos alimentar a nuestro cuerpo. Bien es cierto que también depende de la situación socioeconómica de cada individuo, pero la concienciación existe. Y eso, como consumidores, nos da cierto poder de cambio con respecto a la industria alimentaria y, en consecuencia, con respecto al planeta. Una cuestión para reflexionar. Ahí lo dejo.