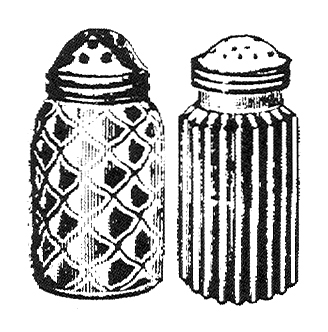Tomando ayer unas cañas en El Escondite, bar que como su nombre indica está escondido, pero merece la pena descubrirlo −¡esas madejas!, ¡esa atención al cliente!−, escucha uno de boca de varios hosteleros que las jornadas electorales incrementan notablemente la caja de los bares. Sorpresa total. De la misma forma, ya puesto a contar confidencias, que la misa vespertina del sábado hizo disminuir en gran manera los ingresos por el vermut dominical y debería ser eliminada.
Lo que nos confirma en la idea de que el bar, antes que una necesidad es una forma de vida. Lejanos los tiempos en que los bares adelantaban las novedades que posteriormente incorporaríamos a nuestra cotidianeidad, la tele, la tele en color después y las grandes pantallas, el aire acondicionado, etc., su supervivencia depende del mantenimiento de nuestro modo de vida.
El desayuno, la escapada a media mañana, el vermut, el cafecito de la tarde y esa consumición al salir del trabajo son una forma de socializar, de relacionarnos, aunque solo sea con el camarero. Pero lo podríamos tomar en casa. Además, en estos tiempos de mensajeros y compras telemáticas, de disponer de un amable punto de recogida del paquete, o donde dejar las llaves de casa para que las recoja ese cuñado que viene de fuera y a deshora. Y la red de baños públicos de las ciudades… el día que hagan huelga de grifos.
Lamentablemente, esta filosofía se está perdiendo. Las franquicias imponen el anonimato de sus empleados, siempre diferentes, y no parecen estar por el mantenimiento de esta labor social, la que va más allá de servir comida y bebida. De forma que los bares tradicionales van desapareciendo del centro –por supuesto, con numerosas excepciones− y sobreviven, malamente, también con excepciones en los barrios. Donde, a este paso, pronto veremos rutas guiadas para descubrir a los curiosos lo que era un bar de siempre.
A ver si va a ser que Pedro y Pablo, Pablo y Alberto sabedores de este peligro, pretenden lanzar oxígeno a nuestra hostelería gracias a esta vorágine electoral.